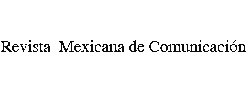De letras y copas
El maestro Alí Chumancero
Jorge Meléndez Preciado
“Tienes que conocer a Alí Chumacero”, me dijo con vehemencia Guillermo Vega. Éste había trabajado con el poeta en el Fondo de Cultura Económica (FCE) cuando lo dirigieron Javier Alejo y Guillermo Ramírez Hernández . “No tienes idea de su ingenio, su interesante charla y lo mejor: se bebe, como Winston Churchill, una botella de güisqui en una sentada; incluso saborea el licor porque con la lengua se limpia los labios a cada rato”.
Emprendimos el viaje a la editorial cuando tenía su casa matriz en Avenida Universidad. Tras platicar un rato con el nacido en Acaponeta, Nayarit, fuimos a uno de los bares que tiene como símbolo el tecolote (bastante desagradables todos para estar a gusto y entre amigos).
La charla fue larga y hablamos de algo que le fascina al autor de Palabras en reposo –título paradójico a todas luces pero, como decía Mao, de la contradicción nace la verdad–: la corrección de estilo y la producción de libros. Jamás he contado el número de tragos que pido, menos el mío. Pero fueron demasiados, tantos que nos permitieron salir eufóricos. Claro, Vega y yo más que el señor que nos llevaba 25 años, cuando menos, lo cual mostraba el aserto de Guillermo.
Tiempo después lo encontré en una reunión de escritores. Yo acudí con la investigadora en comunicación de la UAM Xochimilco, Lourdes Rodríguez. El acto fue medio solemne y aburrido (pareja inseparable), además de priísta. Asistí para toparme con Chumacero. El maestro se acercó a mí no tanto por las señas que le hice, sino atraido por ella. Estuvo platicando de todo, aunque especialmente lanzando los canes a Lulú. Fui al baño en varias ocasiones, y cuando regresaba invariablemente el acercamiento del ilustre señor con la muchacha era mayor. Desde luego que yo metía freno al galán y me acercaba a la guapa. La batalla se dio tres veces. Me aburrió el asunto y dije: “Vámonos”. Rodríguez aceptó y dejamos al muy asediado escritor quien necesitaba, entonces, más que tragos, que abundaban, algo más placentero.
Trabajé muy cerca del Colegio Nacional de Economistas (CNE) en diferentes momentos. Arturo Flores Cerón me incorporó a tareas varias: es gran amigo de Antonio Chumacero Gómez, sobrino de Alí, quien sin embargo lo crió y trata como hijo.
Flores Cerón, como le decimos sus cercanos, hizo una comida en la colonia Viaducto Piedad. Me invitó y dijo: “Irá Alí”. No podía faltar ante dicho acontecimiento. Llegué con puntualidad. Hablamos de los más recientes movimientos del Colegio, el cual dirigía, creo, Antonio Gazol Sánchez. De repente apareció la estrella. Se sentó como si nada, luego de chancear. Y empezamos el cotorreo.
Varios amigos me habían asegurado que Alí corrigió poemas de notables, entre ellos Octavio Paz. Ya con varias copas entre pecho y espalda, le interrogué: “¿Es verdad que usted modificó un texto de Paz y en lugar de ‘caballos veloces’ le puso ‘cabellos veloces’?”. Explicó sin sentido. Rio pero jamás negó. Sólo se defendió: “Es tarea del corrector tratar de hacer presentable cualquier texto. Los errores, incluso, pueden achacársele en gran medida a quien debe hacer legible un escrito”.
Más tarde, ya relajado, seguimos comentando sobre música clásica, popular, moderna, y hasta sobre los placeres de la vida… Salió en escena su mujer, Lourdes, quien tenía una galería, lo comprendía enormemente y lo dejaba hacer muchas travesuras que otras señoras hubieran sentido como agravios. También de su querida Acaponeta, “la Atenas de México”.
¿Cómo llegué a mi casa? Seguramente Arturo, siempre generoso, lo sabe porque él me trajo en calidad de bulto.
Hace algunos años encontré a quien hemos nombrado de diversas formas, saliendo de la primera cantina La Guadalupana. Iba con un compañero de andanzas, el cual le indicaba que entrara a un pequeño automóvil con las siglas del FCE. Ha sido la única ocasión que lo he visto en un coche oficial. Le hice señas y esperó mi llegada. Empezó la corta plática:
“Maestro”, le dije. Respondió: “Maestro usted también”, lo cual daba muestra de que pese a la madrugada no perdía el sentido del tiempo ni del humor. Seguimos alegando tonteras y en ocasiones apareció alguna ironía. El muchacho insistía en llevárselo a buen puerto, seguramente a la casa del creador de Elegía del marinero, en la San Miguel Chapultepec. Entendí que mi impertinencia no tenía sentido. Me despedí.
Al otro día pensé: “Que vitalidad la de este señor que a los ochenta y tantos sigue en la fiesta, viendo y tratando de tocar faldas y piernas y mostrando que la lucidez es algo maravilloso, sobre todo en tiempos del Alzheimer”.
Al cumplir los noventa, Chumacero va pitando como máquina bien aceitada y demostrando que una obra corta pero sólida, como en el caso de Juan Rulfo, es mejor que mil cuartillas sin sentido.
Periodista de El Universal.
Correo electrónico: jamelendez@prodigy.net.mx