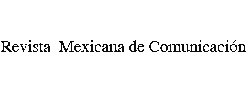Colombia: una difícil reconciliación
El país abandona las armas y enfrenta nueva historia después de la guerra
«Bogotá, como todas las metrópolis, es un gran hormiguero. Solo que aquí los soldados pasean casualmente en uniformes, charlando en bandadas con camuflaje, comiendo patatas fritas en la entrada del supermercado, guareciéndose de la fina lluvia típica de la capital. Lejos de la belleza de los paisajes del viejo continente, la ciudad está rodeada por bajas nubes amazónicas y montañas salvajes.
Tengo una charla con Otoniel Romero, un profesional de la Agencia Colombiana para la Reintegración, un organismo que trata de introducir ex guerrilleros a la vida civil. Miro en las calles, en algunas puertas y ventanas, afiches con un gran “SÍ”. Desde octubre 2 de 2016, cuando el “NO” ganó el referéndum por la paz, todo el mundo está a la espera que el congreso apruebe una nueva paz por vía legislativa, pero todavía no se ha anunciado una fecha concreta. Camino delante de un mural, un águila, el escudo nacional, convertida en una granada…»
Por Virginia Negro
Bogotá. La carrera Séptima es la arteria principal que atraviesa la ciudad de norte a sur, el camino del comercio, corazón económico y cultural de la capital. En la esquina con la calle 4, en una pequeña capilla en cal blanca, se puede pedir la gracia de Santa Bárbara. Barrios enteros veneran
a esta mártir de la truculenta historia. Bárbara decide convertirse al cristianismo, por esto es torturada por su padre, juzgada culpable por el prefecto Marziano y obligada a llevar una lona que le desgarra la carne. Cada noche Cristo sana sus heridas. Sus torturadores la queman y las llamas se apagan
inmediatamente, le cortan los pechos, la cabeza magullada con un martillo, el cuerpo desnudo expuesto al escarnio público. La niña siempre sobrevive. Por último, el padre Dióscoro la conduce a la parte superior de una montaña, en donde la decapita. La justicia divina no tarda, y el hombre es incinerado por un rayo.
La historia de Santa Bárbara se cruza con la de Changó, el dios de los esclavos prohibidos por los colonos, guardián del rayo y del trueno según los yorubas de la costa del Pacífico. Changó es un verdugo, castiga a los mentirosos, ladrones y malhechores, siempre acompañado por su doble hacha, símbolo de una justicia rápida y eficaz. Al no ser posible adorar abiertamente a Changó, los esclavos de origen afro-caribeños
comenzaron a rezar a Santa Bárbara, quien guarda una historia similar. Este el origen del extraño sincretismo religioso. Me detengo a mirar la iglesia.
En el techo contiguo percibo una figura humana, parece un centinela. Es una estatua de metal. Le falta un brazo, tal vez por culpa de la lluvia o por el desgaste del tiempo. Pero estamos en Colombia y es difícil no sentir la sombra de la guerra, no recordar la matanza de Bojayá en 2002, en la cual cientos de personas –entre ellos muchos niños– se refugiaron en una iglesia, cuya santidad no los salvó de la guerrilla, y en donde 79 inocentes perdieron sus vidas.
Bogotá, como todas las metrópolis, es un gran hormiguero. Solo que aquí los soldados pasean casualmente en uniformes, charlando en bandadas con camuflaje, comiendo patatas fritas en la entrada del supermercado, guareciéndose de la fina lluvia típica de la capital. Lejos de la belleza de los paisajes del viejo continente, la ciudad está rodeada por bajas nubes amazónicas y montañas salvajes.
Tengo una cita con el profesor Carlos Mario Yory, quien me ayuda a organizar mi calendario de entrevistas. En el campus de la Universidad pública me piden el documento: “es por razones de seguridad”. Encuentro al profesor, quien combina la militancia pacifista con la enseñanza. Gracias a él consigo una primera entrevista en la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), un organismo que trata de introducir ex guerrilleros a la vida civil. Ya que estamos adentro del coche, me pide subir la ventana: “porque nunca se sabe. Es por razones de seguridad”.
Ya mañana tengo la entrevista con Otoniel Romero, un profesional de la ACR. Miro en las calles, en algunas puertas y ventanas, afiches con un gran “SÍ”. Desde octubre 2 de 2016, cuando el “NO” ganó el referéndum por la paz, todo el mundo está a la espera que el congreso apruebe una nueva paz por vía legislativa, pero todavía no se ha anunciado una fecha concreta. Camino delante de un mural, un águila, el escudo nacional, convertida en una granada.
La noche antes de la cita en la Agencia para la Reintegración, conozco a Kenji Ota, un músico nipo-colombiano que vive en el piso de arriba. Acordamos ir juntos a la Agencia y luego dar un recorrido turístico por el centro. Por la mañana nos encontramos a las afueras de la casa y pedimos un taxi. También nos acompaña Sonyan, su compañera de casa, quien migró de Corea del Sur por amor a la salsa. Ahora puede bailar cuando quiera.
Sonyan tiene un novio colombiano y una tienda de productos de importación oriental.
Caminamos por las calles empedradas entre las casas coloniales de colores de La Candelaria, el centro histórico. El taxista nos deja a unos cientos de metros a causa del tráfico imposible. Definitivamente estamos en la parte más encantadora de Bogotá, pero, a partir de lo que aconseja Kenji, debemos estar alertas, como sucede a menudo en los centros urbanos de América Latina. Siento que Otoniel no me ha enviado la dirección correcta, éstas no eran las calles que recordaba, y, al llegar frente a una tienda de gafas de plástico de colores, confirmo mi intuición. Controlo en el teléfono móvil: en la página web de la Agencia el nombre de la calle es otro. Llamamos, “aquí siempre es mejor comprobar”, dice Kenji, y de hecho todavía me dan otra dirección. Definitivamente estoy en retraso. Kenji se detiene por un momento, “si bajamos por aquí, sin duda es más rápido, pero… podrían asaltarnos”. Entre direcciones equivocadas y emboscadas evitadas, nuestra pequeña aventura finalmente termina enfrente de la oficina de la Agencia para la Reintegración. La empleada de seguridad sonríe y me saluda amigable. Muestro mi pasaporte y deslizo más allá del detector de metales.
“Sexto piso a la derecha, están a la espera”. Me siento en la silla en piel de la sala de la sexta planta, Otoniel llega casi de inmediato. Durante las dos horas siguientes me llamará María Virginia, y no lo corregiré. Estoy íntimamente contenta de esta equivocación, para una paranoia que desde el primer momento se me ha deslizado debajo de la piel, debida a las demasiadas recomendaciones de las personas, las observaciones continuas a propósito de la seguridad y a las historias de los disidentes brutalmente asesinados. Las caras de las personas llevan pequeños signos de sufrimiento.
Pienso en los habitantes del llamado Inframundo, un distrito del sur de la ciudad, también conocido como El Bronx, que aquí se llaman chirri, toxicómanos, y son tantos que hay también una evolución del término: los más viejos se llaman curi.
En cambio, Otoniel tiene una hermosa sonrisa y una mirada vivaz detrás de sus espesos cristales. La cabeza brillante de color canela, los ojos hundidos y los labios gruesos: todos signos de una ascendencia indígena. Me pregunta cuánto tiempo tenemos. Tengo todo el tiempo del mundo. Hoy, sin embargo, estaremos juntos sólo un par de horas en las cuales voy a retener las lágrimas varias veces. Me cuenta de sus trece años de experiencia en este negocio creado por la guerra. “Si no hubiera estado por la guerra, sería actor”. No hablamos de política en el sentido estricto, ninguna alusión a parapolítica –el escándalo que mostró cómo algunos senadores y funcionarios estaban en connivencia con el paramilitarismo y el narcotráfico– ni a Pablo Escobar o a los últimos casos de corrupción. Me cuenta cómo fue creada la Agencia y el modelo que han construido para trabajar con los ex guerrilleros. Frente a las preguntas un poco más insinuantes, por ejemplo sobre el impacto de los diferentes partidos sobre la existencia y los presupuestos de la agencia, Otoniel responde con una anécdota: “Hay un loco que cada día pasa frente al palacio de gobierno, y empieza a gritar. Lo escucho, y, ¿sabes qué? Va diciendo la verdad. Para decir la verdad en Colombia hay que estar loco”.
Otoniel es un funcionario del Estado, pero también los activistas que he conocido son extremadamente cautelosos al hablar de política: mejor en casa, lejos de oídos indiscretos. Él continúa explicando paso a paso lo que él llama “el modelo” o “el camino de la reintegración”, que puede decirse exitosa si el ex guerrillero se presta a indemnizar a la sociedad a través de participar en un proyecto social. Es delgada la línea que divide a la víctima del agresor en una situación como la del campo colombiano, donde a menudo tomar las armas se convierte en una necesidad. Naturalizar la guerra es común en el contexto de la violencia armada. Un ex guerrillero habla de cuando entró a los 14 años en las FARC, y cómo en su casa de Ataco, en la región de Tolima, era cotidiano pasear juntos con las FARC. “Entraban en la casa, se reunían y comían con nosotros. Me gustaban las armas, los uniformes, quería aprender cómo cargar el fusil”. En el autobús, en el mercado, en las calles: el estilo militar del camuflaje parece ser bastante popular.
Antes de los acuerdos de paz, los desertores estaban en una posición doblemente difícil: objetivo de la guerrilla por ser traidores y víctimas de un fuerte estigma social. Las dificultades de reinventarse, mezcladas con los temores de persecución, hacen que la fase inicial de reintegración sea muy compleja desde el punto de vista psicológico. “El trabajo comunitario es una forma de pedir perdón y sentir que volvemos a ser parte de la sociedad, de una familia, que son las cosas que más se echan de menos cuando estás en las montañas. Yo personalmente ayudé en un centro para ancianos”, dice Adriana, una ex combatiente de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, uno de los principales grupos paramilitares), quien ahora es enfermera en la ciudad de Montería, en el norte del país.
La ACR también colabora con otras entidades como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la USAID, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Juntos tratan de estimular las actividades de cooperación. El Cauca, por ejemplo, es una zona productora de café. Gracias a un proyecto con la Federación Nacional de Cafeteros nació el Comité de Cafeteros y 25 ex combatientes tienen un empleo.
Viviana acaba de cumplir 19 años. Parece aún más joven y es feliz. Se las arregló para terminar la escuela y ahora piensa en abrir un centro de belleza con la ayuda del programa de reintegración de ACR. “Hay heridas que no se pueden curar”, señala Otoniel. “Lo veo especialmente en las mujeres. Tal vez porque para sobrevivir en un entorno tan hostil sienten que tienen que salir de la ternura. Recuperar la capacidad de relacionarse con amor es uno de los retos más difíciles. Hace tiempo trabajo con una chica que a los 12 años ha sido testigo de una masacre, y mientras se escondía en las aguas heladas de un lago, una de sus amigas era violada y asesinada delante de sus ojos. Inmóvil durante horas sin casi poder respirar. Ahora es una mujer adulta, pero sigue comunicándose conmigo a golpe de empujones y puñetazos. Yo le tomo el pelo: la risa es una estrategia para superar el trauma”.
Entre las diversas dificultades de reinserción existe una endémica falta de empatía. No es raro que incluso los mismos miembros de la familia se nieguen a acoger a quien regresa de las montañas.
Antes de salir, Otoniel cuenta una última historia. “En 2008, en Bogotá, se realizó un evento nacional con los ex guerrilleros que venían de veinte diferentes regiones del país. Muchos no conocían Bogotá, por lo que se decidió hacer una visita a Montserrate, la montaña desde la cual se ve toda la capital. Entre ellos se encontraba un hombre, con el rostro irreconocible, su cara, sus manos, todo el cuerpo quemado, pero con un ánimo alegre. En el autobús se puso a conversar con su vecino”.
– ¿Dónde operabas?
– En la Sierra Nevada, en el norte, ¿y usted?
– Yo también
– ¿Con quién?
– Con las FARC, ¿y usted?
– Yo estaba en el bloque norte
Era un paramilitar: los dos eran enemigos.
– ¿Y dónde se ha reducido de esta manera?
– En una batalla en el norte de la sierra en abril de 2002
– Yo estaba en esa batalla – respondió el otro.
Habían sido adversarios en la misma lucha. Cayó el silencio. Uno de ellos dijo: “Qué huevones fuimos”.
Otoniel se despide y yo todavía tengo muchas preguntas, pero el tiempo disponible, por desgracia, ha terminado.
***
Es un sábado frío y llueve. Voy a Plaza Bolívar con Leo, un amigo que trabaja en el sur de la capital, en donde muchos de los residentes son ex guerrilleros reinsertados. En este sector –así se nombra a los barrios de Bogotá–, en el último medio siglo se ha dado un conflicto paralelo de bandas rivales, hecho de orgullo y tráfico de droga. La guerra es un fenómeno rizomático que se ha convertido en un caleidoscopio de formas, incluyendo las pandillas que se enfrentan por el territorio urbano.
Después de un recorrido por los grafitis de Bogotá, la cual descubro como uno de los polos más importantes de la street art hoy en día, llegamos frente al congreso. A la entrada del campamento por la paz en la Plaza Bolívar hay dos individuos sentados: quieren ver mi documento antes de dejarme entrar. “Ya han venido a robar”, dice Ludovica, una activista de la acampada. Hay una milonga a cielo abierto en apoyo a la nueva firma de los acuerdos de paz de La Habana. De repente, el anuncio de que la paz está firmada. En la plaza unas pocas personas, tal vez un centenar. Un poco excitados escuchamos la voz de Timoschenko, el líder de las FARC. Cuando el presidente Santos toma la palabra se desvanece el pathos, alguien protesta. Las disputas se refieren principalmente al punto que prevé la eliminación de los jueces internacionales en el Tribunal de Justicia, a la cuestión de las fumigaciones aéreas con glifosato, y el espinoso tema de género. Ya no se menciona a la comunidad LGBT para subrayar los valores tradicionales de la familia. Me involucran en una pequeña discusión, una docena de personas reunidas en un círculo intercambian animadamente opiniones. Uno de ellos propone esperar. “Debemos leer los acuerdos: Santos debía ser populista y conciliador con las posiciones del NO”. Una chica dice, “Ahora es nuestro turno, tenemos que luchar por los puntos que no han sido respetados”. Cuando cenamos con Kenji y los otros, la plática se abandona rápidamente para dar paso a las historias de la vida cotidiana de cada uno. Parecen ser muy pocas las personas quienes realmente creen en esta paz.
Esta baja participación tiene sus raíces en el miedo y en un país donde existe un período histórico nombrado “La violencia”, que va desde 1948 hasta 1958 con 170.000 víctimas oficiales –por no hablar de la migración forzada y las violaciones–, es un fenómeno comprensible. La Facultad de sociología de la universidad creó una rama académica llamada Violentología. También los cursos de estudio indican que la paz es un camino tortuoso.
Se dice que en la ciudad se ha sentido menos la guerra. Pero cuando me hablan de El Bronx, el barrio de las almas perdidas que consumen basuco –una cocaína cortada que provoca una fuerte adicción– no evito pensar que las drogas y la pobreza aquí te las vende la economía global ilegal financiada por la guerra. El narcotráfico es un camaleón generador de una macabra Macondo habitada por este pueblo del abismo.
De regreso a casa, después de cenar en un riquísimo restaurante de mariscos con sabores de la costa del Pacífico, Leo me habla de su infancia en los campos, cuando llegaron los paramilitares y su familia se vio obligada a trasladarse a Bogotá tras el asesinato de su tío. Los años de las bombas de Escobar, cuando no se sabe si quienes disparaban pertenecían a la guerrilla, el narcotráfico o el ejército. Sus recuerdos se mezclan en mi mente con los de mi amigo Diego, de Medellín, de cuando en los 80 y principios de los 90 la camioneta del DOC –un organismo clandestino del gobierno– recorría los barrios y secuestraba adolescentes porque Escobar los contrataba como sicarios; se me remueven las atrocidades del período de los falsos positivos. “Hace mucho que no hablo de estas cosas”, dice Leo. Luego, proseguimos en silencio.
Al día siguiente, el último de este viaje, regreso a la Plaza de Bolívar, pero no escucho a ningún loco gritar toda la verdad.
Virginia Negro: cursa el Doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Estudió semiótica en la Universidad de Boloña y tiene un Máster en estudios de género por la Universidad de Granada. Blog: http://pucherourbano.wordpress.com