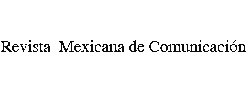Poesía y tragos
Los personajes de Salón Palacio
Jorge Fernández Meléndez
jamelendez@prodigy.net.mx
Había cuando menos dos generaciones asistentes: los ya consagrados, como los poetas Juan Rejano, Alfredo Cardona Peña y Otto Raúl González, y una cantidad amplia en donde se incluían hasta bohemios que no escribían pero sí hacían bromas finas, contaban anécdotas de todo tipo y evitaban los complejos con los hombres de letras.
Es famoso el Salón Palacio, tanto que hasta el director de la revista Generación, Carlos Martínez Rentería, lo utiliza para titular su columna en La Jornada. Aunque en sus textos poco haya del ambiente que privó en la cantina donde el servicio era malo, las botanas sin creatividad y existía una cartulina en la cual se anunciaba que no se servía a “personas en estado de ebriedad”, lo cual era falso y un contrasentido al mismo tiempo.
Ya he comentado algunas anécdotas acerca de los concurrentes a ese centro de plática y cotorreo. Vale la pena señalar que había cuando menos dos generaciones asistentes: los ya consagrados, como los poetas Juan Rejano (España), Alfredo Cardona Peña (Costa Rica) y Otto Raúl González (Guatemala), y el periodista Jorge Turner, y los más jóvenes: Manuel Blanco (Viva mi desgracia), Jesús Luis Benítez, El Booker (A control remoto y otros rollos), Parménides García Saldaña (Pasto verde), Gerardo de la Torre (El vengador) y una cantidad amplia en donde se incluían hasta bohemios que no escribían pero sí hacían bromas finas, contaban anécdotas de todo tipo y evitaban los complejos con los hombres de letras.
Claro que generalmente la reunión se iniciaba en el tercer piso de El Nacional. En dicho lugar se encontraba la oficina del suplemento cultural la Revista Mexicana de Cultura, que dirigía Juan, quien vio su obra reunida en una edición de la UNAM, que lleva por título Alas de tierra. La cosa no fue igual cuando falleció el maestro y tomó las riendas Alberto Dallal, de quien soy compañero y actualmente amigo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la mencionada casa de estudios.
Rejano iba muy poco al Salón Palacio. Cuando llegaba, tomaba una o dos cervezas y se iba. Su plática era corta, sus ideas contundentes, y sin excepciones todos prestaban atención a lo que decía el vate. Eso sí, jamás habló de trabajo –ya que las tareas ortográficas y de contenido las hacía en los textos–, y si tenía alguna observación verbal la explicaba en su oficina. Aunque lejos de mostrar su erudición, planteaba más bien sugerencias que nadie podía rechazar.
El tocayo Turner era más explícito en todo. Máxime que llegaba generalmente su paisano, Ramón Oviero, que es mi compadre, e incluso otro escritor, Dimas Lidio Pitty. Asimismo, el pintor Carlos Alberto Palomino de quien conservo unos grabados. Todos panameños, exilados, los cuales mudaban frecuentemente de tema: literatura, política, marxismo y mujeres. Ramón, que también se llama Iván Romero, tenía una expresión que no se me olvidará nunca: “Chucha vaina”, para asombrarse o señalar que algo era muy banal.
Turner llegó incluso a ser embajador de su nación en la época de Manuel Antonio Noriega, el famoso Cara de piña, todavía encarcelado en Estados Unidos. Y Ramón se fue a su patria, regresó poco después y ahora –me dicen como en los cuentos de hada– vive de la herencia de su abuela. Ello porque trabajó como periodista en su nación, pero se enfrentaba a sus jefes sin remedio y a fondo.
El juchitico –mezcla de tico y juchiteco, pues se casó con una mujer de aquella región donde ellas son lo máximo en todo– Alfredo Cardona Peña era buen pagador de tragos, invitaba a unos cuantos a comer pozole y otros platillos, y hasta a quienes aguantaban el paso.
Nuevos colores
Ésta era, a brocha gorda, la serie de amigos y conocidos –faltan varios más– que todos los sábados trataba Otto Raúl González. Él también trabajó en cuestiones agrarias en su Guatemala y fue representante gubernamental, hasta que fue ensangrentado su territorio con el golpe de Estado contra Jacobo Arbenz. Entonces se quedó entre nosotros y supo dar lecciones en muchos terrenos: las letras, la dignidad, la ironía, la amistad y la lista podría seguir.
Bajo de estatura, de tipo indígena, callado en ocasiones, fumador empedernido, incansable para libar tequila y cerveza, era muy oportuno para sacar la frase adecuada y hacer que la carcajada unificara o la interrogación en la cara a quien se refería apareciera instantáneamente. No era un simple bromista o acuñador de frases hechas. Todo lo contrario: los juegos de palabras, la atención a fondo de lo que pasaba, la manera punzante de lo que pasaba, lo mostraban como un irreverente fuera de serie.
Ocasionalmente lo vi con su mujer Haydé –me parece que se llama–, una señora de rasgos guatemaltecos. Más alta que él, bella, sin complejos, dispuesta a jugársela con un hombre en las buenas y las malas, pero que seguía adelante porque no esperaba permiso para nada, más bien el desafío era su práctica constante.
En 1973 llegó a nuestro Palacio, y me regaló un librito que me encantó: Diez colores nuevos, de Rogelio Villlareal, padre del editor de una revista vanguardista. Otto, que no era muy cercano a mí, puso simplemente en la dedicatoria: “Para Jorge Meléndez, muy cordialmente”.
El prólogo, de un santón de entonces y ahora, Otaola, dice:
Yo creo que no tenías necesidad de añadir nuevos colores para demostrar que como poeta –y humorista– tienes derecho al condigno señalamiento como tal y tal: poeta y humorista, repito. Nada de poeta y campesino, ¿eh? Como tal, ya has dado buena prueba de ello. Y eso, amigo mío, con desatado colorido.
Con Diez colores nuevos, la admiración
–¡parece mentira!– crece y crece más. ¡Qué estupenda lección de ingenio vuelves a darnos, mi admirado Otto, tú, tan silencioso entre los hombres, tus hermanos lobos. Tú tan prodigioso en los hallazgos encandenados. Tan bien centrado para el mejor logro de tus inquisiciones. ¡Tan deslumbrante el claro varón por el camino de lo extraordinario!
Bien. Pero de tu librito –¡caracoles!–, ¿qué diría, en estos momentos yo? Qué, qué, qué…
No basta un adjetivo: ¡Magnífico!
Tu Diez colores nuevos –sigue Otaola– es un excelentísimo libro por una razón: porque invita a una graciosa travesura. Invita a hacerlo nuestro, a como de lugar: robando y matando al autor si es preciso. Ese es un libro mío. Mío. Mío. Yo quiero ser inventor de colores.
Larga pero necesaria cita, pues nos da una idea más justa de lo que decía anteriormente. Y es que la invención, cotidiana o más pausada, es obra de quienes saben jugar con las palabras luego de un proceso de aprendizaje muy arduo, la experimentación frecuente y la constatación de que las cosas van correctamente o hay que reiniciar el camino, incluso desde el principio.
Cuando Raúl González habla del Anadrio, estamos ante el color de la buena suerte, el cual permite hacer de otra manera cosas que antes salían mal, y remata:
Pinte usted/ las paredes de su casa/ de color anadrio/ y le irá muy bien.
Habría que ir a la más cercana tienda y buscar lo que nos posibilita, en estos tiempos de angustia y estrés, la nueva, buena vida.
Y qué decir de otro:
El color yemalor aguanta pianos / pianos que tocan fantasmales dedos / en las heladas tardes quejumbrosas / cuando las hojas vuelan y los ciegos / miran.
Aunque quizá para ser felices, escuchar cómo algunos nos deleitan con piezas nuevas y tradicionales y hasta ver lo que otros no alcanzan, sería mejor recrearnos en la poesía de Otto Raúl, un buen representante del refugio Salón Palacio.