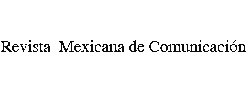De cantinas y soles
Alberto Domingo y Feliciano Bajor
Jorge Meléndez Preciado
Mientras que la sapiencia de Alberto Domingo perdurará más que los análisis de muchos, Feliciano Bejar se abrió un espacio por su valor, decisión y la forma de su trabajo.
Recto siempre, con una disciplina inquebrantable, incluso cuando bebía; maestro del lenguaje, solidario con sus compañeros, no mostraba su acercamiento frecuente con las mujeres realmente desenfadadas, aunque en su columna “La vida airosa” –que tiene gracia, garbo, desenvoltura, según el Larousse— compartía sus experiencias y defendía la cultura está en todas partes.
Alberto Domingo acudía con frecuencia a uno de los templos del beber que ahora es un restaurante más con licencia de cantina, Latino, ubicado a la vuelta de la revista Siempre!, muy cerca del Paseo de la Reforma, y de lo que fueron unas instalaciones de la Procuraduría General de la República, donde se torturaba sin cesar.
Luego de corregir las páginas de la publicación fundada por José Pagés Llergo, donde escribieron lo mismo Víctor Rico Galán –compañero de andanzas de Alberto–, Vicente Lombardo Toledano, Nemesio García Naranjo, Indalecio Prieto, José Natividad Rosales y muchas plumas más que hicieron el debate hasta los años setenta del siglo pasado, Domingo no se perdía jornada alguna y encaminaba sus pasos al antaño popular centro de perdición- bendición mencionado.
Pero no era su única parada. De vez en cuando acudía al Club de Periodistas, en la calle de Filomeno Mata, cuando se podía ir a beber cubas o chelas, y generalmente Alberto se encontraba solo. Recuerdo la primera vez que lo vi. Lo abordamos varios amigos, entre ellos Víctor de Santiago –que es o fue director del periódico colimense, Ecos de la Costa–. Le preguntamos tímidamente: ¿Usted es el maestro Alberto Domingo?”. Contestó enérgica y rasposamente: “¡No!”. Tratamos de insistir, pero dijo enfático: “Si continúan molestándome, llamo a la policía”. Nos retiramos con el alma hasta el suelo y fuimos a la pomposa y reconocida cantina Ópera, que siempre fue un mito y no una sucursal para la diversión y la plática.
Por esos años, Alberto era una celebridad. Lo mismo colaboraba en Política, de Manuel Marcué Pardiñas; que en Oposición, del Partido Comunista Mexicano. Sus textos, invariablemente, eran cortos pero como diamantes, algo excepcional en aquellos rolleros momentos. La precisión en lo que decía, la ironía para zarandear al más pintado y la seguridad que el maestro no es aquel que se forma en las aulas, sino quien siempre busca la palabra exacta para lograr la mayor eficacia, fueron su divisa.
Domingo era un gran mito. Que si estudió medicina pero nunca terminó. Que si La Bandida- célebre matrona que regenteaba una casa de citas a donde acudían Silvestre Revueltas, Diego Rivera y los artistas más famosos, igual que los políticos encumbrados. Que si no dormía porque de la juerga se iba a corregir los originales de los periodistas más notables. Que si el diccionario lo sabía de memoria. Que si el trago le hacía lo que el viento a Juárez. Que si se salvó de que lo mataran cuando denunció en Sonora a los latifundistas. Que si fue de los una y otras vez censurados porque apoyaba las causas más nobles. Que… un largo etcétera.
“Todo el alcohol es horrible, Jorge”, me dijo un día. “He intentado todo. De la cuba al güisqui, de la champaña al coñac, de la cerveza a los digestivos anisados o no. Nada me convence. Nada sabe bien”. “¿Y para qué bebes”? , exclamé torpemente. “Es que soy borracho como tú”. “¡Salud!”, coincidimos.
La llave que abrió su puerta en mi caso, fue una entrevista televisiva para la entonces Imevisión. Luego todo fue una relación ocasional pero amistosa. Lo vi la última vez –cosas del destino– en la antesala de la jefatura de gobierno del Distrito Federal, cuando estuvo a cargo de Manuel Aguilera. Alberto invitó al también economista para que fuera padrino en la boda de su hija. Vivía entonces en Morelos. Yo llevaba un proyecto de libros acerca de la capital, que entregué pero que nunca se publicó debido a Ramón Ojeda Mestre. En la colección se incluían a Arturo Sotomayor, Manuel Blanco, Carlos Monsiváis, José Pagés Llergo y otros.
Antes, cuando le dieron el Premio Nacional de Periodismo a El Búho –donde fui jefe de redacción y renuncié–, visité a Domingo. Le pregunté cómo había estado la votación, ya que él fue jurado. Me dijo poco, aunque señaló que no hubo unanimidad. Pero refirió que el director de la publicación le ofreció a Alberto que lo invitaría a una buena parranda, incluso afirmó: “Me dijo el cuate, ya se está enfriando el champaña. Pero seguramente se congeló porque nunca la pude beber”.
Era un hombre de buen decir aunque no un platicador nato, conocedor del medio pero nunca desbocado ni en sus juicios ni en sus anécdotas acerca de otros, siempre medido en sus tragos –aunque seguramente el tinaco era su porción–, elegante y respetuoso.
Cuando ya no venía a la capital, lo podía uno leer en Enfoque del cotidiano Reforma, algo que debemos agradecerle a René Delgado. Y es que un periodista lo es hasta el final de sus días. No importa que ya no hable de lo actual, –lo más viejo que hay, según Borges–, pues su sapiencia perdurará más que los análisis de muchos que hoy día apantallan y mañana nadie los recuerda.
Alberto Domingo: te debemos un homenaje, o más bien, una antología.
Otro mundo
Feliciano Béjar era una dulzura y aparentaba un pajarito silbador. Casi nunca paraba de hablar, lo mismo de sus proyectos artísticos que de Michoacán y de política.
En los años que lo traté, los noventa del siglo XX, no dejaba de recordarnos que lo metieron a una clínica por considerarlo loco. Y es que armó una grande en un banco y, lógico, los hombres del dinero, que tienen el apoyo de la policía, lo acusaron de no contar con un ajuste preciso en los tornillos. Entre la ira, la risa, la puntualización, la evocación que algo deja en muchos terrenos, uno podía pasar tardes enteras con ese singular hombre.
Me lo presentó, en el inicial Partido Socialdemócrata, Luis Sánchez Aguilar. Luego tuve relación con Feliciano a través de Manú Dornbierer y la inmensa Catalina Noriega. En dos ocasiones estuve con Béjar en su casa de San Ángel. La primera, luego que una segunda inundación había hecho trizas parte de su obra. Entonces fue cuando vi, asombrado, los magiscopios. Unos soles de vidrio transparente que con los rayos de luz tenían coloraciones diferentes. Era como ser Aureliano Buendía y toparse con el hielo.
Pero este hombre bajito, en ocasiones de hablar recio, lo mismo santificaba al general Lázaro Cárdenas, que criticaba a su hijo Cuauhtémoc. Y es que no tenía límites, pues se había abierto espacio por su valor, decisión y la finura en su trabajo.
Cuadros que recordaban a los impresionistas aunque con toque mexicano, esculturas de las más modernas y arriesgadas y, sin duda, sus magiscopios. Una galería que no tenía desperdicio.
Su casa era el monasterio; singular porque convivía con su pareja homosexual, tenía unos hijos indígenas (adoptados) que tocaban el violín y el piano, sabía tratar con delicadeza a la servidumbre y con mano relajada pero firme a sus compañeros que luchaban por el cambio.
No estuvo para festejar la ley de convivencia, pero mostró que a veces no es necesario que los reglamentos entren en vigor, porque él supo dejar todo bien y a tiempo, lo mismo sus obras que sus bienes, sus planteamientos que su brío para salir adelante de cualquier problema.
Michoacán de sus amores lo espera en un museo.
Correo electrónico: jamelendez@prodigy.net.mx