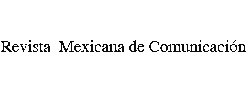La democratización de la violencia
¿Nuevo modelo de Estado?
El Estado está siendo transformado por los fenómenos delictivos, con mucho más eficacia que a través de los procesos electorales y las reformas políticas. La democracia se experimenta socialmente por medio de la violencia, en la igualdad de ejercerla por grupos e individuos tanto como la autoridad política.

Por Yuriria Rodríguez Castro
La violencia no solamente es acción, sino discurso democráticamente posible. En países como Guatemala y Honduras las pandillas, a fuerza de adaptarse a la violencia con la concesión del Estado, ahora se asemejan más a la tradición mafiosa. Son cada vez más una institucionalización de la práctica violenta cotidiana, con la diferencia de que en las mafias esa violencia es una práctica familiar y elitista, es la concentración monopólica de los medios para producirla. En cambio, las pandillas o los grupos de autodefensas mezclan las motivaciones violentas de los grupos de odio con una nueva forma de violencia social cada vez más extendida y mayoritaria, basada en el ajusticiamiento vengativo, lo que impide el monopolio de la violencia del Estado y ésta se democratiza hacia sectores de autodefensas que, a diferencia de las pandillas, no se organizan formalmente bajo el orden explícito de lo violento, sino bajo el supuesto de la “justicia”.
Son tiempos de autodefensas, tiempos también en que un gigante trasnacional como Apple puede retar al gobierno de los Estados Unidos negándole la información del celular de un terrorista. Son tiempos en que los linchamientos y las torturas mediáticas se observan a través de drones o de Periscope. Tiempos de imágenes que de la práctica común se hacen virales con golpizas tumultuarias contra un sospechoso –en esos usos y costumbres, así llamados, del linchamiento o justicia por propia mano- y toda clase de violencia cotidiana global llevada a la televisión e Internet.
En plena era de la democratización de la violencia, el discurso de odio en México escaló a un nivel más alto con la película Pink que ataca a la comunidad homosexual y sus derechos de adopción cuando su director, Francisco del Toro, asegura sin más que puede atacar a quien quiera porque vive en una sociedad “democrática”.
Lejos de ser incluyente, la democracia se va convirtiendo en el ejercicio pleno de la violencia, cuando inicialmente era un modelo diseñado para superarla. El Estado entró en una nueva fase, distinta a la del control legítimo y del monopolio de la violencia, para concederla a grupos que lo confrontan abiertamente. Si, bajo los modelos de Hobbes y Weber, el Estado tenía el control de la violencia con el consenso de sus gobernados, ahora ha cambiado el paradigma con la concesión del Estado para que otros detenten el control violento.
La empresa Apple se negó a desbloquear el teléfono celular Iphone del yihadista que atacó el hospital de San Bernardino, demostrando que las grandes trasnacionales ya no sólo determinan la economía global, sino que también confrontan al Estado en la Unión Americana –uno de los más poderosos del mundo–, en materia de seguridad.
Pero este no es el único caso que ejemplifica cómo la violencia irrumpe en ámbitos políticos, en el dominio del Estado. Otro ejemplo es el de los ataques con gas lacrimógeno en el Congreso de Kosovo, donde lo más que se había visto en términos de violencia parlamentaria era la toma del recinto por los congresistas y algunos enfrentamientos a golpes, pero en Kosovo los medios políticos llegaron al último recurso, al que despolitiza por medio de la violencia del terror.
La concesión del terrorismo interno
Durante los últimos años se ha tratado de explicar el por qué se presentan ataques a universidades en los Estados Unidos. La mayoría de estos atentados son producto de aparentes motivaciones individuales, de jóvenes blancos norteamericanos, algunos bajo la influencia del fundamentalismo racial o yihadista, pero finalmente producidos por concesiones de Estado, por la libre circulación y venta de armas, así como por una cultura de consumo de la violencia arraigada en una nación que se desarrolló bajo una economía bélica.
Muchos de los países occidentales están pasando por el mismo proceso que México y los Estados Unidos. Son las naciones que se resisten a estos procesos las que parecen más rígidas, pero no necesariamente es así: se observa un nuevo “proteccionismo” respecto al control de la violencia, como es el caso de Venezuela, donde el Estado detecta una clara confrontación con miras a despolitizarlo.
Definimos como despolitización al proceso violento con miras a despolitizar un Estado. Cierto es que en algunos casos el propio Estado puede propiciarlo a su conveniencia, como puede ser que otro Estado eche a andar este proceso para despolitizar a otro.
Despolitización y democratización de la violencia
En México el proceso de despolitización y concesión de la violencia ha sido prácticamente una constante histórica, sobre todo a partir de la conquista española.
Antes inclusive, el gobierno mexica tenía una estructura de Estado y entendía muy bien que su principal finalidad era el control de la violencia. Era el suyo un Leviatán prehispánico que intuía a Hobbes sin conocerlo. Los mexicas tenían un gobierno militar con una fuerza bélica que se imponía a otros pueblos desde el tributo, el cual –de no cumplirse– ameritaba el castigo y la venganza en las guerras floridas o en el sacrificio humano, tras capturar (secuestrar) a representantes nobles de los pueblos sometidos.
Toda la etapa independentista, así como la guerra de Reforma, la Revolución y la guerra cristera, fue un constante jaloneo por el control de la violencia sin escatimar en recursos violentos. Pero todas estas luchas y procesos estaban claramente politizados, a diferencia del actual proceso despolitizador.
La historia de México se puede resumir en una permanente búsqueda de identidad del Estado a través del control de la violencia. Aunque de forma contradictoria, el Estado tiene en su naturaleza buscar diferenciarse de la violencia que controla. Sin embargo, en México ni siquiera durante el porfiriato se logró el control pleno de la violencia, pese a que la urbanización buscó dejar fuera del ámbito de influencia política a los sectores marginales, dando paso a dos Méxicos, uno rural y otro urbano. Lo que sabemos es que no evitó el brote revolucionario tras la concesión de la violencia que Porfirio Díaz decretó en la entrevista a Creelman, donde inclusive refiere que México está preparado para la “democracia”. En palabras menos diplomáticas, para la violencia consensada.
Secuestro en México y despolitización
La despolitización –por algunos llamada “cortina de humo”– no es sólo una estrategia política de distracción, es un fin en sí mismo, donde una moral violenta se impone a lo político, a lo ideológico. En esta fase, el Estado vive del acontecimiento y se adapta a la violencia concedida a los grupos sociales que exigen su derecho a ejercerla de forma autónoma.
En México, algunos secuestros se instauraron en la categoría del escándalo, sobre todo por el impacto mediático que tuvieron en la opinión pública. En una primera etapa, los secuestros de la década de los 70s y principios de los 80s eran políticos, como el ocurrido en contra del entonces senador, que después llegó a ser gobernador por Guerrero, Rubén Figueroa. No se diga de los secuestros realizados por la “Liga 23 de septiembre”, de los cuales también fueron después víctimas sus militantes, bajo el rótulo de “desapariciones”, pero por grupos patrocinados por el gobierno.
La “Liga 23 de septiembre” no sólo secuestró empresarios o intentó hacerlo, como fue el caso de Eugenio Garza Sada quien fue muerto en el episodio, sino que también llegaron a secuestrar un vuelo de Mexicana de Aviación el 8 de noviembre de 1972, un Boeing 727.
Uno de los hombres que protagonizó secuestros durante la llamada “Guerra sucia” de la década de los 70s –como respuesta represiva “institucional” a la guerrilla-, fue Fernando Gutiérrez Barrios, quien en ese entonces encabezaba la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Sin embargo, el propio Gutiérrez Barrios sería secuestrado por una banda bien organizada, el 9 de diciembre de 1997, en la Avenida Miguel Ángel de Quevedo de la capital mexicana.
Muchos de estos secuestros pasaron inadvertidos para amplios sectores de la sociedad, inclusive para los más informados, pese a tratarse de secuestros de índole política. La diferencia la marcaron los secuestros que, entrado el nuevo milenio, le permitirían al Estado una plataforma que justificara su estrategia de seguridad y dar una connotación política de los secuestros en los medios de comunicación como vacuna despolitizadora, cuyo antídoto era el ciudadano expuesto cual víctima hipotética del secuestro, pues ahora ya no se trataba de guerrilleros ni de políticos o empresarios de alto nivel secuestrándose entre sí, sino de ciudadanos comunes afectados por un clima artificioso de violencia.
La década de los noventa es mucho más activa en cuanto a secuestros que toda la primera década del nuevo milenio. Sin embargo, aún no era tan relevante para el Estado mexicano, que terminó colocándolo a conveniencia en el centro de todas las preocupaciones, inclusive por encima y antes de que el narcotráfico ocupara ese lugar “privilegiado”.
El detonador de los primeros secuestros mediáticos tiene su antecedente a comienzos de los años noventa con la banda de Andrés Caletri López, que operaba principalmente en Morelos, en el Estado de México y en la Ciudad de México. Otra de las bandas de secuestradores de ese entonces fueron Los Pochos y El Coronel, encabezada ésta por Marcos Macera Tinoco, a quien se señaló como orquestador del secuestro de Fernando Gutiérrez Barrios en 1997.
Algunas de estas bandas se caracterizaron por la mutilación de sus víctimas para presionar el pago del rescate, como la de Daniel Arizmendi López, justamente apodado El Mochaorejas. Al igual que Caletri, Daniel Arizmendi operó en el Estado de Morelos, en localidades mexiquenses y en la capital del país. El Mochaorejas solía secuestrar ciudadanos españoles radicados en México.
Caletri secuestró a varios empresarios como Elio Margolis, uno de los directivos de Chrysler México. Algo que no se ha abordado suficientemente es que no todos los secuestros entre bandas plagiarias han tenido como propósito cobrar rescate a cambio de la víctima,. También –como cualquier célula criminal–, secuestran y asesinan a sus competidores por la disputa del territorio.
Con Caletri, el apellido Margolis aparece por primera vez relacionado al tema de secuestro, la segunda vez que este nombre aparece está ligado al caso Florence Cassez y a la supuesta relación de cercanía entre el empresario judío Eduardo Margolis y el entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Con ejemplos como el de Daniel Arizmendi, se comprueba que el delito de secuestro tuvo la participación corrupta de la institución policiaca, pues el mismo Mochaorejas trabajó como elemento de seguridad en la Policía Judicial del Estado de Morelos.
Desde nuestra perspectiva, el secuestro le abrió la puerta a un cambio radical de estrategia de seguridad pública hacia el Mando único, pues una vez que las policías se habían mostrado corruptas e involucradas con las bandas de secuestradores, el último intento por impulsar una policía de élite incorruptible fue la captura de la supuesta banda Los Zodiaco a la que presuntamente pertenecían Florence Cassez e Israel Vallarta. Poco a poco se fue desmintiendo la existencia misma del grupo en diversas publicaciones, como en el libro escrito por la periodista belga Emmanuelle Steels (El teatro del engaño. Buscando a los Zodiaco, la banda de secuestradores que nunca existió, 2015).
Durante esta etapa se extinguió la vieja Policía Judicial Federal, a causa de que muchos de sus elementos participaban privando de la libertad a ciudadanos a cambio de rescates. No hay que perder de vista que las bandas de secuestradores también han concretado fugas de penales de alta seguridad. El propio Caletri logró escapar en 1995, y aunque al igual que algunos narcotraficantes fue recapturado, la cárcel seguía siendo un lugar propicio para delinquir.
Uno de los presuntos secuestros difundido y convertido en tema de alto impacto frente a la opinión pública fue el de Hugo Alberto Wallace, el 11 de julio de 2005. El llamado “Caso Wallace” trascendió por el despliegue que la madre del presunto plagiado –la señora Isabel Miranda de Wallace– echó a andar a través de anuncios espectaculares y medios de comunicación, que hicieron visible un fenómeno donde el ciudadano toma la “justicia por propia mano” y realiza una indagatoria por su cuenta. Sobre todo, es el primer caso de secuestro mediático que pone en cuestionamiento la capacidad y eficacia del Estado como garante de seguridad y de justicia, no sólo ante el gremio empresarial, los sectores económicos más altos de la sociedad, sino a nivel nacional e internacional, pues el primer síntoma de ingobernabilidad en presencia de un Estado, es justamente la privación de la libertad que comienza con una perspectiva de caso “particular” denominada “secuestro” y continúa en un caso general y masivo, como el de las desapariciones.
Otro caso que impactó a la opinión pública fue el de la joven Silvia Vargas Escalera, hija del entonces titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), quien fue secuestrada cuando contaba con 18 años de edad, el 10 de septiembre de 2007. Lo más relevante de este caso fue el llamado desde el propio sistema de gobierno a que las autoridades dieran respuesta al paradero de la joven. Sin embargo, el gobierno federal tardó más de un año en ubicar un domicilio en Tlalpan, donde presuntamente se encontraría la osamenta de Silvia Vargas Escalera, quien fuera asesinada por sus plagiarios.
Fueron varios años en los que familiares y autoridades federales se empeñaron en posicionar el tema del secuestro en la indignación social. Otro de los que generó la ruptura y una exigencia radical de “mano dura” por parte de la sociedad, fue el secuestro el 4 de junio de 2008, del menor Fernando Martí, hijo del empresario Alejandro Martí, dueño de Deportes Martí, caso que desbordó movilizaciones promovidas y patrocinadas por las dos principales cadenas de televisión en México, Televisa y TV Azteca.
Florence Cassez y la percepción de la “justicia”
Como ya pudimos ver, en la década de los noventa el secuestro no fue un recurso de despolitización, sino hasta entrado el nuevo milenio. Inaugura esta era el intento más ambicioso por mostrar que existía un control de la violencia, con casos de secuestro muy mediáticos como el del joven Fernando Martí, así como el caso de Silvia Vargas Escalera. Pero de entre todos estos casos de secuestro, el más destacado fue la elaboración de un cuerpo del delito y la prefabricación de culpables en el caso Florence Cassez.
El Estado mexicano estrenaba una policía especializada con miras al ahora predominante modelo de Mando único, bajo las órdenes del cuestionable Genaro García Luna. En este marco de seguridad, el secuestro fue la vía de entrada para despolitizar los fenómenos delictivos y al propio Estado como parte de los mismos. Era un tema tan moral, íntimo y familiar, que los medios de comunicación recalcaron “nos concierne a todos”, destacando que no era un asunto de partidos políticos ni militancias, sino algo que va más allá. Este resaltar la idea de “todos unidos contra la delincuencia” también se relaciona con la democratización de la violencia, donde las mayorías no sólo tienen derecho de opinión sobre los fenómenos violentos, sino también tienen derecho de acción violenta en venganza contra quienes los agraviaron.
“Si no pueden contra la delincuencia, renuncien”, decía el empresario Alejandro Martí a los gobernantes mexicanos, en una confrontación con respaldo de un sector social bajo la influencia de las televisoras que dieron amplia cobertura a las movilizaciones de organizaciones como “Iluminemos México”.
Bajo este discurso comenzó a generarse una sensación de igualdad entre sectores sociales que no tenían nada en común. Desde la perspectiva empresarial y privilegiada, pero también de los sectores más desprotegidos económicamente, todos podíamos ser víctimas de secuestro, incluso los más pobres. Entonces, la venganza nos concernía a todos, ya que el Estado “no podía contra la delincuencia”. Este es otro elemento democratizador en la naturaleza de la violencia, que genera una sensación de igualdad en la venganza como en la autonomía para ejercerla.
El caso Florence Cassez cambió la forma de percibir la aplicación de la justicia en México, pues más que un “montaje” se trató de una elaboración íntegra de las imputaciones fabricadas y de las percepciones de justicia sobre una falsedad. Después de lo ocurrido con Florence y el dictamen que ordenó liberarla por violaciones al debido proceso, por parte de la Suprema Corte de Justicia, se buscó dar más credibilidad a la construcción mediática de un cuerpo del delito, para que las fallas en el debido proceso no se convirtieran en un recurso legal, como ocurrió con la posterior liberación del narcotraficante Caro Quintero.
En lo relacionado con los medios de comunicación, este fenómeno podría conducir a una desproporción a través de un cambio en las facultades ya no sólo del discurso mediático, y en especial televisivo sobre un tema, sino que podrían substituir las formas discursivas por un cuerpo de comunicación distinto, en este caso un cuerpo de comunicación judicial.
A partir del caso Florence Cassez, se dieron otros en los que el patrón se repitió y seguirá repitiéndose de no abordarse con total seriedad. Por ejemplo, el diario La Jornada, en su publicación del 27 de septiembre de 2014, hablaba en primera plana de un “montaje” en la masacre de Tlatlaya, con cambio de posición de cadáveres y siembra de armas de alto poder junto a los cuerpos de los victimados, atribuible al principal acusado, el ejército mexicano. A lo largo de una cobertura sostenida e ininterrumpida sobre un tema, la percepción de lo conceptual abstracto, así como de lo procesal práctico, es transformada y manipulada por lo mediático.
Lo justo entonces parece que no es un proceso legal, sino una percepción social, lo que cada vez constriñe más a la justicia a convertirse en un asunto de opinión en los llamados “tribunales mediáticos”. Por un lado está la justicia como un modelo apegado a los hechos, con una vestimenta de supuesta imparcialidad, y por otro, la percepción como un modelo de justicia, misma que es generada por la intervención de los medios.
La percepción mediática como modelo de justicia va íntimamente ligada y dependiente de la percepción del miedo y la inseguridad, por lo que se ha convertido en un asunto de opinión pública, no de leyes.
El caso Florence Cassez cambió la forma de percibir la justicia a través de los medios de comunicación, pues la confirmación de que hubo un “montaje” se convirtió en una duda constante en relación a todo lo que solía presentar el gobierno a través de los medios de comunicación. Ahora, cada vez que se captura a un narcotraficante, la alusión al “montaje” ya es común.
A partir del caso Florence Cassez, no sólo cambió la frecuencia con la que se recurre a las fallas en el debido proceso, sino que se demostró que la “justicia” está sujeta a las masas, en un esquema en el que el modelo de justicia, a fuerza de querer ser popular, deviene en retrógrada, pues deja de mantenerse ajeno a los intereses de cualquier sector social, sea mayoritario o no.
El fenómeno Florence Cassez trascendió todos los fenómenos mediáticos de secuestro, toda vez que, con muy contadas excepciones, como la del semanario Proceso, la mayoría de los medios de comunicación se empeñaron en enjuiciarla y declararla culpable sin mayor análisis, aceptando la “versión oficial”.
El tema de los “juicios paralelos” ya ha sido abordado en otros países, así como en México por el periodista Marco Lara Klahr, por ejemplo. Sin embargo, lo que no se examina con frecuencia es cómo estos enjuiciamientos mediáticos terminan por ser decisivos en la construcción de una especie de justicia por consenso, por acuerdo mayoritario y perceptual, lo que determina la toma de decisiones dentro del proceso legal mismo, con influencia de los públicos.
Conceder, despolitizar y democratizar la violencia
La histórica inestabilidad del Estado mexicano está estrechamente ligada a que se cuenta con medios de adaptación de la violencia, lo que coloca al Estado en una posición de portador de la venganza social –disfrazada de justicia- ante el secuestro, lo mismo que ante otros fenómenos del crimen organizado.
El Estado está siendo transformado por los fenómenos delictivos, con mucho más eficacia que a través de los procesos electorales y las reformas políticas. La democracia se experimenta socialmente por medio de la violencia, en la igualdad de ejercerla por grupos e individuos tanto como la autoridad política.
Anteriormente, la violencia era percibida como resultado de la desigualdad, mientras que ahora, la adaptación a la violencia a los actores fuera del gobierno genera una sensación de igualdad. La democratización y la justicia llegan por medios violentos, en forma de compensación, no como resultado de la democratización de las instituciones, ni de la aplicación del Estado de Derecho y la justicia social, sino que se trata de una visión de justicia reparadora en venganza.
La política de justicia en México ante el fenómeno del secuestro, forma parte del proceso de adaptación y descontrol de la violencia en la transformación del Estado, lo que en algunos casos lleva a una política de megacontrol que se sale de los medios políticos hacia ámbitos judiciales. Sin participar políticamente en su propia transformación, el Estado lanza un mensaje de sobrecontrol que se pudo observar con la llegada del papa Francisco a México, al desplegarse un operativo sobrado de recursos violentos.
En un sentido distinto al de Hobbes, quien consideró a la violencia como elemento de conservación y estatismo del Estado, nuestro abordaje incluye el análisis de la forma en la cual una entidad como la mexiquense renunció al control para adaptarse a la violencia con muestras de sobrecontrol. Aunque el Estado mexicano sigue medianamente a flote, hay fenómenos violentos y delictivos que pueden ocupar su lugar, como ha ocurrido con los grupos de autodefensas en diferentes regiones del país, donde los gobiernos, una vez que deciden dar por terminada la concesión de la violencia, buscan un arreglo de compensación con estos grupos, lo que no garantiza que por el hecho de decretar su fin, cesen estos fenómenos de violencia autónoma.
Los grupos de poder violento autónomo experimentan, desde esa violencia, una posición de igualdad ante los fenómenos delictivos, dejando al Estado mexicano reducido a ser portavoz (mensajero) y portador (distribuidor) de la violencia, pues ha concedido o subrogado el control de la misma. Con esto queda demostrado que el Estado se transforma bajo un nuevo paradigma que concede la violencia a otros grupos, se despolitiza en su dependencia con los fenómenos delictivos y se acerca a la democratización de la violencia al renunciar a su control.