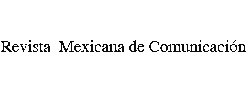Carlos Monsiváis: El periodismo y la comunicación en México.
- Entrevista con Carlos Monsiváis.
- La realidad del periodista en México, según el autor de Días de guardar.

Carlos Monsiváis(5). FIL Guadalajara. @Flickr
Por Raúl Godínez Cortés
Periodista. Colaborador de Revista Mexicana de Comunicación.
Carlos Monsiváis nació en la Ciudad de México en 1938 y ya es reconocido como su cronista por excelencia. En sus 60 años de vida y más de 40 como periodista, ha participado en las principales revistas culturales de México y colaborado en programas de Radio UNAM, así como en el diario La Jornada y el semanario Proceso. Durante su trayectoria, ha destacado por sus penetrantes y agudos ensayos en torno a la cultura nacional, y recibido diversos premios, entre los que destacan el Nacional de Periodismo 1977, el Jorge Cuesta 1986 y el Manuel Buendía en 1988.
Entre sus principales obras recordamos Días de Guardar, Amor perdido, A la mitad del túnel, Entrada libre, Escenas de pudor y liviandad, y Nuevo Catecismo para indios remisos.
Después de una siempre aplazada entrevista, la cita se concreta en un café de la Zona Rosa, donde el escritor acostumbra acudir los fines de semana y coincidir, a su vez, con varios periodistas. No luce como en otras ocasiones el cabello despeinado y el semblante somnoliento, más bien lo contrario. Cabello cano, camisa azul a cuadros, manga corta y redondos lentes cafés. Suéter gris al hombro y pluma en mano moviéndose constantemente. Durante la entrevista, Monsiváis salta de un tema a otro, demostrando sus amplios conocimientos, su ironía punzante y su agudo análisis de la cultura popular. Toma un caliente té de manzanilla mientras conversamos.
Con 60 años de vida cumplidos, su historia personal queda estrechamente ligada a la del periodismo y la comunicación nacional. Y en ese trayecto ha visto desfilar variedad de periodistas y medios de comunicación.
En los últimos 20 años, el periodismo ha visto en Monsiváis a uno de sus colaboradores más esforzados. Desde que inició su trabajo en la revista Estaciones que dirigía el poeta Elías Nandino, y después en Cuadernos del Viento –la primera revista encabezada por Huberto Batis–, le han tocado muy de cerca hechos periodísticos notables, como la renuncia colectiva del equipo de Fernando Benítez que publicaba el suplemento “México en la Cultura” en el diario Novedades, y poco después su incorporación a “La Cultura en México” en la revista Siempre! que dirigía José Pagés Llergo. También vivió en los años setenta los excesos de las mal calificadas mafias culturales, donde el grupo encabezado por Monsiváis habría de tener un malentendido con Octavio Paz, hecho que luego éste último recogería en El ogro filantrópico. Asimismo viviría de cerca la salida de Julio Scherer de Excelsior, la fundación de la revista Proceso, y el asesinato de su amigo Manuel Buendía, con quien participaba en las reuniones de aquella agrupación informal de periodistas denominada el Ateneo de Angangueo, junto con Iván Restrepo, Margo Su y Francisco Martínez de la Vega, entre otros.
Maestros periodistas
Así, dada la importancia de los acontecimientos que han enmarcado su vida y su escritura periodística, la primera pregunta se hace obligada:
—Si hace un acercamiento historiográfico del periodismo nacional, en sus 60 años que acaba de cumplir, ¿qué periodistas valdría la pena destacar a la distancia del tiempo?
El escritor comienza a repasar mentalmente, detiene un poco su agitado ritmo, da un sorbo al té de manzanilla y contesta:
—Muchísimos. Pero sólo puedo decir los que vale la pena rescatar desde mi experiencia personal, para no entrar en un catálogo interminable. El primero sería José Pagés Llergo quien, desde la revista Siempre!, ejerció e hizo suyo un periodismo de confluencia y de oposición de los puntos de vista de las libertades que permitía en aquel momento la relación del periodista con una sociedad más amplia, que incluía políticos, artistas, músicos. Pagés Llergo llegó a crear, en ese sentido, una época en la cual el periodismo estaba en el centro de una vida social, restringida, pero poderosa y dinámica. Rescato también a José Alvarado: un cronista excepcional de una prosa finísima, muy valerosa y digna frente al poder.
Otro sorbo al té y una hojeada más al catálogo de recuerdos. Otros nombres se suman y la lista de Monsiváis se agranda:
—También, por supuesto, habría que rescatar a Francisco Martínez de la Vega, que fue un periodista muy arraigado en tradiciones liberales y revolucionarias, gran creyente en la libertad de expresión y auspiciador de nuevos periodistas.
Otro periodista fundamental es Julio Scherer García: en Excelsior primero y en Proceso después, ha dado una continua lección de rigor, de honestidad, de actitud insobornable. Al igual que Pagés, Scherer está en el centro de la vida social y se relaciona con todos; tiene una vida amistosa muy variada, muy fértil y admirada; pero lo importante es que esa vida social no le ha hecho perder nunca el rigor crítico ni lo ha hecho complaciente. Alguna vez oí que Scherer le preguntó a Pagés qué elegiría entre perder un amigo y perder una noticia, y Pagés le contestó: “Yo perdería la noticia, y tú elegirías perder al amigo”. Eso es muy extremista, pero marca un tanto las actitudes de ambos.
Tampoco podría dejar fuera a Manuel Buendía: un amigo entrañable, un hombre en quien podía confiarse siempre, absolutamente enterado, maniático de la información, muy valeroso –incluso en momentos absurdamente valeroso–. En alguna mesa redonda Buendía comentó: “Yo no quiero ser de esos periodistas que mueren en la cama”. Y cuando me tocó el turno, le dije: “Yo sí, yo sí quiero morir en mi cama”. Bueno, la actitud era diferente. Me daría igual morir de pie o en la cama, siempre y cuando no fuera el resultado de la irrupción de una voluntad ajena y armada. Buendía nos enseñó mucho a sus amigos en cuanto a la congruencia y la noción del poder del periodismo. Él creía desesperadamente que el periodismo era, en efecto, un cuarto poder, y eso cuando ya casi nadie lo pensaba.
Monsiváis detiene de pronto el rápido avance de su lista personal. Retrocede en busca de un nombre, de un amigo: de un maestro. Y apenas lo encuentra, lo extrae de entre sus recuerdos y lo agita extasiado:
—Caray, perdón, me faltó mencionar a Fernando Benítez, que es mi maestro indiscutible. En los suplementos culturales me enseñó a creer apasionadamente en el hecho cultural como fuente de dones. Benítez ha sido un hombre extraordinariamente generoso, pero además didáctico, de una manera que él mismo no sospecha. En un momento en que la cultura era vista como complementaria u ornamental, creyó en ella como un género de primer orden, y ésa es una gran lección. Además tenía gran habilidad para las cabezas, un temperamento siempre alegre y una capacidad admirativa única. Ya es muy infrecuente encontrar a alguien capaz de admirar tanto, y casi siempre con tanto acierto.
Paisaje diverso
—¿Y de entre los jóvenes periodistas hay algunos que le hayan aportado o enseñado algo?
—De entre los periodistas más jóvenes –bueno, más jóvenes que yo– he aprendido mucho de Raymundo Riva Palacio, de Miguel ángel Granados Chapa y de Carlos Marín, así como de Carmen Lira y de Arturo Cano. Y aunque ya no los puedo calificar de jóvenes maestros, porque ya no lo son, sí he visto en ellos cómo se renueva un nuevo sentido del profesionalismo periodístico, y éso es algo que le hizo muchísima falta a mi generación y a muchas otras.
—Y pese a esa renovación en el periodismo, aún hay quien habla de mafias culturales en nuestro país…
—Sí, supongo que las hay, pero para mí es evidente que ya no importan demasiado. Pero más que mafias son grupos culturales con intenciones políticas muy claras. Es demasiado grande el paisaje como para que un solo grupo pueda ejercer el control. La demografía venció las aspiraciones caciquiles en el campo de la cultura, simplemente por la cantidad de publicaciones, ya no digas de apertura.
—¿Y en esa amplitud que menciona estarían incluidos todos los medios de comunicación?
—No sería así de fácil. Considera que actualmente hay una gran carga de frustración en la gente. No tengo la menor idea de hacia dónde va en estos momentos toda esa falta de mitos, todo ese caudal de energía. Supongo que parcialmente se orienta hacia las esperanzas de construir islotes fortificados, se llamen casas, condominios o departamentos. Va a la autogratificación de terminar el día en la cama y no en traumatología de algún hospital; al suspiro de alivio al recordar que se tiene un empleo fijo; al contentamiento que le da a uno saber que, pese a lo que está viendo en televisión, se siente a gusto. Es una energía dilapidada o reducida a sus mínimas posibilidades expresivas. De vez en cuando hay quienes, escapando de tal destino unificador, participan en movimientos urbanos, en organizaciones no gubernamentales, en movilizaciones políticas, pero sigue siendo una minoría.
Hoy día casi toda la gente ha elegido a la televisión como su equivalente del confesor, del psicoanalista y del policía judicial que interroga. Uno se confiesa frente a la TV a través de bostezos o carcajadas, de sensaciones, de estados de ánimo. De la televisión se desprende el núcleo de seguridades o insatisfacciones que antes venían de la sabia voz del cura. En otras palabras: ante el despojo de las alternativas, frente a ese vacío, el televisor es el único mueble seguro: un aparato de maravillas porque nunca nos abandona.
—Y sin embargo, el periodismo televisivo que se desarrolla actualmente contiene una gran explotación del morbo, un exhibicionismo del amarillismo en pleno…
—A mí el amarillismo no me preocupa en demasía, porque está tan presente en el morbo cotidiano, que el que se objetive en la tele no tiene mucha importancia. Pero sí me irrita el clasismo que se manifiesta en algunos programas, la falta de respeto a las personas, la humillación sistemática de los pobres y de la miseria. Por lo demás, el crimen, la violencia, el machismo, están ahí irrecusablemente, y el que la televisión los registre no quiere decir que los amplifique. Los amplifica la realidad y los somete a un proceso de normalización el impacto televisivo. Pero la TV no magnifica la violencia; en todo caso, la violencia le da un sentido contemporáneo a ese medio.
Amarillismo televisivo
Pero Monsiváis detiene de nueva cuenta su andanada de conceptos, sentencias y señalamientos. Parece recordar otras preferencias televisivas, y hacia ellas dirige el comentario.
—Habría también que analizar los talk shows, aunque habría que delimitarlos. Por ejemplo, Johnny Carson o David Rosto eran una institución por su estilo de presentar escritores, artistas, deportistas, políticos. Era como estar dialogando con el público. Por lo tanto, el actual programa de Cristina no es una innovación: tiene sus antecedentes en los talk shows norteamericanos, donde lo que se explota es la confesión coral. Me imagino que Cristina sería el sueño de un cura del siglo XIX, rodeado de fieles y como no los puede confesar uno por uno, entonces en el escenario pone a los veinte a confesarse al mismo tiempo, y éso para un cura sería un desahogo, un alivio de trabajo…
De esa suerte, Monsiváis inca el diente con su ironía. Se burla, inventa diálogos absurdos y ríe, ríe mucho. Lo punzante de su humor se vuelca hacia los programas de manufactura estadunidense.
—Yo estoy convencido de que la iglesia católica va a adoptar el formato de Cristina en próximas fechas. No le va a quedar otra opción en vista de la demografía y la cantidad de personas que tienen pecados qué declarar ante esa oficina fiscal del vicio que es el confesionario. La iglesia va a necesitar forzosamente los buenos oficios de la masificación, y ahí yo creo que el esquema de Cristina será muy útil. Imagina, por ejemplo, cuando un cura vaya a una población rural y tenga sólo un día para confesar a todos, y hay, qué se yo, mil personas queriendo hacerlo. ¡Pues va a tener que usar el método Cristina! Y con micrófono irán ahí:
—Confiésome padre que mi marido me golpeó porque no le quise hacer table dance.
—Bueno, pues es una cosa terrible –va a decir el sacerdote–. ¿Y por qué no quisiste hacerle table dance? ¿No te gusta el table dance?
—No padre, no es eso, es que tengo celulitis.
—Ah, bueno, es una cosa muy grave que las mujeres tengan celulitis. Pero lo importante es que tengan el valor de declararlo. Un aplauso aquí para la señora celulítica…
Monsiváis no se detiene: en su ironía arrastra a los programas de formato de público presente, al espectador de Miami y, por supuesto, a la conductora más conocida de ese tipo de emisiones…
—Y al confesar eso ante la audiencia, pues imagínate: tendríamos una democratización de la confesión del pecado y, por lo tanto, la posibilidad de establecer referendos de qué pecados son los preferidos y cuáles están pasando de moda. Sería una verdadera transformación del esquema de la valoración teológica. Y eso se va a dar gracias a talk shows como el de Cristina. Porque Cristina tiene una ventaja indudable: es un programa, ciertamente, de escándalo moral triste y de gran manipulación del deseo de existir televisivamente que todos tenemos (Casi con el acta de nacimiento deberían darnos un acta que confirme nuestras posibilidades de ser entrevistados algún día en televisión).
Pero lo que da Cristina, y que ha sido muy útil, es la capacidad de enfrentarse al prejuicio con la naturalidad con que las nuevas comunidades latinoamericanas lo están asumiendo. En ese sentido, estoy convencido de que Miami no es Latinoamérica, pero también estoy convencido de que América Latina va a ser como Miami. En ese ritmo, lo que hace Cristina en Miami primero, y lo que intentó hacer en México después, es muy útil, pese a ella misma. Porque cuando yo veo al obispo de Cuernavaca, Luis Cervantes Reynoso, ir al programa de Cristina –ya no como el representante de Dios sobre la tierra, ya no como el representante de la autoridad papal o de la venta de corderos místicos, sino como un invitado más–, me convenzo de que la secularización ha ido a fondo. Entonces lo que aporta muy claramente Cristina con ello, es el fin de la teocracia: la idea de que paulatinamente el prejuicio, los dogmas sobre los cuales se establecen las conductas admisibles, se están pulverizando. Me ha tocado ver programas de Cristina donde se presentan parejas gay: y en tanto uno dice que el otro es muy posesivo, el aludido acusa a éste de celoso; pero ambos discuten con una normalidad absolutamente impensable hace 20 años.
Temas que antes hubieran sido impensables en la conversación de sobremesa de la clase media, ahora se vociferan desde ese aparato. Y esto es un avance. Todo lo que contribuya a resquebrajar el absurdo sentido inhibitorio latinoamericano, me parece un avance. Por más que no quiera reconocerse, cuando vemos lo que hacen los norteamericanos, entendemos lo que es la supresión del sentido del ridículo. El sentido del ridículo ha hecho las veces de censor, de decapitador de muchísimos impulsos. Y es que el qué dirán ha sido el gran instrumento de control, y del qué dirán lo más vigoroso ha sido el sentido del ridículo. Ahora, uno ve la televisión y alguien dice que le da mucho gusto que su mujer haga table dance o que su marido sea striper en un chippendale. Caray, entonces ya se está entrando a otro nivel de frecuentación social en donde lo que antes hubiese sido lo oprobioso, hoy es una tarjeta de presentación.
Literatura y comercio
—¿Otros medios de comunicación podrían estar contribuyendo a esa superación de la inhibición latinoamericana?
—La producción literaria. Yo veo una producción literaria importante, aunque no tan significativa, desde el punto de vista del impacto de la transformación de los lectores como en décadas anteriores.
No veo libros que funcionen entre sus lectores como ocurrió con Pedro Páramo, El llano en llamas, Rayuela, Paradiso, La ciudad y los perros, Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de mamá grande, Otras inquisiciones, Ficciones, El aleph, La invención de Morel, El lugar sin límites o La casa verde. No veo libros que estén funcionando en ese nivel. Aunque hay muchos autores interesantes; por ejemplo, Tomás Eloy Martínez: La novela de Perón y Santa Evita me parecieron obras formidables.
Me gusta mucho lo que están haciendo algunos jóvenes poetas en México, Perú y Argentina. Me interesa también el tipo de literatura marginal, por así decirlo, que se produce en América Latina, así como todos los numerosos novelistas gay. Me llama la atención la literatura de mujeres, sobre todo la de Laura Esquivel e Isabel Allende, que tienen una legión de lectores. Y puede que esa literatura no me interese tan declaradamente como otras, pero no dejo de reconocer su valor. El que yo sea un lector distante no me convierte en un lector condenatorio. Aunque sí puedo decir que a Isabel Allende le sobra García Márquez y también mucha mercadotecnia.
Hoy día un escritor primero examina los índices de venta y luego se pone a escribir. Son los riesgos de que ahora haya mercado, cosa que antes no había. También el tiempo de los lectores se ha restringido: antes era más abundante. Y entonces si un autor sabe que puede ser leído a nivel masivo pero que necesita ser devorado con rapidez y facilidad, modifica necesariamente el ritmo y el sentido de su escritura. Es decir: no sólo se escribe para un mercado, sino para un público con escaso tiempo. Pero ese mercado no está desnaturalizando la esencialidad de la literatura, no, porque seguirán existiendo siempre quienes, pese a todo, se dan su propio tiempo y no piensan en los lectores, sino en su propia idea. Esos son los escritores que para mí valen la pena. Por eso tampoco me atrevo a condenar el mercado porque sería una insensatez.
Prensa y democracia
Paulatinamente la charla cambia de rumbo, y deja de lado la técnica literaria para centrarse en las relaciones medios-gobierno.
—Dentro de la etapa del periodismo nacional que le ha tocado vivir, ¿qué evolución ha visto en lo que se refiere a la relación Prensa-Estado?
—La he visto evolucionar positivamente, aunque falta mucho. Pero ya no hay esa sensación de culpa que querían hacerte sentir, por ejemplo, hace 30 años. En el 68 quienes intentábamos la crítica de lo que estaba pasando, éramos vistos como herejes, no como críticos. Había entonces todavía una noción teológica del periodismo, que estaba conectada con el servilismo ante el poder. Incluso eso todavía se dio con profusión en el régimen de Carlos Salinas, donde vimos cómo muchísimos periodistas e intelectuales se postraron ante la gloria del Gran Salinas y prescindían de todo filo crítico. Esto actualmente es imposible. El presidente Ernesto Zedillo hace poco pronunció un discurso en Simojovel y hubo una crítica unánime por parte de los periodistas. Es la primera vez que no veo defensas del Presidente en un hecho de esa importancia política, y eso me prueba que el panorama ha cambiado muy positivamente.
—¿Entonces en los medios de comunicación perviven ya elementos democráticos?
—Creo que eso es mucho decir. Yo pienso que existe la convicción de cada publicación o periódico de que si es obsequioso y rendido ante el poder, no le va a creer nadie. Y de que la mejor manera de perder lectores es evitando la crítica. Ya lo otro, lo democrático, creo que es una etapa siguiente.
—En ese sentido, ¿considera que actualmente hay un mayor espacio para los jóvenes periodistas?
—La respuesta sería: sí y no. Hay mucho mayor espacio en cuanto a la posibilidad de publicar, pero no lo hay en cuanto a la posibilidad de ser visto o registrado. Son tantos los periodistas, que la mayoría no consigue individualizarse. Antes eso era más fácil, precisamente por el menor número. Pero ya en este momento, para que un periodista cultural se singularice, necesita el concurso de varias condiciones no frecuentes; y el hecho es que no ha surgido un gran periodista cultural en los años recientes, y no porque no lo haya, sino porque el sistema de reconocimientos no lo admite. Y eso es un hecho que está pasando en toda América Latina, no es privativo de México. La mayor amplitud de los medios y la restricción de las posibilidades de reconocimiento, es lo que caracteriza y da perfil al momento actual.
—¿Pero, entonces, cuál es el principal cambio que se ha dado en el periodismo mexicano?
—El ejercicio natural y democrático de las libertades de expresión. Creo que ése es el mejor cambio. Ese recelo crítico –en el mejor de los casos– frente al poder, y la convicción de que se vive en una sociedad integrada mucho más democráticamente, y que los monstruos sagrados cada vez escasean más o van desapareciendo; además de la sensación globalizada de que todo lo cultural, en cualquier parte del mundo, le pertenece a uno por derecho propio.
Monsiváis apenas levanta la taza de té y la coloca de nuevo sobre el plato. La sentencia final estalla:
—Yo diría que lo mejor de todo –lo fundamental– es la seguridad de que el periodismo oficialista existe y seguirá existiendo. Pero ya no importa… Ya no puede importarle a nadie.