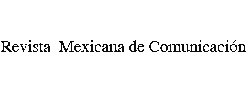El intelectual y la periodista
Rafael Ruíz Harrell y María Victoria Llamas
Jorge Meléndez Preciado
Uno de complexión corpulenta y voz singular y otra de risa fácil y trato enérgico. Ambos, a su manera y desde su trinchera, dejaron huella en lectores y radioescuchas.
M e lo aseguran dos de sus conocidos. A Rafael Ruiz Harrell lo conocían entre sus amigos como El Oso. Y en verdad su estatura era alta; su corpulencia, innegable; su voz, singular, sus desplantes muy agitados. Pero además, cuando tomaba la palabra era escuchado con atención por casi todos –algún irreverente no falta jamás–, ya que además de ser docto tenía esa arrogancia de quien sabe que no lanza frases al viento y consideraba que su audiencia no podía estar más enterada que él de lo que trataba. Era tan atendido que el genial y ególatra de Porfirio Muñoz Ledo, hoy nuevamente en la dirigencia de algo, le dedicó un artículo a su vida y obra, bastante lisonjero, excepcional.
Lo conocí gracias a Carlos Ramírez Sandoval, quien fuera jefe de prensa de Víctor Flores Olea en Conaculta. En un despacho por Altavista, donde aquél realizaba encuentros cercanos del trago, los amigos (Gregorio Ortega, el más asiduo) y la discusión, Rafael llegó con un traje y un suéter, como si el frío de un invierno le molestara. De inmediato pidió un güisqui y se sentó ausente, sin hacernos caso a varios que estábamos en la barra. Yo pregunté, tímido, si era el autor de dos libros que me habían marcado: Exaltación de ineptitudes y El secuestro de William Jenkins. Afirmaron con la cabeza mis compañeros, quizá para no hacerse notar.
De puntillas, casi, me acerqué y le dije muy plantado: “Mucho gusto. Hace unas semanas escribí un artículo en El Universal acerca de su obra más reciente”. No me mandó al diablo pero ocurrió algo peor: siguió como ausente. Realmente quedé desencantado y hasta molesto. Pero leyendo los lunes en Reforma su columna “La ciudad y el crimen”, no tuve más que rendirme ante lo evidente: el maestro sabía un rato largo acerca de la demagogia de las autoridades para combatir la delincuencia y que todos los experimentos, llevados a cabo para supuestamente atacar a los criminales, no tenían ni tendrían el menor éxito.
Comprar mejores armas, capacitar policías, crear unidades especiales, colaborar con el exterior, hacer un sistema de información único, lanzar al Ejército contra el narcotráfico y un largísimo etcétera, no servirán de nada mientras la corrupción nos corroe, los políticos hagan propaganda de cualquier asunto menor y los delincuentes de muy diverso pelaje sean socios del poder.
Un instante negativo no borra una obra, más bien apuntala un prestigio. Cómo hubiera querido tomarme algunas copas con Ruiz Harrell, ir a diferentes encuentros, compartir charlas con amigos comunes. Nada de eso será. Pero su trabajo intelectual, básicamente periodístico, ahí está y debe rescatarse.
En El secuestro de William Jenkins, Ruiz Harrell cita al exsecretario de Estado, Richard Lansing:
México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre: al Presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia un ciudadano americano, ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesita de administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia. Sin necesidad que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros.
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón prueban que Lansing tenía razón.
En su penúltimo artículo, el maestro Harrell hizo un elogio de Amparo Espinoza de Rugarcía, la hija de Manuel Espinoza Iglesias, con quien Rafael tuvo una relación frecuente y estrecha. El nombre de ella es el de un museo importante, único en México.
Muchos entendemos el mundo pasado y el actual por un Oso que abría selvas, producía rugidos, saltaba encima de los embaucadores y hasta se daba el lujo de rechazar elogios y beber solo porque en su mente bullía algo nuevo, original.
Siempre risueña
María Victoria Llamas era de risa fácil y trato enérgico. Lo primero no contrastaba con lo segundo ya que la broma le gustaba, la ironía la hacía feliz, pero no se perdía en lo efímero, más bien los momentos agradables eran las etapas intermedias para lo sustancial: transformar un modelo de información que es obsoleto hace décadas e implantar otro: uno de comunicación en el cual todos oyeran, procesaran, contestaran, hicieran de la participación su alma.
En su casa hicimos varias reuniones. Impecable en todo, atenta en lo mínimo, dispuesta a colaborar en diversas tareas. Todo ello no le impedía ir a lo básico: hay que construir para el presente y el futuro.
María Victoria lo sabía porque había estado (¡Oh Martí!) en el monstruo con varias caretas, pero que continúa ganando la batalla en la inmediatez, lo banal, la seducción, la destrucción, lo mismo en radio que en televisión.
Sus artículos era lo que más le daba satisfacción, igual que sus libros donde ponía el acento en la palabra exacta, la causa justa, el aliento para ir adelante sin cansancio. Sísifo, a su lado, era un aprendiz de escalador.
No, no era fácil la convivencia con Marivi, como le llamaban sus amigos. Y es que la insatisfacción es algo de los que buscan no la perfección sino sólo transitar los caminos inexplorados. Ella lo hacía constantemente.
Cuando fue presidenta de Comunicadores por la Democracia, donde había poetas, investigadores, especialistas y periodistas, supo conjugar las acciones, abrirse a los nuevos tiempos, jugársela por el cambio. Todo sin dejarse guiar por espejismos, intentar medrar, dándole juego a quien estaba dispuesto a buscar el beneficio colectivo.
En su época de Llamas en radio (1995-2002), quizá su última en el cuadrante, me invitó y fui hasta las lejanas instalaciones de Radio Centro –más que una excursión, un suplicio de tráfico con mentadas de madre por doquiera durante todo el trayecto–, hablamos de los movimientos necesarios en la información y del indispensable derecho a la información y la libertad de expresión, no para nosotros, sino para los millones que no pueden levantar la ceja ante empresarios y políticos.
Al salir de la emisión, tuve una preocupación: “Dado el clima de censura y vetos, ¿no tendrás problemas por lo que dije? (el programa fue en vivo). “No lo sé –respondió pausada y metódica–. Pero en dado caso no es la primera vez. Ya estoy acostumbrada a los jaloneos. No hay que jugársela a lo loco, pero atreverse, no rendirse, estar dispuesto a todo, es mi estilo, mi vida”. Me quiso tranquilizar sin lograrlo.
Le hablé a los pocos días. No hubo mayor problema, sólo una nueva llamada de atención a quienes somos boquiflojos. No la volví a escuchar, desgraciadamente.
Hoy recuerdo como un cuerpo bajo, una elegancia de señora de clase media o aparentemente burguesa para muchos, una dama que pudo decir sí pero generalmente decía no a los de arriba, parafraseando a Joaquín Sabina, metió esos goles. Claro, se me olvida que su biblioteca no estaba de adorno, sus apuntes frecuentes no eran para guardarlos y los idiomas que manejaba le daban la posibilidad, con modestia pero con categoría, de abrir rutas que esperamos no se cierren sino se ensanchen para seguir su ejemplo.