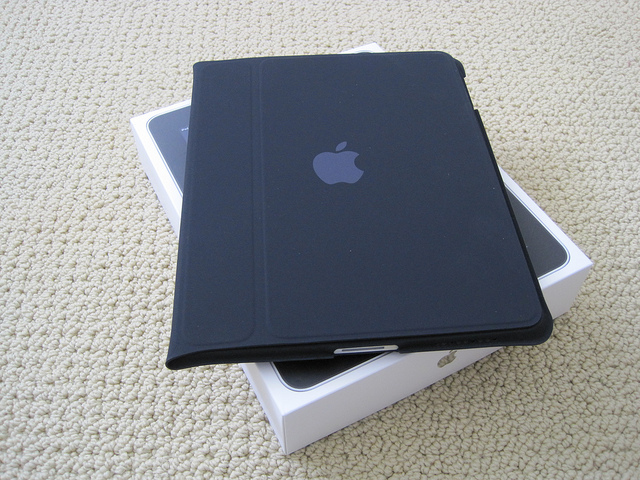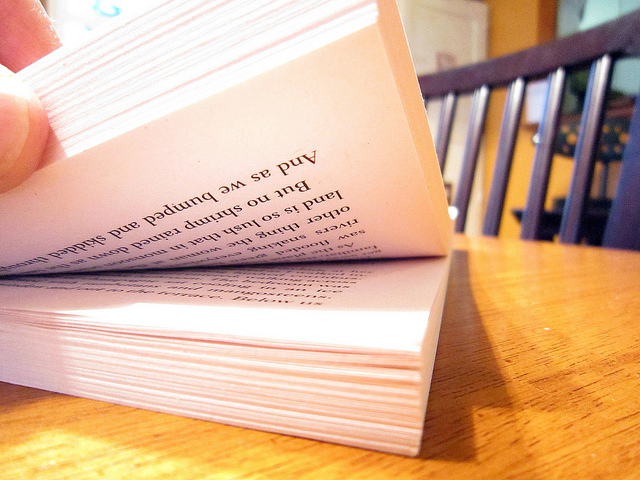Fábula de la rana y el alacrán
Juego de ojos
- Las declaraciones de AMLO sobre la postulación de Manuel Bartlett por parte del PRD motivan esta edición extraordinaria de la columna.
- «Ya que estamos en esto, también podría abrir un espacio para una diputación de la izquierda a José Antonio Zorrilla Pérez, convicto por el asesinato de Manuel Buendía, quien como es público, recibió el beneficio de una reducción de pena por su buen comportamiento», ironiza Sánchez de Armas.
Por Miguel Ángel Sánchez de Armas
La declaración de López Obrador sobre la postulación izquierdista de Manuel Barlett (“ya evolucionó y actúa con rectitud”, Milenio), confirma la irrefutable sentencia del llorado Jesús Hernández Toyo sobre la condición de los políticos, y me lleva a la conclusión de que por ganar un voto, un pequeño espacio, un byte en el noticiario, hay quienes están dispuestos a sacrificar todo principio… o a vender a sus abuelitas, como no se cansa de repetir la mía.
López Obrador “dio la bienvenida a todos los políticos y ciudadanos defensores del interés de la nación. Incluso, a quienes con un pasado cuestionable con el tiempo han modificado su forma de ver el rumbo del país” (La Jornada). Y abundó: “En política, suele pasar que gente que tiene posturas no muy adecuadas va cambiando, porque el ser humano evoluciona. Conozco muchos ejemplos […] En los tiempos recientes Manuel Bartlett ha tenido una actitud consecuente, me consta, en la defensa del petróleo”.
Con este argumento, don Andrés podría convocar a las filas de su partido a Miguel Nazar Haro, a Goyo Cárdenas, a Raúl Salinas, a Efraín Alcaraz, al Niño Verde… y a una pléyade de individuos de pasado cuestionable que hoy llevan vidas tranquilas y, quién sabe, incluso de arrepentimiento. Pasado el tiempo apropiado, incuso el coqueto quedaría en esta categoría. ¿Vale la pena, don Andrés?
Hace unos años, a promoción del PRD fui convocado ante una comisión de diputados cuando unos dirigentes sindicales, en uso de su derecho, me acusaron de hostigamiento laboral (a los que se presentaban alcoholizados los despedía; a los que llegaban tarde les descontaba la parte proporcional del salario; a los poco hábiles les obligaba a tomar cursos de capacitación y otras agresiones parecidas). Más de seis horas duró la comparecencia. Los sindicalistas, asesorados por el dirigente del PRD en el Congreso local me abucheaban. Al final, los miembros de la comisión entendieron mi postura: no reinstalaría a los despedidos. Entonces, con estentórea voz, el dirigente perredista exclamó: “¡Miguel Ángel! ¡Dejemos la ley a los leguleyos! ¡Tú tienes la autoridad para reinstalar a estos compas!” No podía creer, y así dije en presencia del recinto abarrotado, que el dirigente de un partido que por esas fechas denunciaba en todo el país agresiones ilegales por parte del gobierno, me pidiera, en el lugar en donde se fabrican las leyes, incurrir en una conducta ilegal. Pero así fue. A nosotros los buenos todo nos es permitido: esa parece ser la consigna del patético sector de la triste izquierda instalado hoy en la amorosa república. Y no voy a citar, por temor a caer en delito de imprenta, el juicio sobre ésta que en mi presencia externó Arnaldo Córdova al ser requerido por un reportero hace unos años en Xalapa.
El amoroso abrazo, políticamente hablando, de López Obrador a Bartlett, da el mismo mensaje que el video del señor de las ligas. La izquierda no se merecería esto, salvo que en nuestro país parece que ha sido secuestrada por el oportunismo. López Obrador está obligado a dar el siguiente paso y declarar, con la misma seguridad con la que exoneró al poblano de los nutridos señalamientos que se le hacen desde los espacios de sus mismos cofrades por su supuesta responsabilidad en la caída del sistema en la elección de 1988, que Bartlett nada supo y que tiene las manos y la conciencia limpias en el caso del asesinato de Manuel Buendía.
Y ya que estamos en esto, también podría abrir un espacio para una diputación de la izquierda a José Antonio Zorrilla Pérez, convicto por aquel asesinato, quien como es público, recibió el beneficio de una reducción de pena por su buen comportamiento. Es decir, parafraseando al señor candidato de morena, este personaje “evolucionó y se comporta con rectitud”.
Termino con la fábula, harto conocida y creo innecesaria, pero como la usé para cabecear, aquí va: Un alacrán urgido de cruzar un río entabló conversación con una rana. Los alacranes no nadan, como es conocimiento común, y las ranas sí. Por ello, el centruroides noxius pidió encarecidamente transporte al batracio, ya que importantes asuntos propios de su especie le compelían a viajar. La rana dudó, pero como en el reino animal las ranas no se han distinguido por su cacumen, se dejó convencer. El lector ya sabe que a mitad del río el alacrán picó a la rana y que ésta, mortalmente herida gritó: “¡Por qué!”, para escuchar apenas la respuesta: “¡Por que tal es mi naturaleza!”, antes de las aguas los engulleran.
Lo que me parece el meollo de la fábula, y que pasa desapercibido, es que ambos, el que pidió el favor y el que aceptó compartir, pagaron las consecuencias. Espero que esto se repita puntualmente en julio próximo.
Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.
10/3/11
@sanchezdearmas
www.sanchez-dearmas.blogspot.com
"Estamos en los albores del fin del fotoperiodismo": Ulises Castellanos
- Las nuevas tecnologías han sido clave en colocar al fotoperiodismo profesional en una situación de crisis, dijo.
- Habló en el marco del Seminario Manuel Buendía de periodismo político organizado por la UNAM, UAM y Fundación Manuel Buendía.
- «Desde el centro del imperio se declaró la muerte de la fotografía como verdad»: Ulises Castellanos
Por Ozami Zarco
Los avances tecnológicos como iPads, celulares con cámara incluida y el auge de las redes sociales no deben preocupar a los verdaderos profesionales de la comunicación, según Ulises Castellanos: «Traer una pluma no los hace escritores, traer una cámara no los hace fotógrafos -ni videoreporteros que ahora está de moda- vamos ni siquiera periodistas. Ni siquiera trayendo la cámara y la pluma. Se trata de saber qué vas a hacer con la cámara y qué con la pluma» dijo en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM en el marco del Seminario Manuel Buendía de periodismo político.
El fotoperiodismo en crisis
Para Castellanos las nuevas tecnologías han sido clave en colocar al fotoperiodismo profesional en una situación de crisis.
«En lo que tiene que ver con la fotografía y la tecnología el cambio ha sido brutal. Hace diez o doce años solamente los fotógrafos profesionales eran los únicos que teníamos una cámara las veinticuatro horas del día. Sí aquí aterrizará un OVNI, yo sería el único que la tendría. Sí tardara tres días en revelar la foto, el mundo esperaría como esperó a Robert Cappa doce días después para ver el desembarco del día D. Hoy en día esto es impensable, aquí en mi mano tengo una cámara de 5 megapixeles y ni siquiera tengo que mojarme los dedos para imprimir la foto» afirmó.
El ex-editor fotográfico de Excélsior habló sobre la crisis del mercado para los fotoperiodistas.
«El año pasado CNN International canceló su staff de fotógrafos a nivel global a partir de una decisión de escritorio basado en un dato: Cuando vino el terremoto en Haití la primer fotografía que llegó a las redes llegó por un twittero» comentó.
El fotógrafo continuó hablando sobre la crítica situación del fotoperiodismo ante la proliferación de dispositivos fotográficos y las redes sociales.
«Cuando mataron a Colosio en 1994 la foto que circuló sería el equivalente a un tuitero. Era un abogado el que tomó la foto. Se fue corriendo a revelar la foto a Aurrera y cuando llegamos las agencias y los periodistas a Tijuana, el tipo la había regalado a AP. No tenía idea de que podía haber cobrado decenas de miles de dólares por ella. En Hong Kong un periódico local decidió despedir al staff de fotográfos y darle una camarita a los repartidores de Domino´s Pizza y pues igual si ven algo ahí se las mandan. Yo creo que estamos viendo los albores del fotoperiodismo» agregó.
La fotografía como verdad ha muerto
La veracidad de la imagen fotográfica en la actualidad también fue un rol criticado por el también ex-editor fotográfico de Proceso.
«La fotografía ha perdido por completo su fuerza de verdad, cuando yo empecé a hacer fotografía yo creía en todo lo que veía fotografiado. Les doy un ejemplo sencillo pero brutal de qué es lo que acabo con la fuerza de verdad de la fotografía. Como todo, vino desde el centro del imperio. Obama, despúes de la muerte de Bin Laden, ante la presión global de querer ver la fotografía, dijo que no la iba a presentar por una sencilla razón: la presentará o no, no la ibamos a creer. Tenía razón pues para cuando ofrecía esta declaración, ya estaban circulando diversas fotografías sobre la muerte de Bin Laden», dijo.
Para el fotógrafo la manipulación ha sido la culpable de la situación actual de la fotografía.
«El tema es que desde el imperio se decretó la muerte indirecta de la fotografía como prueba contundente, irrefutable, de la verdad. ¿Por qué?, por la manipulación fotográfica» agregó.
El futuro del periodismo impreso
Castellanos se mostró a favor de las opiniones que auguran la desaparición del periodismo en papel.
«El New York Times y el periódico El País [JT5] ya anunciaron el futuro cierre de sus ediciones impresas, más o menos calculado a cinco años. Desde cuando lo anunciaron, quedan 4. Después de ellos seguirán los grandes medios, los siguientes medios que cerrarán serán los europeos y después [JT6] los norteamericanos. Lo crean o no, nadie hubiera creído que el CD iba a desaparecer y lo ha hecho» opinó.
El evento fue organizado por la Fundación Manuel Buendía, la UNAM y la UAM Cuajimalpa, con motivo del Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político. La próxima sesión estará a cargo de Jenaro Villamil el 22 de marzo en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPyS de la UNAM a las 5 de la tarde.
Bitácora: Del 5 al 9 de marzo de 2012
- Apple presenta el iPad 3
- Slim: el hombre más rico del mundo
- Gabriel García Márquez cumple 85 años
- Google Chrome es hackeado
¿Quiénes son las Investigadoras de Comunicación en México?
Como parte de los festejos por el Día Internacional de la Mujer, en la Revista Mexicana de Comunicación nos dimos a la tarea de recopilar los perfiles de algunas de las mujeres que han dedicado su vida a investigar los fenómenos comunicativos en distintos campos.

Fotografía: Raúl Parra para RMC
El síndrome Genovese
Juego de ojos
- Dicho síndrome habla sobre la insensibilidad de los testigos en un hecho de agresión sangrienta hacia un ser humano.
- El entorno de violencia en el que vivimos ha generado una apatía social.
- «Creo que la crisis actual de México tiene que ver con una del lenguaje, como lo planteara hace un cuarto de siglo, en circunstancias igual de difíciles, José Emilio Pacheco. Pero también con una crisis de los sentimientos» dice Sánchez de Armas.
Por Miguel Ángel Sánchez de Armas
Leo en el periódico y veo en el noticiero con frecuencia casi cotidiana que aparecen narcofosas a lo largo y ancho del país, que asaltantes armados acribillan la luz del día a quienes les oponen la mínima resistencia, que un asesino serial opera con rutina escalofriante a lo largo de una concurrida ruta de transporte popular y que, apresado, escapa en circunstancias fantásticas.
Y me percato, no sin agobio, que mi sentido del escándalo se ha hipotrofiado. Proceso la información numérica (tantos cadáveres allá, tantos acullá) mientras que el significado profundo de los hechos se va en automático a una zona de protección emocional en donde se fagocita, supongo que como parte de un mecanismo de defensa social. Sé que esto pasa en las guerras. Quien haya estudiado el comportamiento de los combatientes desde Crimea hasta Iwo Jima encontrará una constante: la tragedia se convierte en un dato cotidiano, pierde su carácter de amenaza, se diluye. Por eso los vivos pueden seguir en el combate. Las consecuencias vendrán después.
¿Y las jóvenes vidas absurdamente perdidas? ¿Y los agentes absurdamente muertos? En este sálvese quien pueda no parece haber cabida para una sincera introspección, para un mea culpa, para una reflexión sobre las causas profundas de la descomposición social. Creo que la crisis actual de México tiene que ver con una del lenguaje, como lo planteara hace un cuarto de siglo, en circunstancias igual de difíciles, José Emilio Pacheco. Pero también con una crisis de los sentimientos.
Esta degradación de la convivencia social nos obliga a reconsiderar seriamente la idea de que la línea de la historia conduce hacia el progreso a medida que transcurre el tiempo.
Las estadísticas de sangre que han dejado de conmovernos me recuerdan el “Caso Genovese”, acaecido en Nueva York hace 48 años, un 13 de marzo: Catherine Susan Genovese, llamada Kitty, fue apuñalada en la puerta del edificio donde vivía alrededor de las tres de la mañana, en el populoso barrio de Queens.
El lamento de Kitty fue desgarrador. Algunos vecinos escucharon, pero sólo uno asomó y gritó al atacante: “deja en paz a esa muchacha”. El asesino salió corriendo, pero sólo para regresar diez minutos después a buscar a su víctima. La encontró en el piso muy lastimada y nuevamente la apuñaló en repetidas ocasiones. Cuando Kitty estaba agonizando la atacó sexualmente, le robó 49 dólares y la abandonó en el vestíbulo del edificio donde vivía la joven. Se calculó que el desarrollo de los hechos duró media hora.
Minutos después de que ya había huido el atacante, un testigo llamó a la policía que llegó junto con el auxilio médico. En el trayecto hacia el hospital Kitty murió. Las investigaciones de la policía determinaron que al menos 12 personas fueron testigos de los hechos. Uno de ellos se había percatado perfectamente de que estaba ocurriendo un asesinato y Karl Ross, el testigo que llamó a la policía, sólo reparó en que se trataba de un ataque en la segunda ocasión en que el hombre apuñaló a Kitty.
Poco tiempo después fue capturado el asesino, Winston Moseley. Durante el proceso confesó haber dado muerte no sólo a Kitty sino a otras dos mujeres a las que igualmente violó. El día del crimen besó a su esposa y le dijo que la amaba antes de salir a buscar a su víctima. Moseley describió detalladamente la forma en que había agredido a Kitty, narración que coincidió con las pruebas que tenía la policía. Con la determinación de su perfil psicológico se estableció que era un necrófilo y fue condenado a pena de muerte. Cuando se le interrogó acerca del motivo por el que había dado muerte a Genovese, simplemente dijo que había sido “por el deseo de matar a una mujer”.
En 1967 la pena de muerte le fue conmutada por una condena de 20 años de prisión o cadena perpetua, debido a que el Tribunal de Apelaciones concluyó que Moseley era un enfermo mental. Más tarde, el asesino se provocó daños para poder salir de prisión. Cuando era trasladado a un hospital hirió a un guardia, y con un bat como arma logró tomar a cinco rehenes, a uno de los cuales atacó sexualmente. Después de ese episodio, Moseley regresó a prisión, donde todavía purga su condena y en doce ocasiones le ha sido negada la libertad condicional, la última en 2006.
El asesinato de Kitty Genovese habría sido uno de los que muchos que ocurrían en ese entonces en Nueva York, a no ser porque dos semanas después de ocurrido, el New York Times publicó un artículo de Martin Gansberg acerca del caso, donde llamaba la atención sobre la indiferencia de los vecinos ante un ataque asesino. La cabeza del artículo era: “38 personas vieron un asesinato y no llamaron a la policía”. Gansberg exageró en el número de testigos pues la policía determinó que fueron doce y ninguno había visto el ataque completo ya que tuvo lugar en sitios distintos. Aun así, el artículo de Gansberg caló porque citó a un testigo que dijo no querer “verse envuelto”. El asesinato de Kitty se volvió entonces una referencia sobre la insensibilidad de los testigos en un hecho de agresión sangrienta hacia un ser humano. Se le llamó “síndrome Genovese”.
Han transcurrido casi cincuenta años desde entonces y no parece que la valoración de la vida y la solidaridad hayan evolucionado positivamente. Las notas diarias sobre muertes, decapitaciones, asesinatos a sangre fría y torturas parecen habernos llevado a un “síndrome Genovese” tropicalizado. Las cifras son tan espeluznantes y se acumulan muertes con tal velocidad que no hay tiempo de dar nombre y rostro a los muertos. El anonimato de víctimas, victimarios y testigos -que somos todos lo que nos enteramos de las consecuencias de la violencia a través de los medios- conduce a la indiferencia. Es difícil saber si esa indiferencia es una suerte de cinismo o una medida de protección contra el miedo y el dolor.
La fuga del “Coqueto” en el Estado de México y la intervención de autoridades superiores en el caso causó indignación gracias a que el reclamo público de una madre dio rostro a las víctimas y movilizó a la opinión pública. Pero miles de crímenes permanecen en el olvido y en la impunidad, sin que ello nos conmueva mayormente. Según el estudio realizado por ONU Mujeres, en los últimos 25 años han sido asesinadas 34 mil 176, a quienes, si acaso, sólo sus familiares extrañan y recuerdan, porque para el resto de la sociedad son sólo parte de una estadística.
Además de las mujeres, están las muertes de los jóvenes, los niños, los padres, los servidores públicos y aun los delincuentes que en un momento de su vida se extraviaron para optar por la vida criminal. Todas esas muertes son una gran montaña de violencia, sangre y odio que nos está inoculando de indiferencia e insensibilidad. El asesinato de Kitty Genovese y la indiferencia de quienes lo atestiguaron causaron estupor. Lamentablemente, hoy muchos Moseley andan caminando tranquilamente por la vida y quienes nos enteramos de sus fechorías tampoco queremos “vernos involucrados”.
Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.
7/3/12
@sanchezdearmas
www.sanchez-dearmas.blogspot.com
La investigación afortunada y venturosa: Entrevista con Enrique Sánchez Ruiz
- Esta entrevista forma parte del apartado «El oficio de investigador de la comunicación» de Vicente Castellanos.
- El resto de las entrevistas puede leerse en la RMC #129: Disponible en su versión impresa y Kindle Ebook.
- «La historia de la AMIC refleja mucho la parte que a mi me enorgullece de la historia de la investigación de la comunicación en México” dice Sánchez Ruiz.

Por Vicente Castellanos
Publicado originalmente en la RMC 129
Disponible a la venta como Kindle Ebook
Entre autocrítico y propositivo, el doctor Enrique Sánchez Ruiz sostiene: “Hemos habido quienes sostuvimos que había que solidificar lo académico para solidificar a la vez o subsecuentemente lo político. ¿De dónde vamos a tener la solvencia política si nuestra base es académica? Pues de la academia, del rigor, de los datos… La historia de la AMIC refleja mucho la parte que a mi me enorgullece de la historia de la investigación de la comunicación en México”.
—En principio, ¿cuáles son tus motivos personales y profesionales por los cuales investigas?
—Primero, habría necesidad de mirar en retrospectiva: lo que hace años me motivó a investigar no es necesariamente lo mismo que me motiva ahora a hacerlo. Ya evolucioné. Mi afán por ser investigador se origina en ciertos ejemplos. Imagino que muchos de quienes estudiamos con jesuitas, llegamos a conocer algún jesuita bien fregón, que sabía un chorro sobre literatura, semiótica, filosofía… Esa fue una primera imagen muy fuerte en mi trayecto en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación: algunos jesuitas bien fregones. Por ejemplo, uno de ellos de literatura me introdujo al pensamiento crítico leyendo El laberinto de la soledad y Posdata. Así empecé a reflexionar sobre la realidad mexicana. Pero no nada más eso, también El gesticulador de Rodolfo Usigli, etcétera. Por esa vía empieza uno a pensar críticamente sobre la realidad.
Luego, cuando estudiaba en el ITESO llegó un alemán muy fregón, un sabelotodo, a introducir un marco entre semiótico y cibernético como los grandes adelantos teóricos en los años setenta y fue otra figura que me impresionó mucho. Pero curiosamente, dentro de la escuela, lo calificaron como positivista y algunos de los jesuitas y no jesuitas empezaron a meter cosas para contrarrestar su positivismo. De esa suerte, de pasadita, entré también al pensamiento marxista.
Todo eso me despertó miles de inquietudes, pero la verdad es que los ejemplos, el caso del señor sabelotodo, ése que uno admira, en mi caso fue muy fuerte, muy pesado.
—¿Cuál era el motivo de la admiración?
—En prácticamente todos los casos –porque ojo: no digo que admiraba a uno solo sino a mucha gente– por el reto intelectual. Los jesuitas sabían de historia, de cuestiones humanísticas y filosóficas, podían contextuar las cosas de las que hablaban. Varios de ellos hicieron mella en mí. Y luego llegó un alemán que también era así, y yo pensaba: como quisiera parecerme a ése también. Era gente que sabía mucho: la mayoría sabía comunicar todo eso que sabían, que es lo que a mi todavía me falta. Entonces cuando termino la carrera, ya tenía decidido mi trayecto posterior: yo iba a ser investigador.
—¿Y en qué momento dijiste ¡ya estoy haciendo investigación!?
—Algunas de mis primeras chambas fueron dando clasmes. Por cierto, de esos accidentes biográficos, de repente mi familia, que vivía en la Ciudad de México, se confabuló –literalmente se confabuló– y de repente, mientras estaba trabajando como jefe de comunicación, intentaron meterme en Televisa. Yo creo que como pensaban que era un “pobre profe”, me metieron a la XEX de reportero. En aquel tiempo, la XEX transmitía sólo noticias, y un primo me dice: ve a Río de la Loza número XYZ, atrasito de Chapultepec. Tuve una entrevista, presenté un proyecto y muy pronto ya trabajaba en Televisa de ejecutivo medio. Finalmente, me salí con la mía: supe que en Torreón buscaban director en una escuelita de comunicación. Mandé mi solicitud en printafom y me dieron la chamba. Toda la familia ofendida: “¡Eres un idiota Enrique! Pero es que yo ya tenía decidida mi vida.
La cuestión es que siempre que preparaba mis clases –di clases primero en la Universidad Autónoma de Morelos, después en Torreón, luego regresé a Guadalajara en lo que es la UNIVA hoy día y en el ITESO–, según yo, investigaba. Recuerdo mucho que cuando entré al CONEICC, en una ocasión en el grupo de investigación con Rubén Jara para quien el concepto de investigar era hacer investigación empírica –porque esa era su formación y esa es su forma de ver la investigación–, sostuve que los profes que preparábamos nuestras clases hacíamos investigación y salí perdiendo.
Me fui al posgrado, estudié una maestría y, como estábamos administrando la abundancia en los años de López Portillo, ligué de inmediato mi doctorado en la Universidad de Stanford. Cuando hacía la tesis me di cuenta de que sí era una investigación, en el sentido más integral, más completo y más complejo. Tenia que estar ligando teoría más o menos abstracta con resultados de investigaciones preexistentes, algunas hasta con implicaciones teóricas, con preguntas propias y con el proceso de producción de información para resolverlas. Por tanto, diría que mi carrera propiamente de investigador comenzaría ahí, con la investigación para la tesis.
Terminando el doctorado tuve mucha suerte. Presenté mi examen y al día siguiente ya estaba tomando el avión para venir a buscar chamba en México. Me había dado dos semanas para estar en Guadalajara y una en la Ciudad de México. Tuve la suerte de que en el momento en que llegué a Guadalajara se estaba formando el Colegio de Jalisco y me dicen: presenta un proyecto; lo presento y me lo aceptan los miembros del naciente Colegio. Además, recibo apoyo económico de la SEP y me quedo en Guadalajara en una institución que nacía como centro de investigación y sin clases en ese momento.
Yo terminé la carrera en 1976 y te estoy hablando del 84. Los años previos habían sido la preparación intelectual que me lleva a formarme para, desde 1984, comenzar una carrera en la investigación.
Condición inherente
Digo que fui muy afortunado porque la mayor parte de nuestros colegas aquí, en México, empezaron a hacer investigación al mismo tiempo que daban clases. Y todavía más afortunado porque en ese mismo tiempo, enla Universidadde Guadalajara, había la inquietud por hacer algo en el campo de la comunicación. Entonces Pablo Arredondo y yo presentamos un diagnóstico con un proyecto. El diagnóstico era que ya había demasiadas carreras de comunicación en el país y en particular en la región, ¡imagínate ahora! Eso tenía implicaciones con el mercado de trabajo.
Nosotros demostrábamos que la inmensa mayoría de las universidades mexicanas no estaban haciendo investigación y sí estaban produciendo en exceso licenciados en Ciencias dela Comunicaciónque eran sabelotodos, pero especialistas en nada. Por ello propusimos la formación de un centro de investigación y suertudotes de nosotros: ¡lo aceptan! Los primeros años de lo que en aquel entonces se llamó el CEIC, Centro de Estudios dela Informaciónyla Comunicación, fueron de pura investigación, sin clases.
A nivel anecdótico puedes darte cuenta de que, por una parte, yo me preparé, pero por otra, han sido las circunstancias y la casualidad. Se van propiciando las cosas y siento que tuve la oportunidad –que no tuvieron muchos de nuestros colegas– de desarrollarme una naciente carrera de investigación muy bien protegida, sólidamente fundada, en lugares que a eso se dedicaban, con infraestructura y apoyos.
Por ejemplo, fui de los primero que llegaron al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en 1984. Mientras que hoy el número de expediente va en alrededor del 88,900, el mío es el 44. Afortunadamente como no tenía muchas distracciones ni preparar clases y esas cosas, al principio comenzamos a producir y aparecieron nuestros primeros libritos. Luego nos ligamos con una maestría en Sociología de la propia universidad, propusimos nuestra maestría y nos fuimos vinculando con otros programas de posgrado: el Doctorado en Educación y el de Ciencias Sociales. En los dos participé desde su formación y en esos años era el único en la universidad con doctorado y miembro del SNI en el área de comunicación. Lo que solíamos hacer, entonces, era abrir un área de comunicación en los doctorados y usualmente yo la atendía. A través de esos programas fueron saliendo personas que ahora se comienzan a consolidar. Comencé a ver además lo que yo estaba produciendo y lo que producíamos en el CEIC: más masa crítica, de tal manera que ahora ya le entramos hasta a la licenciatura. Mi comienzo como investigador fue muy venturoso.
—¿Cuáles son las condiciones físicas y psicológicas ideales en que debes estar para poder generar investigación? En todas sus etapas, ya sea en el ejercicio empírico, en el momento de la escritura o en el análisis de la información.
—Los investigadores dela Universidadde Guadalajara y los miembros del SNI tenemos una red de correos. La semana pasada fallecieron dos de ellos por ataques al corazón y hemos estado diciendo cómo nos afectan el estrés y las condiciones terribles en las que trabajamos… ¿Pero sabes qué? Me he dado cuenta de que, por lo menos en mi caso, sin el estrés, sin la presión y sin los vencimientos de plazo, yo creo que no sería nada: no haría nada. Pienso que esa es una condición inherente al trabajo del investigador.
Curiosamente, la gente común y corriente –nosotros no somos tan normales– identifica a los investigadores con la figura del filósofo griego: vistiendo su ropón, reflexionando con toda calma en su torre de marfil, leyendo con diligencia. Así nos visualizan, por ejemplo, mis compañeros de la licenciatura. Ellos piensan que yo me la paso chévere, que no tengo las presiones que ellos tienen con los negocios, y ¡cómo no, cabrón! La condición ideal sería esa: la de tener la calma del mundo y estar así, reflexionando y leyendo, interactuando con los estudiantes.
La cuestión es que no podemos prescindir del estrés, pero sí creo que hay estrés del bueno y estrés del malo. Por ejemplo, en mi caso, el estrés del malo fue el que se generó al ceder a las tentaciones que siempre tenemos desde las universidades de aceptar cargos de funcionario. A mí no me funcionó: se me tronaron las tripas, se me subió la azúcar, se me subió la presión. Considero que hay personas a las que les beneficia, les gusta: es como lo de la adrenalina. La gente que compite en carreras, en cosas así, se vuelven hasta adictos; bueno, también aquí, pero de esta adrenalina, la de la grilla. A mí no me funciona. Creo que la que nos funciona a los académicos, a los que sí tenemos la vocación de veras de académico, es la adrenalina de “urge entregar la ponencia”.
Otra cuestión: se supondría que nosotros controlamos mucho nuestra vida en el sentido de que nos generamos nuestras propias preguntas y nuestros propios problemas de investigación. Mi experiencia ha sido que en relativamente pocas ocasiones he podido escoger de manera libre mis proyectos de investigación: siempre hay alguna sugerencia, cierta petición. De repente recibes una invitación a presentar una ponencia sobre cierto tema y dices: “¡ay güey!, eso está interesante”. Recuerdo que la primera invitación para publicar sobre el TLC fue a raíz de un texto que me publicó Raúl Trejo Delarbre en los años noventa cuando él coordinaba el suplemento político de El Nacional. Como yo había hecho algo al respecto, Raúl dice: “oye, pásame algo”. Me puse a escribir y eso fue el inicio de una línea de investigación que todavía mantengo.
—¿Tienes alguna manía para investigar y que te dé buenos resultados?
—La manía principal que tengo –y creo que no da muy buenos resultados– es la de comenzar cosas y detenerlas. Tengo la manía de hacer varias cosas al mismo tiempo y eso está mal. Ahorita tengo en mi disco duro como tres o cuatro libros inconclusos.
Por otro lado, frecuentemente tengo –para complacer a las burocracias– que hacer un proyecto nuevo. Son proyectos que usualmente sí me interesan pero que comienzo, detengo y después con algún otro pretexto los sigo a los dos o tres años; por ejemplo, ahora estoy operando un proyecto que había detenido hace como tres años, pero del que ya tenía avances. Todo tiene relación entre sí, pero esa es una manía muy mala. El problema es que con mucha frecuencia –de repente con eso de la puntitis, de los tortibonos académicos–, cuando tengo que presentar los informes al SNI y a otras partes, resulta que tengo un montón de cosas inconclusas.
La parte positiva es que usualmente siento que de los problemas de investigación en los cuales me meto, tengo abiertos sus niveles de complejidad y usualmente los alcanzo a visualizar porque en diferentes proyectos le entras a diferentes dimensiones. Eso te permite tener claro que un problema tiene diferentes dimensiones y que obviamente cada una implica casi casi un proyecto diferente. Hay veces que si te encuentras un estudiante de posgrado interesado en hacer la tesis sobre ese tema, lo agarras y lo orientas sobre una de las dimensiones que tienes detenidas, y ello resulta maravilloso pero no siempre sucede.
Mi manía complementaria es que desde los años de formación –yo también como otra gente– recorto y marco periódicos. Hoy día ya me doy el lujo de tener dos asistentes (una pagada por el SNI y otra por la universidad) que hacen diariamente los recortes en torno a temas coyunturales.
Manías digitales
Me acuerdo que cuando estaba en el doctorado tenía un cubículo compartido en el sótano, donde me traía de las bibliotecas, especialmente de la de posgrado en Stanford, un montón de materiales, y casi todos los estudiantes mexicanos ya sabían que si era de México y no lo encontraban, Enrique lo tenía. La cuestión es tener la información. Ha de parecer que uno está apilando. Puede surgir la imagen de… en gringo se dice greedy, como tacaño que está apilando, pero no es eso, no es ser ávaro. Sí me gusta acumular informaciones pero porque sirven. Cuando estaba haciendo mi tesis, de repente emergía una pregunta y no tenía que ir hasta la biblioteca de Stanford para responderla, pues ya tenía la información. Eso también pasa en mi cubículo en el departamento o en mi casa: uno ya tiene toda la información.
La nueva manía es la de navegar y navegar y navegar en el ciberespacio y bajar y bajar y bajar información. Ya me “agencié”, por ejemplo, dos discos duros externos, uno de los cuales ya se está llenando de puros archivos en PDF. El problema es que eso atosiga mucho, por ejemplo a los pobrecitos de los estudiantes que uno asesora cuando llegan y te dicen: “es que no encuentro nada profe”. De repente le das un disco o un CD con el montón de archivos o la memoria USB llena de información, con capítulos, con libros enteros.
Toda la información sobre intercambios cinematográficos que he trabajado en los últimos años con respecto a Estados Unidos y Canadá –producción, política, distribución, debates en ambos países– tanto en el ámbito académico como periodístico, no tuve que ir a Estados Unidos o a Canadá para obtenerla. Curiosamente una vez fui a Montreal, Canadá. Supe que enfrente del centro de convenciones estaba Statistics Canadá, el equivalente del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), entré y pregunté por un material que necesitaba y me dicen: “No, no lo tenemos pero lo puede bajar por Internet”. O sea, no tuve que haber ido hasta allá para conseguir ese material que ya había localizado previamente. Como no tenía en aquel momento mi Lap Top, tuve que esperarme a regresar a Guadalajara para cibernéticamente regresar a Canadá y tener dicho material. Entonces, la manía es navegar y navegar y navegar, y bueno, se encuentra uno maravillas informativas.
—En el proceso de investigación hay ciertos requerimientos impuestos precisamente por la academia. Uno de ellos es que cuando uno investiga tiene que saber todo. Uno necesita demostrar niveles de erudición bastante altos, y en muchas ocasiones, ese trabajo que se hace tan profundo y que lleva tanto tiempo no deja paso al siguiente que sí es, me parece, el trabajo más importante, que yo le llamo el de la sabiduría: el pensar por uno mismo. Y si esto es así, ¿cómo logras dar el paso de la erudición a la sabiduría en la investigación?
—La verdad a lo mejor te voy a sonar como positivista. El tiempo en el que me preparé fueron casi diez años: era más bien dar clases, leer mucho, aprender mucho. Ese sería una buena parte del periodo primero que tú dices. Lo que yo critico es que muchos chavillos muy jóvenes ya quieren brincarse las trancas e ir al pensamiento autónomo antes de conocer lo que hay. Creo que se requiere un balance en el que primero aprendan. Resulta que a los chavos les pones una lectura de 1980 pa´ atrás y la desprecian diciendo: “no manches es muy viejo eso”. A priori sí, pero uno sabe que mucha de esa sabiduría que nos llega como erudición, mucho de la nueva erudición es un puro reinventar la rueda. De repente yo los pongo a leer el artículo de 1976 de Eliseo Verón sobre la semantización de la violencia política. A mí en lo personal me gusta mucho el concepto de semantización que replanteado de otra forma es el otorgamiento de visibilidad a algo o a alguien a través de, en este caso, la prensa, y los chavos hasta se asombran de que alguien hubiera pensado algo como eso en la prehistoria.
También pienso que es muy difícil estar al día de todo lo que se produce. Uno se tiene que basar sabiendo que mucho de lo que se produce es reinvención de la rueda, en la erudición previa, en la que ya tiene acumulada. El caso de un chavo que tiene diez años investigando es diferente al mío porque ya tengo veintitantos años de investigador, lo cual me propicia el pensar con las categorías anteriores y el dialogar.
Otra cosa que he criticado de nuestro campo –y de las ciencias sociales en general– son las modas. El problema es que adoptamos nuevas modas y tiramos a la basura lo que estaba antes: no incorporamos. Más tarde resulta que de pronto alguien pierde vigencia y luego la recupera y los chavos, los jóvenes, ni cuenta se dan de ese proceso. Entonces yo creo que sí tiene que haber un diálogo complejo entre lo que se sabe, lo que se sabía y lo que se está sabiendo… Yo escribí un librito donde hablo de síntesis creativas y más o menos en eso consiste la síntesis creativa. Me peleo con quienes piensan, como la mayoría de nuestros colegas, en términos de distinción: o esto o lo otro. Pienso que la conjunción es la clave, pero la conjunción no es nada más poner juntas las cosas sino saber acomodarlas.
Hay una teoría de orden más grande que puede ser complementada por una teoría de orden más intermedio en términos de abstracción. Con mucha frecuencia esas teorías son de origen diferente; por ejemplo, yo quería en mis tiempos explicar lo del Derecho ala Informaciónque era parte dela Reforma Políticade 1977 de Jesús Reyes Heroles y López Portillo. Explicar eso desde la teoría de la hegemonía, pero ¿cómo ligar las categorías abstractas de Gramsci de la hegemonía con lo que ocurrió enla Cámarade Diputados hasta más o menos 1980? Me encontré una teoría de unos gringos positivistas que hablaba de reformas preventivas, ¿y sabes qué? Esto fue una reforma preventiva con un contenido simbólico muy grande. El gobierno dejó hablar y hablar, expresarse y expresarse, hasta incorporó muchos aspectos del discurso de quienes iban ala Cámarade Diputados a quejarse de Televisa. ¿No nos suena algo como que nos acaba de pasar? Estoy hablando de1977 a1980 más o menos, y entonces pude ligar esa teoría. Si yo fuera como muchos de mis amigos, más cerradón a incorporar teorías que no tuvieran, en este caso se suponía que era yo marxista y no tenía el permiso de mis colegas marxistas de incorporar las teorías, a mí se me ocurrió incorporarla y me funcionó. Bueno, para mí eso es una síntesis creativa.
Orgullo de la tradición
—¿Por qué le llamas creativa?
—Creativa porque la creatividad en eso consiste: en poner juntas cosas que ya existían en cualquier campo. Nosotros insistimos mucho en separar las cosas. En las ciencias sociales latinoamericanas y mexicanas insistimos mucho en separar, en oponer y en pintar la raya. Yo hace mucho tiempo descubrí que eso no es conducente al avance de la comprensión, del entendimiento de la realidad, que la misma realidad es suficientemente compleja y contradictoria como para que diferentes pensamientos tengan su lugarcito y que puedan ser acomodables. Como en este caso te digo: una teoría más crítica pero más amplia y una teoría menos crítica pero más concreta, te ayudan a explicar un proceso completo.
—Me puse a pensar ese diálogo de “La Teoría” con mayúscula y de «las teorías» y me parece que es importante porque el problema de «Las Teorías» es que lo único que hacemos a veces es corroborarlas, buscar en la investigación la información y los datos, las argumentaciones que estén de acuerdo con la teoría y no de acuerdo con la realidad.
—Claro. En lo personal yo todavía sigo considerándome marxista, pero desde un pinche marxismo sui generis, bien desdibujado. Más que de la teoría, parto de postulados, axiomas o cosas así, de una especie de estado de ánimo marxista, es decir un out look. Hace muchos años descubrí que yo traía tanto el discurso marxista que mi asesor de la maestría, Everett Rogers, me dijo: “A ver, tú vas a hacer la tesis haciendo la comparación de las escuelas”. Y metiéndome a ver cómo se caracterizaban unos a otros y a tratar de entender en qué se basaba uno y el otro, le entré a metodologías como la de Lakatos para tratar de entenderlas en forma más integra. La cuestión es que empecé a darme cuenta de cómo se caricaturizaban mutuamente, y cómo del otro lado había una gran variedad de marxismos y una gran variedad de positivismos o de empirismos. Entonces de allí llegué a la conclusión de que ni el uno ni el otro tenían la verdad absoluta, de que uno y el otro se caricaturizaban en los extremos de una manera muy estúpida, que uno y otro en algunos aspectos tenían la razón y no se leían y no se pelaban.
Encontré un artículo en la revista Social Studies –que era de la escuela de Frankfurt, la del exilio en Estados Unidos, la escuela crítica– de 1941, en donde Paul Lazarsfeld proponía precisamente estos dos grandes enfoques, no a la investigación de la comunicación sino a la investigación social, proponía la confluencia; y luego, de repente te encuentras un artículo en el que Paul Lazarsfeld y Robert Merton –también en los años cuarenta– hablaban de una manera muy crítica del estado de cosas, de la industria cultural norteamericana y de cómo el predominio del interés económico rebajaba el gusto de las mayorías, etcétera. Entonces dices: “¿No que esos eran funcionalistas?” Pues fíjate que no. Y resulta que en el otro extremo tienes a una bola de supuestos progresistas que en realidad siempre fueron una bola de autoritarios o que por lo menos eso parecían, por la forma como proponían y como intentaban proponer sus ideas tanto en la academia como en el ámbito más amplío de la política.
—¿Qué es lo que hemos hecho bien o mal en la relación intelectual-poder?
—La verdad es que yo me enorgullezco de mi tradición. Sé que podemos tener alguna diferencia teórica o personal, pero es digna de resaltar la manera en como iniciaron los investigadores de la comunicación en México. Estoy hablando de los pioneros como Fátima Fernández, algunos de ellos incluso medio retirados de lo académico –por ejemplo Granados Chapa que era uno de los investigadores de la comunicación–, el propio Javier Esteinou que si bien cambió su enfoque, siempre ha permanecido en el bando crítico, y siempre ha estado en el bando de las propuestas, de las críticas con propuestas. De hecho, la historia de AMIC, por ejemplo, ha sido más o menos una historia de ese tipo.
Hemos habido quienes sostuvimos que había que solidificar lo académico para solidificar a la vez o subsecuentemente lo político. ¿De dónde vamos a tener la solvencia política si nuestra base es académica? Pues de la academia, del rigor, de los datos. Esa historia dela AMIC refleja mucho la parte que a mi me enorgullece de la historia de la investigación de la comunicación en México: que siempre hemos estado en diálogo, que siempre hemos estado en la critica; vamos, también en la propuesta, y a veces un poco más con el acento en lo político; en ocasiones un poquito más en lo académico pero ese sería una especie de legado que me gustaría que recogieran mucho los chavos nuevos, los que están estudiando sus posgrados, los que están pensando en iniciar una carrera en comunicación, entre otras cosas. Porque durante los dos últimos decenios, especialmente los noventa, tuvimos mucho la tentación de dejar el paso crítico. Parte del problema es que incluso se autodenominaban críticos los apologéticos, y lo que hacían era producir argumentos para fortalecer la postura de las grandes empresas y de las grandes trasnacionales. Ojo: no es que el culturalismo no sirva de nada. Al contrario, creo que sirve de mucho, que sirvió mucho, hasta que se volvió excluyente de otros aspectos, de otros puntos de vista. Ha servido para sustentar puntos de vista casi casi apologéticos de los medios. Tanta pinche mediación que los medios resultaron hermanitas de la caridad, hasta mediaciones o hasta apropiaciones que revertieran el poder y Televisa feliz: “nosotros le damos lo que quieran”.
Poco etiquetable
Yo creo que en ese punto sí hemos tenido un papel histórico y que parte del asunto es que no olvidemos el sustento académico, el sustrato científico. Muchos de nosotros también somos o hemos sido periodistas. El periodismo es una actividad defendible, respetable, y lo que quieras, pero diferente de la del investigador. La investigación periodística es otra cosa, es diferente; pueden llegar a confluir, a tener puntos en común, pero es diferente hacer periodismo de los medios a hacer investigación científica.
—¿Cómo definirías tu estilo de investigar? ¿Cómo lo describirías?
—A veces me concibo como ecléctico. Cuando llegué de Estados Unidos traía todavía muy fuerte lo del marxismo. Como tenía que desarrollar un proyecto para entrar a trabajar, me saqué de la manga hacer una encuesta sobre la influencia de la tele en niños escolarizados de Guadalajara. La gente en Guadalajara y más ampliamente en México, me empezó a ver así como un pinche positivista. Todavía una chava que está haciendo su tesis de doctorado, como tomó uno de mis escritos de los reportes de esa investigación, me acaba de clasificar como positivista. Yo llego con eso aquí y entro como positivista y resulta que aquí ya estaba entrando el culturalismo. Por tanto era doble el rechazo, porque los culturalistas ya traían otro rollo; entonces yo le entro también a otro aspecto que a mí más me interesaba, la economía política y empiezo a hacer análisis de la industria cultural, que todavía no tenía mucha cabida.
En ese sentido, como que no encontraba mi lugar, y casi siempre me va pasando eso mismo, como que parece que soy emisario del pasado, pero resulta que a la mera hora se acepta mi producción y lo que aporto un poquito. Unos me clasifican de una forma, otros me clasifican de otra. También otros colegas me clasifican como cuantitativo, por una pinche… bueno, en realidad han sido como tres encuestas las que he hecho en mi vida. Que me digan cuantitativo es terrible cuando la mayor parte de mis investigaciones son cualitativas. Uso mucho investigación documental para las cuestiones de corte estructural que hago: análisis de estructura política, de instituciones, etcétera; incluso hago entrevistas cualitativas.
Me siento poco etiquetable. Unos me etiquetan de una forma, otros de otra. Eso de que si eres cuantitativo o cualitativo, pues no: ni lo uno ni lo otro. Y que si eres positivista o crítico, pues si, más bien soy crítico; pero ¿sabes qué? Yo también de los positivistas he aprendido mucho. Cuando estuve en el posgrado llegó un momento en que tuve que tomar todos los cursos que pude de estadística y de metodologías de las que se ofrecían allá y me di cuenta de que pendejos no estaban, de que había cosas que sí servían y mucho. ¿Sabes cómo? Bien usadas. El problema de nosotros es que las usamos mal y por eso las negamos. Yo me siento más bien abierto, por eso digo lo de ecléctico. Hay muchas veces que decirse ecléctico tiene connotaciones negativas; bueno, si te puedes inventar un término que tenga que ver con la síntesis creativa, o conjuntivo… El problema es que hay una tendencia muy acendrada en nuestra alma latinoamericana a ser maniqueos, y por eso mismo suelo no ser tan popular como otros colegas míos que llegan y pintan su raya y dicen “yo de aquí pa’ allá”.
Enrique E. Sánchez Ruiz
Profesor e Investigador del Departamento de Estudios dela Comunicación Socialdela Universidadde Guadalajara, que él mismo fundó en 1986, y coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la misma Casa de Estudios. Licenciado en Ciencias dela Comunicaciónpor el ITESO. Maestría en Comunicación y Desarrollo porla Universidad Stanford.Doctorado Educación y Desarrollo porla Universidad Stanford.Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue presidente dela Asociación Mexicanade Investigadores dela Comunicación(1987-1989), dela Asociación Latinoamericanade Investigadores dela Comunicación(1992-1995), y dela Asociación Iberoamericanade Comunicación (2007-2009). Autor de numerosas publicaciones, entre libros, coautorías, artículos especializados y de divulgación, e informes de investigación. Sus contribuciones académicas al campo de estudios de los medios de difusión y las industrias culturales comprenden bases y bancos de información, investigación empírica, análisis históricos, propuestas teórico-metodológicas y reflexiones epistemológicas. Algunos de sus escritos se han traducido al inglés, al portugués y al francés.
Repensar el periodismo – Presentación del libro de Omar Raúl Martínez: 14 de marzo de 2012
- Comentarán su más reciente libro Fátima Fernández, Virgilio Caballero, Raúl Trejo y Dolly Espínola.
- Puedes leer una reseña publicada en la RMC#129 y un fragmento del libro.
- La cita es el miércoles 14 de marzo a las 18:00 horas en UAM Casa del tiempo.

Fotografías: RMC, UNAM y UAN / Diseño de portada: Sari Dennise
El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa
Invita a la presentación del libro
Repensar el periodismo.
Aristas del reportaje y otras reflexiones
De Omar Raúl Martínez Sánchez
Fecha: Miércoles 14 de marzo a las 18:00 horas.
Bienvenida: Eduardo Peñalosa
Comentaristas
- Fátima Fernández Christlieb
- Virgilio Caballero
- Raúl Trejo Delarbre
- Dolly Espínola
Lugar: Casa del Tiempo UAM
Avenida General Pedro Antonio de los Santos 84, San Miguel Chapultepec, 11850 Ciudad de México, Distrito Federal
Fragmento del libro:
[issuu width=600 height=450 backgroundColor=%23222222 documentId=120306224327-2777fafcd8a3465c8a736e5743ffa6c6 name=repensarelperiodismo_fragmento username=mexcomunicacion tag=medios unit=px id=0d2c1b2e-35cc-92cf-74be-b33f2e49c51d v=2]
Humanizar el periodismo – Reseña de "Repensar el periodismo"
- Reseña del libro de Omar Raúl Martínez.
- El libro se presentará el miércoles 14 de marzo a las 18:00 horas en UAM Casa del tiempo.
Por Jorge Tirzo
Publicado originalmente en la RMC 129
Disponible a la venta como Kindle Ebook
Los cambios tecnológicos y el vértigo de la rutina diaria suelen mantener bajo presión a los medios informativos. En un contexto donde se deben publicar actualizaciones las 24 horas del día, el periodismo corre el riesgo de volverse una profesión automatizada y carente de crítica.
Repensar el periodismo es un libro pensado para que los estudiantes de comunicación y periodismo tomen en cuenta las principales consideraciones éticas y democráticas de nuestra profesión. Modelos teórico-prácticos como el de los “Seis sombreros para pensar el periodismo” permiten tener una herramienta tanto de análisis como de investigación al momento de abordar un reportaje.
Útil para los estudiantes y docente de áreas afines a la publicación en medios.
Martínez, Omar Raúl, Repensar el periodismo. Aristas del reportaje y otras reflexiones, UAM Cuajimalpa, México, 2011, 151 p.p.
Fragmento del libro:
[issuu width=600 height=450 backgroundColor=%23222222 documentId=120306224327-2777fafcd8a3465c8a736e5743ffa6c6 name=repensarelperiodismo_fragmento username=mexcomunicacion tag=medios unit=px id=0d2c1b2e-35cc-92cf-74be-b33f2e49c51d v=2]
Para continuar leyendo, adquiere la RMC #129
A la venta en librerías La Jornada, Gandhi, Fondo de Cultura Económica y las principales escuelas de comunicación en el D.F.
Disponible a la venta en formato Kindle Ebook.
Ulises Castellanos en el Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político: 8 de Marzo del 2012
- El tema : Fotografía en el Periodismo Político
- La cita es en la Sala Fernando Benítez de la FCPyS de la UNAM
- Convocan la UAM Cuajimalpa, UNAM y Fundación Manuel Buendía
Sobre Ulises Castellanos
- Fundador del diario «El Centro» (Marzo, 2007)
- Fue coordinador y editor de fotografía de la Revista «Proceso»
- Ha expuesto sus fotografías en la Ciudad de México, Pekín, Beijing y París.
- Impartió cursos de fotoperiodismo como profesor invitado en la Maison du Mexique de la Ciudad Universitaria Internacional de París
Actualmente es editor de fotografía en el diario «El Excelsior» y profesor de fotoperiodismo en la Universidad Iberoamericana.
Enlaces
Sobre el seminario Manuel Buendía
En el marco del XXVIII Aniversario del fallecimiento del columnista Manuel Buendía, considerando que en los últimos treinta años se ha dado una importante transformación de quehacer informativo y de análisis de los medios de comunicación, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Fundación Manuel Buendía convocan al Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político. En este encuentro académico podrán participar estudiantes universitarios, periodistas, profesores y aquellos interesados en el tema.
El oficio de investigador de la comunicación
- Voces y perspectivas desde las Ciencias de la Comunicación
- Vicente Castellanos entrevistó a Fátima Fernández, Raúl Trejo Delarbre y Enrique Sánchez Ruiz
- Para leer dichos diálogos, adquiere la RMC #129 en formato impreso o Kindle Ebook.
Investigar en ciencias de la comunicación es una actividad intelectual que comparte métodos de trabajo con el resto de la indagación científica y, en particular, con la proveniente de las ciencias sociales y las humanidades. Se trata de una forma de generar conocimiento en los marcos de instituciones, normas, presupuestos y tradiciones de estudios, que se aceptan con el fin de proponer explicaciones y evidencias sobre cierta realidad.
Por Vicente Castellanos Cerda
Publicado originalmente en la RMC 129
Disponible a la venta como Kindle Ebook
La ciencia se valora por sus resultados y en nuestros tiempos los hallazgos, en sus versiones más acabadas y profesionales, toman forma de un artículo de investigación o un libro que suelen estar dedicados a los propios pares en primer lugar y, luego, a aquellos estudiantes que deben aprender a pensar su entorno con cierta autonomía y lucidez en el marco de teorías sociales y comunicativas.
En más de medio siglo, las ciencias de la comunicación han dado cuenta de fenómenos de interacción humana y transmisión de información en coordenadas históricas determinadas por ciertos contextos culturales. Este gran tema ha sido tratado de múltiples maneras, pero se ha seguido más o menos un mismo patrón al momento de trabajar con aquello que hemos nombrado como problema de investigación: lectura-problematización-escritura-trabajo de campo o reflexión analítica-resultado (artículo o libro).
Precisamente este proceso de trabajo, dada las presiones institucionales por “mostrar resultados”, se ha invisibilizado a pesar de ser el motor de la indagación científica.
El trabajo invisible se queda en el escritorio, en los apuntes del procesador de textos, en el bloc de notas de campo o en el registro icónico que una persona, interesada en dar a conocer con rigor y respaldo teórico, utiliza como auxiliar de la memoria y del pensamiento científico para hablar de cierto fenómeno de interacción comunicativa. En tal trayecto invisible, la investigación se construye con cierto orden, mucha creatividad y un sinfín de manías personales a tal grado que es importante preguntarse cómo un proceso tan personal pueda dar resultados precisos y generar consensos en comunidades de estudiosos.
Como se trata de un trabajo cuyo sustento radica en la lectura y la escritura, recuerda al oficio del escritor; tal vez pase igual con el gremio de los periodistas: las angustias producidas por una idea que no termina de completarse, un dato que niega un presupuesto teórico, e incluso, una narrativa que a veces no es tan clara como para facilitar la comprensión de aquello de lo que se quiere hablar.
¿Por qué investiga usted? Tal pregunta suele responderse regularmente igual, a la vez que siempre diferente, tal y como lo han hecho los escritores en su búsqueda inacabada de aprender, explicar y reflexionar, pues sólo se puede entender el mundo si se le investiga y escribe.
Si bien los resultados de la indagación científica se comunican en círculos profesionales muy rigurosos, lo cierto es que el trabajo invisible de la investigación tiene mucho de oficio, de labor artesanal, la cual se perfecciona con el uso y el tiempo. “Ese investigador tiene oficio” es una frase que esclarece intereses personales, pasiones y sentimientos, así como formas de trabajo individual que los investigadores y las investigadoras de las ciencias de la comunicación han construido como método propio de trabajo.
En el oficio lo que cuenta es la experiencia, no sólo la acumulada, aunque también es valiosísima la novel por espontánea, porque sólo mediante el recorrido accidentado de un camino –digamos heurístico–, es posible alcanzar explicaciones menos ingenuas de la realidad, o bien, más relevantes para conocer un poco más de la sociedad en la que vivimos. En el trayecto, algunas mujeres y algunos hombres que en nuestro país se dedican a la investigación científica de la comunicación, tomaron decisiones, tuvieron muchos aciertos y no menos yerros, pero sin duda, los recorridos han sido productivos y satisfactorios porque se ha aprendido algo más de aquello que en un primer momento era tan sólo una inquietud o una idea vaga.
Al final del camino, el poder expresar una tesis de modo preciso y contundente es consecuencia de “echar a andar” el oficio de la investigación.
¿Ese camino se puede enseñar? Tal vez sólo señalar, pues la experiencia de todo recorrido es forzosamente particular. Sin embargo, existen puntos comunes en los que conviene detenerse y reflexionar para conocer las decisiones que llevaron a una persona a hacerse de un estilo de investigación a partir de los temas y las perspectivas teóricas que ha elegido.
La bibliografía para aprender a investigar ha dado como resultado una extensa lista de métodos, metodologías, teorías y conceptos, que explican y dan cierto tratamiento experto a los estudios de la comunicación en nuestro país. Esta literatura centra su interés en el conocimiento y práctica del método científico, así como en la aplicación de un sinnúmero de instrumentos de búsqueda y tratamiento de la información. Se cumple, básicamente, con una finalidad pedagógica de enseñar a investigar mediante la apropiación de contenidos y no forzosamente a partir de la propia experiencia de indagación.
Sugerencias sobre cómo redactar reportes de investigación, plantear un protocolo y desarrollar un trabajo de campo, constituyen tópicos comunes en estas publicaciones. Al mismo tiempo, se han formulado un número considerable de estrategias de aprendizaje que han permitido al estudiante generar esquemas de pensamiento y estructuras argumentativas apegadas al rigor científico y al compromiso social.
Comprender para cambiar
Así se ha aprendido que el estudioso de las ciencias de la comunicación es una persona con una particular perspectiva de los fenómenos sociales derivada de la relación tripartita entre a) un modo de pensar: el científico; b) una preocupación: la sociedad; y c) una perspectiva teórica: la de las ciencias de la comunicación.
No obstante, hacen faltan documentos que den cuenta del proceso de la investigación encarnado en mujeres y hombres que siguen diferentes estrategias para generar conocimientos. No sólo estrategias teóricas o metodológicas, sino sobre todo aquellas relacionadas con las obsesiones, preocupaciones y acciones cotidianas que derivan en un estilo de investigar.
Difundir los diversos estilos de investigación que a la larga hacen oficio, es el objetivo que ha ganado mi interés para desarrollar una serie de entrevistas a investigadoras e investigadores de la comunicación a lo largo del país, tres de las cuales se presentan como adelanto editorial en las siguientes páginas de la RMC. He buscado comprender la investigación desde su oficio del día a día para dar cuenta de los tinos, obstáculos y paranoias que se producen a lo largo de un particular recorrido heurístico.
Pero, ¿por qué un grupo de personas, aun reducido en nuestro campo de estudio, se dedica a la investigación científica? Las motivaciones superan por mucho eso que ambiguamente hemos llamado vocación. Se investiga, así lo han expresado en las entrevistas, por inconformidad, sea con el entorno inmediato, sea con las explicaciones que se dan de la realidad. Problemas, situaciones y fenómenos de comunicación inquietan a estas personas inconformes y por eso se meten de lleno en su análisis y comprensión.
Comprender para cambiar, parece ser una especie de principio que calma un poco el espíritu rebelde de la investigación, pero tal es el malestar que se adopta como un estilo vida caracterizado por la duda y el cuestionamiento permanentes. Preguntarse acerca de la interacción comunicativa y dudar con conocimiento de causa, constituye el primer paso del trabajo de investigación para, en un segundo momento, dudar nuevamente, incluso de nuestras propias explicaciones.
A la frase: “Y si los cosas no fueran así”, se puede agregar otra para caracterizar la constante inquietud y rebeldía del oficio del investigador: “Y si las explicaciones sobre tal o cual fenómeno no fueran así”. Esta permanente puesta en duda es uno de los ejes sobre los cuales las personas entrevistadas comentan acerca de su experiencia en un oficio que siempre tiene anclajes al inicio pero nunca llegadas definitivas.
Otros puntos en común de las entrevistas son temáticos. Resulta conveniente detenerse en varios de ellos y en el modo en que cada una de estas personas ha tejido su experiencia según decisiones y manías personales. Se parte de la idea de que el talento para la investigación está relacionado con los motivos para dedicarse a esta actividad profesional que por fortuna tiene como principal desafío el de aprender a pensar.
También interesa conocer de este trayecto las condiciones psicológicas y ambientales para iniciar, desarrollar y concluir una investigación, en las que se destaca dos puntos nodales: el momento en que una idea recurrente se convierte en un problema de investigación, y cómo a lo largo de ese proceso interviene el pensamiento creativo en la construcción de ideas propias y novedosas. Se trata de conocer el paso que da una persona ilustrada para convertirse en una persona ilustre, o más simple, saber cómo una investigadora o investigador posee ya un pensamiento maduro y autónomo. Se resaltan las manías de cada entrevistado o entrevistada pues son los comportamientos propios del oficio y del estilo personal, y ahí no hay manual de investigación que dé cuenta de ellos, sólo se pueden conocer a pregunta expresa.
Para dar cuenta del cierre de la investigación, se ha decidido acentuar la utilidad y repercusión social del nuevo saber en cuestión. Es importante entender para qué o para quién se genera conocimiento en México y en el mundo. Por eso, se les ha preguntado acerca de sus particularidades en los temas y tratamientos elegidos, pues hay quienes han incidido en el escenario de la política o de los medios, otros en el campo propiamente científico y de formación de nuevos investigadores, así como los interesados en indagar la amplia y difusa articulación entre cultura y sociedad.
La última petición que se les ha hecho en las entrevistas, ha sido que definan su estilo de investigar como corolario que condense una especie de metacrítica autorreflexiva sobre el recorrido de un oficio individual en su procedimiento y muy institucionalizado en sus resultados.
Así, pues, en el presente número de RMC se han incluido sólo tres de casi una veintena de entrevistas que próximamente estarán disponibles en una publicación más amplia. Mientras tanto, se comparten tres experiencias como testimonio de este noble oficio encarnado en mujeres y hombres que con gran responsabilidad se dedican a pensar, explicar y proponer, en los marcos estrictos de generación de conocimiento, ideas novedosas acerca de nuestro tiempo.
Profesor e investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa.
Para continuar leyendo las entrevistas, adquiere la RMC #129
A la venta en librerías La Jornada, Gandhi, Fondo de Cultura Económica y las principales escuelas de comunicación en el D.F.
Disponible a la venta en formato Kindle Ebook.