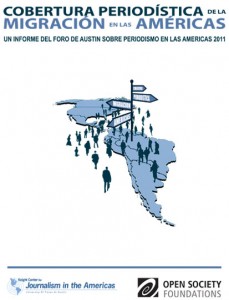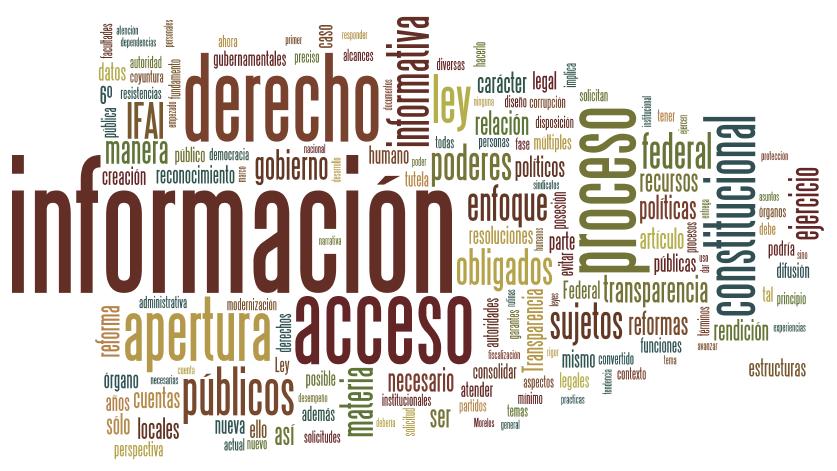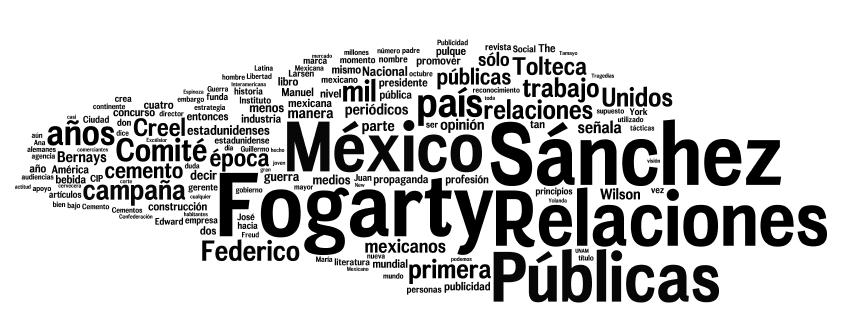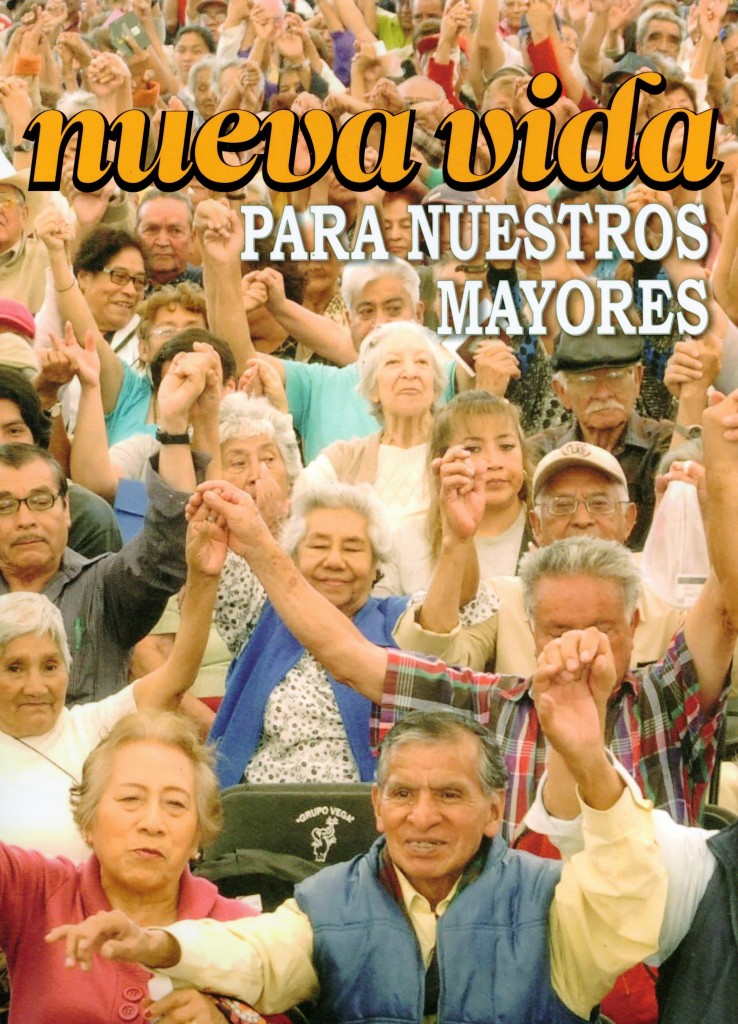GNU, Wikipedia y Google: Proyectos en Internet que ejercen la práctica ética
Exploración y comunidad
- Estos proyectos se ajustan a la descripción de Wittgenstein sobre el concepto de valor ético.
- «Creo que la mejor forma de describirla (la ética) es decir que cuando la tengo me asombro ante la existencia del mundo. Me siento entonces inclinado a usar frases como “Qué extraordinario que las cosas existan” o “Qué extraordinario que el mundo exista», decía el filósofo austriaco.
- «Hoy, si bien encontramos más conflictos en nuestra realidad planetaria, también vemos que en el ciberespacio construimos una realidad no sólo menos conflictiva, sino que muestra atisbos de una mayor solidaridad», dicen los autores.
Por Alejandro Ocampo* / Octavio Islas**
Hoy probablemente el detalle más sensible respecto a la Internet sea la privacidad y el respeto al derecho del usuario a mantener y a compartir sus datos con quien estime pertinente y para los usos lícitos que mejor considere. Iniciativas como SOPA, PIPA, ACTA, Ley Döring, entre otras más, son a la vez muestras y avisos de lo que puede suceder si tratamos de conducir hacia adelante manteniendo la mirada en el retrovisor. Por ello es justo que esa ética basada en un ideal de construcción compartida y comunitaria, se vuelva más que necesaria.
El término ética –refiere Aranguren1– procede de un vocablo griego con dos sentidos fundamentales: el primero y más antiguo alude a residencia o morada.2 Después, la acepción alcanzó a los pueblos y a los hombres con referencia a sus regiones y lugares de origen. Posteriormente, en tiempos de Aristóteles (384-322 adc), el término ética se aplicó ya no a cuestiones externas, sino al “lugar que el hombre porta en sí mismo, de su actitud interior, de su referencia a sí mismo y al mundo”.3 Esta concepción, sin embargo, continuaría cambiando con el paso del tiempo.
El segundo sentido, ciertamente más difundido, es el concebido en la tradición filosófica aristotélica. La acepción fue adentrándose cada vez más en el hombre hasta que llegó a identificarse ética con carácter o modo de ser plenamente humanos, y entonces:
Lo ético comprende, ante todo, las disposiciones del hombre en la vida, su carácter, sus costumbres y, naturalmente, también lo moral. En realidad se podría traducir por “modo o forma de vida”en el sentido hondo de la palabra.4
En años recientes, las llamadas Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) abrieron las posibilidades a un universo completamente nuevo y, por lo mismo, inexplorado. Ello, sin embargo, de alguna manera se había vivido ya con la aparición y el desarrollo de determinados medios de comunicación de masas, como la televisión, la radio y el cine. Pero la descentralización, la menor verticalidad, la mayor adaptabilidad y la posibilidad de las personas de colaborar en su construcción, han disfrutado a Internet y sus tecnologías asociadas de sus predecesoras por una razón fundamental: el centro ahora es el usuario, no concebido ya como audiencia.
En su libro La Tercera Ola (1979), Alvin Toffler, destacado futurólogo estadunidense, anticipó la decadencia de los medios masivos, el advenimiento de los medios desmasificadores y de nuevos actores comunicativos: los prosumidores. La cuestión, empero, es que por su propia dinámica, ciertamente mucho más compleja y de índole colaborativa, nos enfrentó a una incertidumbre desesperada y desesperante, pues teníamos una herramienta pero no sabíamos (¿ya sabemos?) qué hacer con ella: redescubrimos en nuestro propio quehacer, a una escala micro, la relación ciencia-tecnología, siempre incompleta:
De hecho se puede decir que la tecnología es una constante de las sociedades humanas y la ciencia no lo es. Es un tipo de conocimiento que puede aparecer o no. La ciencia tiene un carácter de abstracción mayor, una mayor vocación de generalidad, una perenne pretensión de dar leyes que hablen de regularidades más generales que las ofrecidas por la tecnología. Ésta por su parte, se basa fundamentalmente en el aprovechamiento de habilidades, mientras que la ciencia lo hace en búsqueda de leyes normativas que se han llamado, por lo general, nomológicas.5
Como señala Morin6, el siglo XX demostró ser el periodo de la impredecibilidad del futuro: nos ha hecho enfrentar, desde nuestro racional estado humano que busca estabilidad, las incertidumbres de nuestras propias creaciones y acciones. Nos ha vuelto conscientes de los efectos a largo plazo y de la fatal responsabilidad que acarrea nuestro actuar cotidiano. Ello, sin embargo, no puede llevarnos a la melancolía que inmoviliza, sino de hecho a un estado más libre, más consciente y, por ende, más creativo. La Internet es acaso un elocuente caso de tal dinámica, esto es: si bien en una realidad desencantada (¿en proceso de reencantamiento?) y en ocasiones descorazonadora, es justo en la construcción de la Internet donde pueden descubrirse atisbos de una nueva forma de entender esa libertad creativa. De ahí que hemos visto resurgir al concepto de ética en su sentido más amplio, más profundo y más original, es decir: en su segunda acepción, en la de ser más humanos.
Esa concepción de ética, pues, nos ha demostrado ser la guía más útil, menos insegura y más gratificante para enfrentarnos a esa realidad desconocida que, paradójicamente, nosotros mismos desencadenamos. Hemos entendido, no sin borracheras morales de por medio, que la excesiva necesidad de certeza concretizada en puntualísimos métodos de control resultan justo en lo opuesto, que son sólo ilusiones que inmovilizan e insultan nuestra propia dignidad:
El deseo de aniquilar la Incertidumbre puede parecernos como la enfermedad misma de nuestras mentes y toda dirección hacia la gran Certeza no podría ser más que un embarazo psicológico. El pensamiento, entonces, debe encaminarse y aguerrirse para afrontar la incertidumbre. Todo aquello que implica oportunidad implica riesgo y el pensamiento debe diferenciar las oportunidades de los riesgos, así como los riesgos de las oportunidades.
El abandono del progreso garantizado por las “leyes de la Historia” no es el abandono del progreso sino el reconocimiento de su carácter incierto y frágil. La renuncia al mejor de los mundos no es de ninguna manera la renuncia a un mundo mejor.7
En efecto, la comprensión de esta incertidumbre se materializa en la repetición de patrones del pasado para situaciones nuevas, particularmente para todo aquello formado en un modelo anterior. El uso y aprovechamiento de la Internet es acaso el botón de muestra más representativo de esa dinámica. Vivir la tecnología con ausencia de ciencia produce un vacío terrible; el problema, sin embargo, no está en el miedo en sí, ni siquiera en su superación, sino en continuar haciendo lo mismo sin explorar las posibilidades de esa nueva herramienta. Para decirlo con McLuhan: “conducir el coche hacia adelante mirando el retrovisor”, lo cual es ciertamente la peor de las actitudes posibles, pues al final la herramienta será tan poco útil como ética; es decir, innecesaria por no representar un elemento que permita hacer las cosas mejor, más rápido y dedicarnos a ser más al lado de nuestros iguales.
Hay, empero, tres proyectos8 en el imaginario de “Internet 2.0” que, en medio de este mar de incertidumbre, son hoy realidades que ejercen la práctica ética (no hay que olvidar que la Ética es práctica, de ahí que el propio Aristóteles la ubicara en los saberes sobre lo que sería bueno que hubiera, lo que debería de ser, lo que nos orienta para vivir bien) y que se ajustan a la formidable descripción de Wittgenstein sobre el concepto de valor ético, ciertamente incomprensible por definición, pero reconocible cuando se experimenta:
Creo que la mejor forma de describirla es decir que cuando la tengo me asombro ante la existencia del mundo. Me siento entonces inclinado a usar frases como “Qué extraordinario que las cosas existan” o “Qué extraordinario que el mundo exista.9
Esta pista del filósofo austriaco puede sin duda convertirse en una orientación para nuestro enfrentamiento y actuación contra la incertidumbre, mientras nos ayuda a explorar y a descubrir los alcances de nuestras propias creaciones. Esos tres proyectos son el proyecto GNU, Wikipedia y Google.
El proyecto GNU
El proyecto GNU fue iniciado por Richard Stallman, quien pretendió crear un sistema operativo completamente libre y compatible con UNIX: el sistema GNU. El 27 de septiembre de 1983 fue anunciada la creación de GNU en el grupo de noticias net.unix.wizards. De acuerdo con lo asentado en Wikipedia, GNU es “un acrónico recursivo que significa GNU No es Unix (GNU is Not Unix)”. Puesto que en inglés gnu (en español nú) se pronuncia parecido a new, Richard Stallman recomienda pronunciarlo “guh-noo”.10
En el Manifiesto GNU11 Stallman enunció las razones por las que decidió impulsar el proyecto GNU, entre las cuales destaca “volver al espíritu de cooperación que prevaleció en los tiempos iniciales de la comunidad de usuarios de computadoras”. Para asegurar que el software GNU permaneciera libre y todos los usuarios pudieran “ejecutarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo”, el proyecto debía ser liberado bajo una licencia diseñada para garantizar esos derechos al tiempo que evitase restricciones posteriores de los mismos. La idea se conoce en Inglés como copyleft (izquierda de autor, en clara oposición a copyright: derecho de autor), y está contenida en la Licencia General Pública de GNU (GPL). Gracias a GNU se han desarrollado avanzados programas generadores de analizadores sintácticos, intérpretes de comandos, archivos de bibliotecas, bibliotecas para Java, editores de textos extensibles y autodocumentados, compiladores para varios lenguajes, depuradores de aplicaciones, aplicaciones para PostScript y PDF, programas de edición fotográfica, ambiente de escritorio gráfico, redes descentralizadas de comunicaciones personales, diseñadas para resistir interferencias no autorizadas, implementación del conjunto de bibliotecas One Step, herramientas para programar aplicaciones gráficas, sistema para cálculos algebraicos, sistema de documentación, editor de partituras musicales, etcétera.
Wikipedia
Wikipedia es considerado el mayor proyecto de recopilación de conocimiento jamás realizado en la historia de la humanidad, y dio inicio el 20 de mayo de 2001. Wikipedia responde al propósito de construir un recurso básico de información en todas las áreas del conocimiento humano. De acuerdo con lo asentado en su sitio web, los principios fundamentales, conocidos como cinco pilares son:
1) Wikipedia es una enciclopedia, y todos los esfuerzos deben ir en ese sentido; 2) todos los artículos deben estar redactados desde un punto de vista neutral; 3) el objetivo es construir una enciclopedia de contenido libre, por lo que en ningún caso se admite material con derecho de autor (copyrights) sin el permiso correspondiente, 4) Wikipedia sigue unas normas de etiqueta que deben respetarse; 5) debes ser valiente editando páginas, aunque siempre usando el sentido común”.11
Wikipedia además definió las siguientes “normas sobre la calidad”:
- 1) Wikipedia no es fuente primaria: la información nunca debe proceder en última instancia de los propios editores.
- 2) Verificabilidad: todos los artículos deben incluir referencias en torno a las fuentes de las que proviene la información.
- 3) Las fuentes de las que proviene la información deben ser fuentes fiables.13
A partir del motor de búsqueda conocido como BackRud, dos estudiantes de la Universidad de Standford –Larry Page y Sergey Brin– fundaron Google el 4 de septiembre de 1998. La oferta pública inicial en Nasdq fue presentada el 19 de agosto de 2004. Según su sitio web, “el objetivo de Google consiste en organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil de manera universal”.14 En el apartado “Nuestra cultura”, se afirma:
Las personas son lo que realmente hacen de Google la empresa que es. Contratamos a personas inteligentes y con determinación, y anteponemos la capacidad para el trabajo a la experiencia. Aunque los Googlers compartimos nuestros objetivos y expectativas sobre la empresa, procedemos de diversos campos profesionales y entre todos hablamos decenas de idiomas, ya que representamos a la audiencia global para la cual trabajamos. Y fuera del trabajo, los Googlers tenemos aficiones tan diversas como el ciclismo, la apicultura, el frisbee o el foxtrot. Nos esforzamos por mantener esa cultura abierta que se suele dar en los inicios de una empresa, cuando todo el mundo contribuye de forma práctica y se siente cómodo al compartir ideas y opiniones. Los Googlers no dudan en plantear sus preguntas sobre cualquier asunto de la empresa directamente a Larry, a Sergey y a otros ejecutivos tanto en las reuniones de los viernes (TGIF) como por correo electrónico o en la cafetería. Nuestras oficinas y cafeterías están diseñadas para promover la interacción entre los Googlers y favorecer las conversaciones de trabajo y los juegos.15
De acuerdo con el reciente reporte de la firma Millward Brown –BrandZTM Top 100 Most Valuable Global Brands 2012–, Google fue considerada la tercera marca más valiosa del mundo, sólo superada por Apple e IBM. El valor de la marca Google fue estimado en $107,857 $MD. En 2012, la firma Interbrand –que realiza cada año el reporte Best Global Brands, similar al referido estudio de Millward Brown– ubicó a Google como la cuarta marca más valiosa del mundo (superada por Coca Cola, Apple e IBM), estimando su valor en $69,726 $MD.
Finalmente, si bien desde el punto de vista comercial Google representa todo un parteaguas, conviene resaltar que su famoso y secretísimo algoritmo de clasificación de contenidos para Internet no está basado –como lo estaban los tradicionales buscadores de finales del siglo pasado como Altavista y Lycos– en precisos robots que día y noche indizan contenidos en Internet. En realidad –y he aquí el cambio de postura fundamentalmente ética– Google determina la posición de acuerdo con su lista de resultados al número de ligas y recomendaciones extendidos desde otros sitios.
Luego, independientemente de las puntualizaciones y críticas que pueden hacerse a un sistema democrático de organización de información –uno muy bueno puede encontrarse en el libro de la filósofa francesa Barbara Cassin, Googléame–, el mayor acierto de la tecnología Google radica en no determinar el lugar que arroja una búsqueda solamente por su pertinencia con lo buscado, sino también por lo que los propios usuarios, ligas mediante, dicen de él. No es coincidencia que el eslogan no oficial de Google sea “Don’t be evil”.
Palabras finales
Las conclusiones más esperanzadoras son las que no implican la mirada sobre un pasado dicho, sino que se instalan a mitad de la ruta como una especie de fotografía del instante, de algo que no deja de moverse. Es posible afirmar que éste no es un caso muy distante. Hoy, si bien encontramos más conflictos en nuestra realidad planetaria, también vemos que en el ciberespacio construimos una realidad no sólo menos conflictiva, sino que muestra atisbos de una mayor solidaridad. Descubrimos el valor de un mensaje, de un tuit, de un post, de un correo electrónico, etcétera, e identificamos que aún sin conocernos personalmente, nos identificamos con ideas, ideales y aspiraciones que están más allá de quienes físicamente las emiten.
Hoy tal vez el detalle más sensible respecto a la Internet sea la privacidad y el respeto al derecho del usuario a mantener y a compartir sus datos con quien estime pertinente y para los usos lícitos que mejor considere. Iniciativas como SOPA, PIPA, ACTA, Ley Döring, entre otras más, son a la vez muestras y avisos de lo que puede suceder si tratamos de conducir hacia adelante manteniendo la mirada en el retrovisor. Por ello es justo que esa ética basada en un ideal de construcción compartida y comunitaria, se vuelva más que necesaria.
Hasta ahora, la historia ha demostrado que por más que algunos hayan intentado incidir con fines específicos o hasta con ciertos intereses comerciales en el ciberespacio, el usuario siempre ha logrado modificarlos y adaptar esos elementos a su propia dinámica. Así pues, sin caer en optimismos reduccionistas, es posible afirmar que la construcción siempre inacabada de ese espacio está en manos del usuario al entender que su esfera de responsabilidad va más allá de su persona, mientras pone su talento en mantener la posibilidad de que los demás continúen explorando, nutriendo y disfrutando ese gran entorno digital.
Notas
1) Véase: José Aranguren, Ética.
2) Según Aranguren, la comprensión de morada resurge en el siglo XX a raíz de que Heidegger equiparara ontología con ética al manifestar que la ética es el pensar que afirma la morada del hombre en ser.
3) Aranguren, Ética, 21.
4) Javier Zubiri, en Aranguren, Ética, 22.
5) Ordóñez, Ciencia, tecnología e historia: relaciones y diferencias, 55-56.
6) Véase: Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.
7) Ibid, 85.
8) Estos tres sitios representan una visión puramente nuestra que consideramos representativa tanto en aspectos sociales como comerciales, pues también Internet nos ha enseñado a que no puede haber categorizaciones tan exactas; sin embargo, y afortunadamente, este tipo de proyectos abundan cada vez más y van desde cuestiones político-sociales, como Wikileaks, hasta activistas con fines muy claros, como Anonymous, sin olvidar a los sitios de ventas en las que los usuarios construyen su prestigio fundamentados en las relaciones con sus pares. La cuestión, es el empoderamiento del usuario; la posibilidad sólo suya de incidir en el proyecto y en el Internet mismo; y aunque esto podría ser una ilusión, lo cierto es que experiencias como el tsunami de Japón del año pasado, los movimientos juveniles en los países del norte de África iniciados en 2010, el movimiento #yosoy132 o el emblemático caso de la bloguera cubana Yoani Sánchez, dejan ver esa identificación y disposición fundamentada en ideas y materializada en acciones de usuarios comunes y que utilizaron estos medios como forma de hacer saber, de convocar y de organizar.
9) Wittgenstein, Conferencia de ética, 38-39.
10) Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/GNU Fecha de consulta: 8 de octubre de 2012.
11) Disponible en: http://www.gnu.org/gnu/manifesto.es.html Fecha de consulta: 8 de octubre de 2012.
12) Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Acerca_de Fecha de consulta: 8 de octubre de 2012.
13) Véase: https://www.google.com.mx/intl/es/about/company/ Fecha de consulta: 8 de octubre de 2012.
14) Véase: https://www.google.com.mx/intl/es/about/company/facts/culture/ Fecha de consulta: 8 de octubre de 2012.
Bibliografía
Aranguren, José. Ética. Madrid: Alianza, 1979.
Cassin, Barbara. Googléame. Bs As: FCE, 2008.
McLuhan, Marshall. Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós, 1996.
Morin, Edgar. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. México: UNESCO, 1999.
Ordóñez, Javier. Ciencia y tecnología e historia: relaciones y diferencias. México: Ariel-ITESM, 2001
Toffler, Alvin. La Tercera Ola. Bogotá: Edinal, 1981.
Savater, Fernando. Invitación a la ética. Barcelona: Anagrama, 1998.
Wittgenstein, Ludwig. Conferencia de ética. Barcelona: Paidós, 1989.
*Doctor en Estudios Humanísticos y director de la Carrera en Ciencias de la Comunicación en el ITESM Campus Estado de México.
**Doctor en Ciencias Sociales. Director del Proyecto Internet en el ITESM.
Valores para la calidad democrática
- Comunicación y democracia
- Al hablar de la calidad de la democracia, desde la perspectiva del derecho de la información, surge la necesidad de considerar la creciente participación de los medios masivos y de la sustancial transformación que su quehacer ha causado en la configuración del espacio público contemporáneo.
Por Raúl Armando Canseco Rojano
Publicado originalmente en RMC 132
Las consecuencias de su intervención pueden observarse en el impacto que han tenido en el desarrollo de los procesos políticos, particularmente los que ocurren con motivo de los procesos electorales, así como en los cambios que de manera regular se realizan en las legislaciones que regulan sus actividades. Sin duda, los medios de comunicación han impactado la forma como se ha desarrollado la democracia en nuestro país. Pero sobre todo puede observarse su intervención en el creciente debate político antes, durante y una vez concluido el reciente proceso electoral federal.
Para mejorar la calidad de la democracia es necesario estudiar algunos de los aspectos fundamentales implícitos en este fenómeno, tales como la intervención de los medios y la modificación de las estrategias comunicacionales en las campañas políticas; la incidencia de la cobertura mediática en la definición de las preferencias y el voto electoral; la irrupción de las herramientas de la mercadotecnia política –publicidad televisiva y encuestas– y la utilización intensiva de las campañas electorales, entre otros. De la misma forma, desde el campo de la política comparada, se han realizado acercamientos, aunque todavía incipientes, sobre el marco regulatorio que las legislaciones electorales establecen a propósito de las campañas políticas.
La calidad de la democracia se ha convertido en uno de los problemas que ha captado la atención y el interés de diversas investigaciones en torno a los sistemas políticos. En tal sentido destaca la relación entre los aspectos de la mediatización de las campañas políticas, su regulación en las legislaciones electorales y sus efectos en la calidad de la democracia.
En particular, los estudios sobre la mediatización de las campañas políticas consideran que los procesos electorales constituyen uno de los momentos más importantes para observar cómo funcionan las sociedades democráticas, pues es durante esa etapa cuando se conjuntan en un mismo espacio los partidos políticos, mismos que muestran sus propuestas en el intento de ganarse al electorado y llegar al poder político. Toda la sociedad se ve inundada por la promoción partidista y en muchas ocasiones participa de manera activa en el proceso, ya sea señalando sus preferencias electorales o emitiendo sus opiniones de manera franca y abierta respecto de las propuestas emitidas por las fuerzas políticas.
Un factor importante en esta dinámica sociopolítica lo constituyen los medios de comunicación masiva no sólo al servir de vehículos para el pronunciamiento de los partidos en su intento por ganar la preferencia del electorado, sino también al funcionar como las ventanas a través de las cuales la sociedad demuestra sus opiniones sobre las propuestas políticas. Como consecuencia de ello, se ha observado una inevitable y creciente mediatización en el desarrollo de las contiendas electorales. Una prueba de ese incremento de la mercadotecnia política en el proceso electoral de 2006, fue la libre spotización, sujeta al mejor postor, que tras ser considerada una condicionante de los resultados electorales, dio pauta a la reforma electoral de 2007.
En el reciente proceso electoral federal de 2012, tales reformas se pusieron a prueba. A reserva de un análisis más profundo, podemos observar que, por una parte, las campañas se caracterizaron por un abuso en el número de spots proselitistas, pues sumaron 17 millones repartidos entre dos mil 300 estaciones de radio y televisión, en lapsos diarios de 18 horas, con un promedio de 96 spots al día por estación difusora. Esta cantidad no significó una mejora en la información proporcionada por los partidos políticos; más bien evidenció el empobrecimiento del mensaje electoral que no necesariamente se tradujo en mayor identificación de los ciudadanos con alguna de las opciones políticas o en mayor información para inducir la preferencia del votante.
Por otra parte, y ante las restricciones para adquirir tiempos en los medios, los partidos políticos buscaron mayor exposición en los segmentos informativos aprovechando todos los recursos a su alcance: aparición en noticiarios, gacetillas, participación en programas de entretenimiento, entrevistas casuales, infomerciales, etcétera. El propósito era darle la vuelta a la prohibición de comprar tiempo en los medios masivos y a la disposición de que la propaganda debería tener un carácter institucional y no incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que pudieran implicar promoción personalizada de cualquier servidor público. Con ello se dio paso a una simulación en la difusión de propaganda. El aumento en los gastos de Comunicación social de los gobiernos del DF y el Estado de México parecen moverse en ese sentido. Aun cuando todavía estaría por comprobarse plenamente que las televisoras, principalmente, pudiesen haber recibido una contraprestación por la mayor exposición de determinados candidatos, la posibilidad de que exista, termina con la equidad mediática pretendida con la reforma de 2007.
Dimensiones del análisis
Para los votantes, la spotización representó un hartazgo debido a la sobreexposición en medios de propaganda electoral del IFE y de los partidos.
Cabría preguntarse si con las reformas actuales y las que vengan, ¿mejora la calidad comunicacional de los procesos electorales? ¿Se contribuye a la profundidad del debate político? ¿Se proporciona al elector información útil y necesaria para la definición de su voto? La respuesta a estas interrogantes darán sentido a la búsqueda de calidad en la democracia.
Responder tales preguntas obligan a considerar varias dimensiones. Para que una sociedad se pueda considerar democrática, es necesario que exista sufragio universal; elecciones libres, competitivas, recurrentes, correctas; pluralidad de opciones partidistas; diferentes y alternativas fuentes de información. Bobbio agrega la existencia de “un marco establecido de reglas de procedimiento” y la garantía del derecho de la libertad de opinión. Dahl, por su parte, añade como elemento complementario a la libertad de expresión y la disponibilidad de información alternativa.
Considerar la importancia de la libertad de opinión y la disponibilidad de acceso a información alterna, implica necesariamente a los procesos de comunicación política que están ligados a los medios masivos de comunicación.
En concordancia con estos autores, la decisión electoral y la participación establecen su condición democrática sobre la base de la existencia de la libertad de expresión y el acceso irrestricto a fuentes alternativas de información. Podemos afirmar que la calidad de la democracia depende directamente de la medida en que los ciudadanos alcancen el mayor y más igualitario nivel de información posible. Por tanto, el nivel de acceso a los recursos políticos cognitivos garantizaría no solamente la posibilidad de que el electorado pueda tomar decisiones políticas informadas, sino que constituye un indicador de la igualdad política, entendida ésta como una de las dimensiones sustantivas de la calidad democrática.
Los científicos sociales tenemos por delante la tarea de emprender líneas de investigación en torno a la cobertura mediática de los actores políticos en los procesos electorales, la intervención de la publicidad política, las encuestas en las campañas políticas y, sobre todo, el marco regulatorio de las campañas mediáticas en las legislaciones electorales. Todo ello para poder proponer indicadores reales y concretos sobre cómo establecer el parámetro entre los medios de comunicación y la calidad de la democracia. Estos indicadores serán válidos para que, desde el derecho de la información, se puedan establecer pautas para un nuevo marco jurídico efectivo encaminado a regular los medios y su participación en los procesos políticos.
Hay consenso sobre la necesidad de generar una nueva y efectiva ley para los medios de comunicación. La discusión ahora será acerca de qué tipo de marco jurídico es el que deberá construirse para garantizar la existencia de contrapesos y la diversidad de la expresión política. Una democracia no puede funcionar y estar informada sólo por unos cuantos. Es responsabilidad del Estado generar las condiciones para que exista pluralidad de voces y diversidad de empresas comunicativas.
En una nueva ley en la materia deben contemplarse límites a la concentración de los medios; reglas claras para su operación y para su intervención en los procesos políticos, especialmente en las campañas electorales. Asimismo debería considerar la responsabilidad de los medios de Estado, en su afán de transparencia y democratización. Todo lo anterior conlleva una búsqueda por institucionalizar los procesos de vigilancia y seguimiento de la ley en el mismo terreno, los cuales deben ser transparentes y abiertos al escrutinio público.
Concluimos con una idea central de la democracia expresada por Bobbio: El Estado democrático es el imperio de la ley, ya que ésta regula las libertades y los derechos y equilibra las desigualdades. En el sistema de los medios, sin embargo, es evidente que existe una gran desigualdad. Esta realidad nos lleva hacia la propuesta necesaria de solución, mediante la apertura del espectro radioeléctrico. Abrir el abanico de opciones ofrecerá la tan necesaria pluralidad que debe brindarse a la sociedad.
Profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa.
Inteligencia competitiva en campañas electorales
- Sus principales funciones en un sistema democrático.
- Las campañas electorales, como procesos rutinarios de las democracias modernas, son cada día más competidas entre diferentes partidos y candidatos que buscan obtener la titularidad de la representación pública.
- En muchos casos, la diferencia entre el éxito y el fracaso en las contiendas es menor a un punto porcentual, explicándose dicha diferencia, en gran medida, por el tino y la calidad de la estrategia política implementada por los ganadores.
Por Andrés Valdez Zepeda
Publicado originalmente en RMC 132
Para construir ventajas competitivas sustentables, a lo largo de una elección, se requiere echar mano de algunas herramientas propias de las ciencias administrativas, como lo es la inteligencia competitiva. Ésta es definida como el proceso de recolección, análisis y utilización de información relevante y oportuna sobre los competidores, el mercado y el contexto o entorno donde se presenta la contienda, así como, sobre aspectos de desarrollo tecnológico y científico relacionado con el área de las campañas electorales y el proceso de intercambio político voluntario, útiles para la toma de decisiones estratégicas.
De acuerdo con Gilad, la inteligencia competitiva ha sido conceptualizada también como el acceso a tiempo al conocimiento de información relevante en las distintas fases de la toma de una decisión. Es –según Shrivastava y Grant– el sistema de aprendizaje sobre las capacidades y comportamientos de los competidores actuales y potenciales con objeto de ayudar a los responsables en la toma de decisión estratégica.
En el presente artículo, se realiza un análisis del uso de la inteligencia competitiva en las campañas electorales y se describen las principales funciones que cumple la inteligencia competitiva en los procesos electorales bajo un sistema de cuño democrático.
Vigilancia de los competidores
Las campañas electorales exitosas se sustentan en el uso de la inteligencia competitiva, misma que posibilita no sólo avanzar sustancialmente las metas político-electorales sino, sobre todo, permite generar ventajas que ayudan a derrotar con contundencia a los opositores. Esto es posible ya que su misión central es el posicionamiento estratégico de la organización en su entorno.
La inteligencia competitiva incluye la vigilancia de los competidores, el seguimiento sobre la evolución de los mercados electorales, la vigilancia tecnológica y la vigilancia del entorno. La primera incluye el conocer a los competidores actuales y futuros, saber de sus fortalezas y debilidades. La segunda implica el conocimiento profundo de los electores, de sus emociones, deseos, expectativas, problemas y necesidades, así como del conocimiento del mercado electoral. La tercera contempla las nuevas tecnologías disponibles y emergentes que existen en el mercado o que han sido generadas y se pueden utilizar en las campañas. Finalmente, la vigilancia del entorno implica el conocimiento de los aspectos sociales, económicos y normativos más importantes relacionados con los procesos electorales.
La inteligencia competitiva cumple diferentes funciones en todo proceso electoral, por lo que toda campaña moderna debe incorporar esta herramienta como parte de su formulación estratégica, creando las condiciones estructurales para que se obtenga el mejor de sus beneficios. Las funciones más importantes de la inteligencia competitiva son las siguientes:
- Permite anticiparse a la competencia;
- detectar los cambios, por más mínimos que sean, del electorado;
- conocer mejor el medio o terreno en el que se desarrolla la contienda;
- saber acerca de las nuevas tendencias y nuevos desarrollos tecnológicos en el mercado;
- conocer mejor a los adversarios, detectar sus movimientos y acciones tácticas;
- mejorar la capacidad de respuesta;
- identificar, anticipar y prever riesgos presentes en el contexto electoral;
- diseñar e implementar estrategias más competitivas y construir un sistema de información para la toma de decisiones estratégicas y tácticas.
a) Anticiparte a la competencia
La inteligencia competitiva permite saber con anticipación a su implementación, los planes y estrategias que los principales opositores impulsarán durante la contienda. Esto posibilita el poder desarticular su efecto pernicioso y anticiparse a las acciones de los competidores, de tal forma, que las posibilidades de éxito de los opositores se vean reducidas significativamente.
Si se sabe con anticipación cuál es el trazo estratégico de los competidores, cuál es el plan de acción y los diferentes movimientos tácticos de los principales opositores, entonces se pueden implementar acciones anticipatorias, de tal forma que resulten irrelevantes o incluso hasta poco creativas para los electores.
b) Detectar los cambios entre el electorado
La inteligencia competitiva posibilita, también, el detectar los cambios, por mínimos que sean, entre los electores, sea sobre aspectos de carácter demográfico, político, económico o social. Ayuda también, a conocer, por ejemplo, cuáles son los gustos, deseos, expectativas, experiencias, simpatías y antipatías políticas de los votantes ante el nuevo contexto y circunstancia electoral.
En este sentido, como termómetro, la inteligencia competitiva sirve para detectar cambios sutiles o profundos en el contexto en el que se realizará la elección, así como transformaciones coyunturales o más permanentes de la opinión pública y las preferencias electorales.
c) Conocer mejor el medio o terreno
La inteligencia competitiva ayuda, también, a conocer el terreno en el que se desarrolla la contienda para determinar mapas de ruta que posibiliten el éxito en las elecciones. El conocimiento del terreno electoral posibilita, además, construir ventajas competitivas que coadyuven a vencer a los adversarios, dotando de información relevante y oportuna para una mejor toma de decisiones estratégicas.
El conocimiento del terreno implica, además, de contar con mapas de navegación, conocer la cultura, la historia y la idiosincrasia de los electores, así como estar al tanto de los grupos de poder y los liderazgos que inciden en la política electoral. Al respecto, Sun Tzu concedía mucha importancia al conocimiento previo del campo de batalla, de las fuerzas del enemigo y su disposición en el terreno, así como un trabajo de inteligencia efectivo. En lo particular, este estratega señalaba:
La razón principal por la cual el general sabio conquista al enemigo, es el conocimiento previo.
d) Saber de las nuevas tendencias tecnológicas
La inteligencia competitiva consiste en un sistema de minería de datos y de recolección de información oportuna, relevante y estratégica que permita tomar decisiones inteligentes para alcanzar los objetivos organizacionales.
A través de esta herramienta, es posible detectar las nuevas tendencias, hallazgos, investigaciones científicas y nuevos desarrollos tecnológicos y dispositivos aplicables a las campañas electorales. De igual forma, se puede conocer los nuevos planteamientos estratégicos, experiencias de campañas exitosas y movimientos tácticos que generaron resultados en otras latitudes.
Es decir, se debe investigar sobre lo nuevo, lo novedoso y lo moderno en el arte de ganar elecciones tanto a nivel local, nacional e internacional, tratando de incorporar dichos conocimientos y desarrollos tecnológicos para hacer más competitiva la campaña electoral.
e) Conocer mejor a los adversarios
La inteligencia competitiva permite, además, conocer mejor a los principales adversarios, saber sobre sus debilidades y fortalezas, sobre el origen de sus fortunas y sus relaciones; posibilita conocer sobre su pasado, su record en la función pública y sobre su nivel de vulnerabilidad, entre otras cosas.
Al conocer a los adversarios es posible afinar el tino estratégico lo cual permite impulsar acciones y movimientos tácticos para evitar que los opositores obtengan un mayor número de votos, ya sea maximizando sus errores o evidenciando sus debilidades. Al respecto, Sun Tzu decía: “Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y en cien batallas no correrás peligro alguno”. Más adelante en su libro seminal, El Arte de la Guerra, agrega:
La mejor estrategia consiste en confrontar tus principales fortalezas en contra de las principales debilidades del adversario.
f) Mejorar la capacidad de respuesta
La inteligencia competitiva posibilita mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta, ante los embates y embestidas que realizan los adversarios. Dicho en otras palabras: a través del uso de esta herramienta estratégica es posible desarticular los ataques y actuar oportunamente para evitar un aumento de daños.
Toda campaña electoral competitiva implica un frente de ataque y uno de defensa. La inteligencia competitiva ayuda también a articular una respuesta creativa e inteligente que sea parte de las estrategias no sólo de defensa, sino también de la ofensiva política. Al respecto, Sun Tzu decía:
“La mejor estrategia consiste en atacar la estrategia del adversario”. Es decir, este principio de estrategia se orienta primero a conocer las estrategias de los adversarios, para luego demolérselas y así dejarlos desarmados e inofensivos.
g) Identificar y prever riesgos presentes y futuros
La inteligencia competitiva ayuda también a identificar y prever riesgos propios de la contienda electoral. Sí sabemos con anticipación cuáles son las cartas fuertes de los adversarios, sí sabemos cómo las jugarán y sí sabemos también sobre los tiempos y sus movimientos, entonces tendremos más posibilidades de prever los riesgos y evitar daños por los ataques de los adversarios.
Al respecto, Sun Tzu decía:
Si eres capaz de ver lo sutil y de darte cuenta de lo oculto, irrumpiendo antes del orden de batalla, la victoria así obtenida es una victoria fácil. […] Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo; aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás.
h) Diseñar e implementar estrategias más competitivas
La inteligencia competitiva ayuda, en suma, a diseñar e implementar estrategias electorales más competitivas que posibiliten el triunfo en la contienda, así como a mejorar el tino estratégico y la propia gestión de la estrategia.
De hecho, las campañas electorales se ganan o se pierden a nivel estratégico y táctico. Es decir, la estrategia define, en gran medida, el resultado de la elección. Una campaña con estrategias inteligentes, bien implementadas y operadas seguramente será una campaña ganadora. Por el contrario, una campaña con malas estrategias, sin tino ni articulación precisa, indudablemente será una campaña perdedora.
Al respecto, Sun Tzu decía:
Las maniobras militares son el resultado de los planes y las estrategias en la manera más ventajosa para ganar. Determinan la movilidad y la efectividad de las tropas.
i) Construir un sistema de información para la toma de decisiones
La inteligencia competitiva ayuda, sobre todo, a construir un sistema de información para una toma de decisiones mucho más inteligente y oportuna. Es decir, basándose en el adagio popular que señala que “la información es poder”, la inteligencia competitiva posibilita una sistematización y disposición de información estratégica para alcanzar la titularidad del poder público, al ganar una contienda electoral.
Las diferentes acciones de vigilancia ya sea de la competencia, del mercado, del desarrollo tecnológico, de la gestión del conocimiento y la vigilancia del entorno genera una gran información, misma que puede ayudar para detectar oportunidades y amenazas presentes en la coyuntura electoral. Para construir este sistema de información es necesario dedicar suficientes recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos, así como apoyarse en diferentes estrategias que posibiliten la obtención de dicha información. Al respecto, Sun Tzu decía:
No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo y conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje.
j) Construir ventajas competitivas sustentables
La inteligencia competitiva permite construir ventajas competitivas sustentables que incrementan sustancialmente las posibilidades de ganar la elección. Las ventajas competitivas son aquellas ventajas que posee una organización, partido o candidato sobre otra que compite en la misma elección. Así, la ventaja competitiva es la habilidad para obtener mayor apoyo electoral que los rivales, ya que el objetivo primordial de la organización es la rentabilidad electoral. La ventaja competitiva sostenible es aquella que ha perdurado por un espacio de tiempo suficientemente largo, incluyendo varios procesos electorales.
Durante una campaña, las ventajas competitivas pueden determinar el éxito o fracaso de las mismas. Una campaña con grandes ventajas competitivas es generalmente ganadora, mientras que una campaña con débiles o escasas ventajas competitivas es una campaña generalmente perdedora. Al respecto, Sun Tzu decía:
Las victorias que ganan en batalla no son debido a la suerte. Sus victorias no son casualidades, sino que son debidas a haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad, imponiéndose sobre los que ya han perdido de antemano.
A manera de conclusión
Las campañas electorales son procesos intensos de persuasión y movilización política orientados, por un lado, a ganar el voto mayoritario de los electores y, por el otro, a evitar que los opositores obtengan el triunfo en las elecciones. Es decir, implica dos grandes frentes. Uno para atraer sufragios hacia la causa propia y otros para retirárselos a la competencia.
Las campañas electorales exitosas se sustentan en la inteligencia competitiva, en la que la información, el conocimiento y la tecnología se convierten en armas estratégicas indispensables para la toma de decisiones. De esta forma, la inteligencia competitiva posibilita construir ventajas, impulsar campañas de precisión y, sobre todo, conocer a profundidad a los electores, información que resulta importante para poder articular estrategia y ganar elecciones.
La inteligencia competitiva posibilita el acceso a tiempo al conocimiento y la información relevante en las distintas fases de la toma de una decisión antes, durante y después de la campaña. Es un sistema de aprendizaje sobre las capacidades y comportamientos de los competidores actuales y potenciales con objeto de ayudar a los responsables en la toma de decisión estratégica y derrotar de forma contundente a los adversarios.
En el área empresarial, la inteligencia competitiva se ha definido también como el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en el momento oportuno (Gibbonsy Prescott). Incluye captura de informaciones, tratamiento y análisis de las mismas y el traslado de los resultados en la dirección.
La aplicación de esta herramienta en las campañas electorales de forma sistemática y planeada es muy novedosa, iniciándose recientemente en algunos países de América latina. Sin embargo, la vigilancia competitiva tiene muchos más años de uso en esta región.
Las ventajas competitivas en una campaña electoral son cinco: la primera tiene que ver con la visibilidad social de la organización partidista o del candidato. Es decir, que lo conozcan, porque si no lo conocen no es una alternativa a elegir. La segunda es la credibilidad. Es decir, que los votantes crean en la organización y en sus candidatos, ya que la credibilidad social se ha convertido en un nuevo factor de poder. La tercera ventaja competitiva es la construcción de un liderazgo político-social, en el que la organización y sus candidatos se involucren, relacionen y comprometan con la gente para que, a su vez, la gente mantenga la atención, el interés y, sobre todo, que logre el involucramiento y compromiso de los votantes sobre los planteamientos programáticos y las acciones emprendidas por el partido y sus candidatos. La cuarta ventaja competitiva es el apoyo que los electores puedan ofrecer al partido y sus candidatos y la quinta ventaja competitiva tiene que ver con el voto o sufragio que emita el elector a favor del partido o sus candidatos. En otras palabras, las cinco ventajas competitivas en una campaña electora son: que te conozcan, que te crean, que te sigan, que te apoyen y que te voten.
La aplicación de esta herramienta en las campañas electorales de forma sistemática y planeada es muy novedosa, iniciándose recientemente en algunos países de América latina. Sin embargo, la vigilancia competitiva tiene muchos más años de uso en esta región.
Las ventajas competitivas en una campaña electoral son cinco: la primera tiene que ver con la visibilidad social de la organización partidista o del candidato. Es decir, que lo conozcan, porque si no lo conocen no es una alternativa a elegir. La segunda es la credibilidad. Es decir, que los votantes crean en la organización y en sus candidatos, ya que la credibilidad social se ha convertido en un nuevo factor de poder. La tercera ventaja competitiva es la construcción de un liderazgo político-social, en el que la organización y sus candidatos se involucren, relacionen y comprometan con la gente para que, a su vez, la gente mantenga la atención, el interés y, sobre todo, que logre el involucramiento y compromiso de los votantes sobre los planteamientos programáticos y las acciones emprendidas por el partido y sus candidatos. La cuarta ventaja competitiva es el apoyo que los electores puedan ofrecer al partido y sus candidatos y la quinta ventaja competitiva tiene que ver con el voto o sufragio que emita el elector a favor del partido o sus candidatos. En otras palabras, las cinco ventajas competitivas en una campaña electora son: que te conozcan, que te crean, que te sigan, que te apoyen y que te voten.
Bibliografía
Cohen, C. (2000). Monitoreo del entorno empresarial, inteligencia de negocios y la inteligencia estratégica: conceptos diferentes pero complementarios. Cuadernos de Inteligencia Competitiva, Vigilancia Estratégica, Científica y Tecnológica.
Gibbons, P & Prescott, J. (1996). Parallel competitive intelligence processes in organisations. International Journal of Technology, Special Issue On Informal Information Flow Management, Vol. 11, nº 1-2.
Gilad, B. (1992). What you don´t know, can burt you: formalizing competitive intelligence activities. Journal of AGSI.
Shrivastava, P. & Grant, J. (1985) Empirically Derived Models of Strategic Decisión-Making Proceses. Strategic Management Journal, Vol. 6.
Tzu, S. (1980). El Arte de la Guerra, México: Editorial Porrua
Bibliografía
Cohen, C. (2000). Monitoreo del entorno empresarial, inteligencia de negocios y la inteligencia estratégica: conceptos diferentes pero complementarios. Cuadernos de Inteligencia Competitiva, Vigilancia Estratégica, Científica y Tecnológica.
Gibbons, P & Prescott, J. (1996). Parallel competitive intelligence processes in organisations. International Journal of Technology, Special Issue On Informal Information Flow Management, Vol. 11, nº 1-2.
Gilad, B. (1992). What you don´t know, can burt you: formalizing competitive intelligence activities. Journal of AGSI.
Shrivastava, P. & Grant, J. (1985) Empirically Derived Models of Strategic Decisión-Making Proceses. Strategic Management Journal, Vol. 6.
Tzu, S. (1980). El Arte de la Guerra, México: Editorial Porrua
Doctor en estudios latinoamericanos con especialidad en ciencia política por la Universidad de Nuevo México (USA). Académico de la Universidad de Guadalajara y miembro del SNI.
La migración en los medios
Publicado originalmente en RMC 132
Aunque todos los días la prensa reporta sobre migrantes (con y sin documentos), son escasas las coberturas integrales sobre este fenómeno internacional y, con principal énfasis, continental. Las informaciones noticiosas no pasan de ser hechos aislados y fragmentarios que poco conectan lo que pasa en distintos lados de las fronteras.
El libro Cobertura Periodística de las Migraciones en las Américas es el resultado del Foro de Austin 2011. En él, un gran número de periodistas de todo el continente coincidieron en que deben realizarse colaboraciones estrechas entre medios y periodistas de distintos países. Además, se manifestaron por un periodismo sobre migración que pase de lo noticioso y supere prejuicios sobre un
fenómeno siempre
cambiante.
Centro Knight de Periodismo en las Américas, Cobertura Periodística de las Migraciones en las Américas, Centro Knight de Periodismo en las Américas, Estados Unidos, 2012, 30 p.p.
Disponible únicamente de manera electrónica en: http://knightcenter.utexas.edu/es/ebook/cobertura-periodistica-de-las-migraciones-en-las-americas-es
Enrique Peña Nieto: ¿lista la estrategia para redes sociales?
- Durante la campaña de Peña Nieto su equipo responsable de redes sociales tuvo un papel relevante por las estrategias empleadas para posicionar a su candidato y descalificar a la oposición.
- Su proyecto visible se basaba en el ataque y no en las actividades que debiera llevar a cabo un Community Manager.
- «Por esto y por otras razones esperamos la propuesta de Peña Nieto en materia de redes sociales: a final de cuentas y sin quererlo, dirá mucho más sobre su interés por relacionarse con las comunidades que la presentación de otras políticas en la materia», dice Benassini.

Fotografía: «Toma de protesta de Enrique Peña Nieto como Candidato del PRI a la Presidencia de México» por Angélica Rivera de Peña @ Flickr
Por Claudia Benassini
Durante las campañas presidenciales el equipo responsable de administrar las redes sociales de Enrique Peña Nieto tuvo un papel relevante.
En Facebook: Poca crítica y muchas felicitaciones
A través de Facebook los seguidores del mexiquense pudieron dar seguimiento a los momentos más importantes de su campaña. Diariamente se subían a su perfil decenas de fotografías que lo mostraban en actos públicos recorriendo los cuatro puntos cardinales del país. Sudoroso, rodeado de gente, siempre dispuesto a dar la mano a quien se la tendiera. Rápidamente las imágenes se acompañaban de miles de “me gusta”, felicitaciones al candidato y reiterados “vamos a ganar”. Las críticas pasaban inadvertidas, sobre todo porque se integraban a largas cadenas de saludos; para verlas era necesario desplegar todos los mensajes de tal suerte que pocos se percataron de su existencia. Y, por supuesto, visitantes y simpatizantes nunca se enteraron de que las series de imágenes seguidas cotidianamente a través de Facebook habían pasado por un previo proceso de selección que optaba por las más atractivas, las que apoyaran la campaña del candidato y las que, seguramente contribuirían a la construcción de la representación colectiva de un Peña Nieto triunfador.
En YouTube: Crítica ciudadana y el fantasma de AMLO
En YouTube la estrategia fue similar, aunque hasta muy avanzada la campaña Peña Nieto se pudo quitar el fantasma de Andrés Manuel López Obrador: el primer candidato presidencial que había abierto un canal en esta red social y que cotidianamente subía videos sobre sus actividades de campaña. Los estrategas de Peña Nieto se dieron a la tarea de abrir el canal del priista y, siguiendo la lógica de Facebook –y el principio del atractivo que ejerce la imagen en movimiento- se subieron videos que resumían las actividades cotidianas del mexiquense. De nueva cuenta, siempre rodeado de seguidores, siempre dispuesto a saludar hasta al último asistente que se le acercaba, eventualmente firmando sus promesas de campaña pero siempre atento a las peticiones de la ciudadanía. Como en el caso de Facebook, los videos que se subieron a YouTube eran cuidadosamente editados para presentar los mejores momentos de la jornada: los más ilustrativos, los que mejor mostraran la disposición de Peña Nieto a servir a la nación.
Claro que a diferencia de Facebook, YouTube rápidamente se llenó de videos que cuestionaban al priista: desde su militancia partidista hasta su paso por la gubernatura del Estado de México sin faltar su ascendente en Atlacomulco: su tío Arturo Montiel de quien se deslindó hace años, cuando su cercanía amenazaba con obstaculizar sus aspiraciones presidenciales. De cualquier manera, YouTube se convirtió no solamente en un espacio proselitista, sino también en un espacio de denuncia, que mostraba las imágenes que no circulaban a través de los medios de comunicación sobre todo la televisión. Sin embargo, en este caso los visitantes se enfrentaban a un obstáculo: la necesidad de seleccionar los materiales idóneos y hacer a un lado las críticas que abundaban en la insidia, el rumor y la desinformación. Tres elementos que restaban calidad a los videos de quienes se sumaron a las críticas al priista. ¿Qué tipo de videos tuvo más impacto entre los usuarios de YouTube? Es difícil aventurar una respuesta. Pero el lector interesado podrá acercarse a ella viendo los materiales, el número de visitas y, sobre todo, los comentarios.
En Twitter: Aparentando el apoyo ciudadano
En este contexto, la estrategia de campaña a través de Twitter tenía que simular no serlo; es decir, había que aparentar que eran las iniciativas procedían de la ciudadanía y no de un equipo de estrategas. Lo de menos eran los quince o veinte tuits que Peña Nieto –o sus estrategas- enviaba a través de Twitter sobre sus actividades, dónde estaría en esos días, alguna felicitación y/o algún pésame. Lo complicado era mantener a Peña Nieto en el imaginario de los tuiteros, sobre todo bajo el supuesto de que ahí se localizaba el mayor número de opuestos a su candidatura, el mayor número de críticos a su proyecto y, más globalmente, el regreso del PRI a Los Pinos. Tomó tiempo descubrir la estrategia: casi siempre a medio día comenzaban a llover los hashtags con una consigna sobre Peña Nieto. Y la lluvia era tan numerosa que en un par de horas alcanzaban el rango de Trending Topics (TT). A muchos críticos les tomó tiempo percatarse de que cuando ellos usaban el hashtag para el cuestionamiento contribuían sin quererlo al mantenimiento del TT. De ahí se derivaron las estrategias similares tendientes a mediatizar a Peña Nieto, que en muchas ocasiones fueron reemplazadas por consignas en su contra o bien, a favor de López Obrador.
Las principales batallas
Al respecto, cabe recordar que en Twitter se libraron las principales batallas. Batallas que inicialmente perdieron los priistas, quienes optaron por un cambio de estrategia. El primer enfrentamiento se libró a raíz de las declaraciones de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los ataques a través de Twitter no se hicieron esperar a tal grado que durante varios días Enrique Peña Nieto encabezó los primeros lugares de TT sin que los responsables de sus redes sociales pudieran hacer algo para mediatizar el impacto de los dichos del priista que evidenciaron su ignorancia y/o su falta de interés por el mundo de las letras. De ahí siguieron los dichos de la hija que llamó prole a los tuiteros y otros incidentes similares. En ese momento ni siquiera se iniciaban las precampañas, pero quizá fue el tiempo propicio para desarrollar una estrategia no para desmentir los dichos de los opositores a Peña Nieto, sino para mantener al candidato en los primeros lugares en los TT cotidianos del Twitter. ¿Cómo? Posicionando frases clave de la campaña y/o contrarrestando al rival mediante hashtags que lo descalificaran. La estrategia funcionó en momentos, pero no logró mediatizar la carga de los cuestionamientos.
¿Gobierno digital?
Una vez que Peña Nieto recibió el nombramiento de “Presidente Electo” hizo público su gabinete de transición. Por primera vez en la historia de un equipo con estas características figuraba Alejandra Lagunes, responsable del “gobierno digital”. Todo indica que la propuesta está orientada hacia la dotación de servicios de telecomunicaciones a todo el país –incluidos las zonas rurales más recónditas- y estimular la participación ciudadana a través de Internet. La propuesta incluye también la administración de las redes sociales. Sería deseable que a estas alturas ya tuvieran diseñada una estrategia para interactuar con las comunidades que se organizan en torno a Facebook YouTube y sobre todo Twitter. Hasta ahora lo que hemos visto deja mucho que decir. Se ha privilegiado el enfrentamiento sobre el diálogo cuando el trabajo de un administrador de redes sociales o Community Manager debe ser el diseño de estrategias que pongan en contacto en este caso a Peña Nieto con la comunidad tuitera. Estas estrategias debieran incluir temas sobre los que se pretende orientar el diálogo y un diagnóstico cotidiano sobre cómo avanza la interacción entre las dos partes.
Hasta el momento la información se ha concentrado en dar a conocer otras iniciativas de Peña Nieto quizá de mayor importancia que el gobierno digital. Habrá que estar pendientes sobre la propuesta y, sobre todo, sobre su puesta en práctica. Aquí se verá si se busca una verdadera interacción con la ciudadanía o si se trata de una moda proveniente del exterior carente de un plan y una estrategia de contenidos. En este sentido, al inicio del texto decíamos que durante la campaña de Peña Nieto su equipo responsable de redes sociales había tenido un papel relevante. Pero no relevante en el sentido que se le confiere al término. Relevante por las estrategias empleadas para posicionar a su candidato y descalificar a la oposición. Relevante porque su proyecto visible se basaba en el ataque y no en las actividades que debiera llevar a cabo un Community Manager arriba esbozadas. Por esto y por otras razones esperamos la propuesta de Peña Nieto en materia de redes sociales: a final de cuentas y sin quererlo, dirá mucho más sobre su interés por relacionarse con las comunidades que la presentación de otras políticas en la materia.
La ética del cibermedio: El periodista y el usuario en los entornos digitales
- Al ciberciudadano no se le exige una ética, pero al ciberperiodista por supuesto sí debe exigírsele.
- Todos podemos recomendar una medicina, pero no seremos doctores. Todos podemos emitir información en Internet, pero no será información periodística.
- Es necesario analizar la ética en el ciberperiodismo frente a elementos que, potencialmente, cada vez estarán más desarrollados como la instantaneidad, la globalización, la interactividad del usuario y la posibilidad de que éste genere productos informativos para una empresa mediática.

Fotografía: «Young journalists look at how to report on the economic crisis» por European Parliament @ Flickr
Por Lizy Navarro Zamora
Publicado originalmente en RMC 132
El número impreciso de miles de millones de páginas web con información de actualidad –algunas de ellas construidas por empresas de prestigio periodístico, pero la mayoría con contenidos imprecisos–, nos invita a mirar en torno a un elemento fundamental del periodismo, la ética del ciberperiodismo.
Como lo menciona Omar Raúl Martínez en su texto Repensar el Periodismo:
La ética periodística es el conjunto de valores o principios de actuación deseables que hace suyos un informador para encarnar los objetivos que a su entender debiera cumplir el periodismo que él valora y respalda. [Tales valores] son el apego a la veracidad, la búsqueda de independencia, la asunción de responsabilidad, el compromiso de integridad profesional, y el afán de servicio a la comunidad. 1
En el entorno de la ética periodística y después de 18 años de instalación de los primeros cibermedios en la red Internet, necesitamos continuar con las reflexiones sobre estos espacios en construcción: la empresa del cibermedio, el ciberperiodista y el usuario.
Ubicaremos a la ética de los cibermedios como lo menciona el Conjunto de Guías Éticas para hacer Periodismo en la Web, publicado en la Knight Center:
Los recursos limitados, la novedad de la publicación online o la carencia de protocolos no pueden llegar a ser una excusa para un trabajo de mala calidad y que cause daño. 2
Además, los principios éticos deben aplicarse a través de todas las plataformas existentes y a las que existirán. El deber periodístico conserva su esencia tanto en los espacios digitales como en los analógicos:
Cumplir con el derecho a la información de los ciudadanos y los hechos son sagrados y la opiniones son libres.
Habría que enfocar la ética en los grandes emisores de los contenidos: la empresa ciberperiodística, el ciberperiodista, el periodista ciudadano y la interactividad del usuario.
La ética del siglo XXI se ha ubicado en actores y en dimensiones distintas al periodismo en los medios analógicos, como la interactividad, la mundialización y las redes sociales.
En la empresa de los cibermedios
Dentro del amplio campo de actores periodísticos, el cibermedio recobra el mayor protagonismo porque, finalmente, engloba a cientos de periodistas y a mi-llones de usuarios: su actuación repercute en todos los ámbitos. En la ética de los cibermedios se presentan nuevas dimen-siones que no se ubican en los medios analógicos. A continuación detallaremos algunas.
La confiabilidad
El cibermedio mantiene una confianza. La importancia en los cibermedios radica en el prestigio que tienen y en la credibilidad que el usuario deposita en ellos. El cibernauta no puede consultar la totalidad de páginas web, ni confiar en la veracidad de la información que proporcionan. Los medios de comunicación ya conocidos son una fuente fidedigna y ética, más que el resto de las páginas. Todavía hoy en día no se puede creer en la integridad de la información si no es en los nombres de marca que han construido un prestigio periodístico a través de la historia.
Para los amantes de la precisión en la información periodística, los blogs y las redes sociales no han sustituido lo que el periodismo serio y experto hace. Tampoco podemos confiar en los integradores de informaciones en Internet porque finalmente entran en el proceso comunicativo de interpretación, resumen y combinación, frente a los espacios periodísticos de origen.
Hay que tener mucho cuidado de no convertirse en cómplices de la propagación de rumores tan comunes en sitios de Internet como en redes sociales. La clave del periodismo fue, es y será la verificación. Al ciberciudadano que frecuentemente confunde su papel no se le exige tal exigencia, pero al ciberperiodista por supuesto que sí. Aquí radica la vigencia de los ciberperiodistas y la exigencia de su ética.
Es necesario actualizar la información de manera constante y con oportunidad periodística para que se satisfaga el derecho a la información del usuario. Actualmente, las redes sociales lo hacen, sin embargo es el cibermedio el que debe dar el elemento de confiabilidad.
Mientras en otros espacios de Internet o en las redes sociales no se hacen refle-xiones significativas, en los cibermedios constantemente nos preguntamos si los siguientes son elementos para identificar el periodismo ético: sustento o fines de la información, daños posibles que se causarían, verificación de las fuentes, y contextualización apropiada.
Los cibermedios tienen una mayor preocupación por las repercusiones. Por ello en el Conjunto de Guías Éticas para Hacer Periodismo en la Web se indica que las decisiones sobre cuándo editar son tomadas mejor junto a una escala de riesgo/beneficio que incluya consideraciones tales como la naturaleza de la información, a la relativa importancia de la cantidad versus la calidad del material que va a ser publicado, la disponibilidad de recursos y la habilidad, la experiencia y el historial de la persona que produce el contenido.
Un medio analógico (prensa, radio y televisión) tiene una cobertura limitada, sobre todo los que son nacionales y locales. Si no cumplen con el derecho a la información de los ciudadanos, si no respetan los principios de veracidad de los hechos, finalmente afectarán a un público localizado en un espacio geográfico limitado.
Sin embargo, los cibermedios tienen otros espacios: llegan a todos los rincones del planeta. Las repercusiones de incum-plir con principios éticos se ven no sólo en una comunidad determinada, sino en espacios globales. Así como los ámbitos se amplían, también se multiplican las repercusiones.
En la actualización de los cibermedios no se puede dotar a los nuevos medios de viejos contenidos y antiguas formas de hacer periodismo. Resulta necesario actualizar la información de manera constante, inmediata y con oportunidad periodística. Actualmente, las redes sociales lo hacen, pero es el cibermedio el que debería dar el elemento de confiabilidad. Si aparece en una red social no es confiable la información. Si se presenta en un cibermedio tiene toda nuestra confianza.
La instantaneidad
En la ética de los cibermedios también se presenta el problema de la instantaneidad: las horas de cierre son continuas y no existe el cierre definitivo como se da en el medio impreso, la radio o la televisión. En los medios desarrollados, constructores del nuevo lenguaje, el cierre lo dan las circunstancias locales y globales. No olvidemos que la construcción del ciberperiodismo no es para el horario del lugar físico en el cual se encuentra.
En ese sentido, el periodista debe privilegiar la importancia entre la calidad de la información y la rapidez de su transmisión. Ello ejemplificaría la ética subyacente. Antes de emitir información dudosa, el medio debe confirmar la veracidad de los hechos descritos, apelando a la máxima del periodismo: la veracidad. Los ritmos informativos en la actualidad son otros. La información se difunde en tiempo real y es responsabilidad del ciberperiodista enviar reportes al instante. La inmediatez con la cual se presentan informaciones ciberperiodísticas provoca violaciones a los derechos fundamentales de la privacidad de las personas al no tener tiempo para revisar cada uno de los elementos de precisión. De acuerdo al Conjunto de Guías Éticas para Hacer Periodismo en la Web:
La velocidad es una ventaja esencial del medio, pero no debería comprometer la exactitud, imparcialidad y otros valores periodísticos.3
No respetar dichos valores sería violar principios éticos fundamentales del periodismo.
La famosísima tesis de El perro Guardián sigue siendo importante como una forma de expresar el impacto que tiene el ejercicio periodístico y los medios en el desarrollo de una sociedad. Es decir: delegar en los medios analógicos como en los cibermedios la responsabilidad de “cuidar” las demandas y problemas de la sociedad.
El financiamiento.
Otro de los pro-blemas que ha surgido para la ética del ciberperiodismo es el financiamiento. Pocos han logrado construir un verdadero negocio. La construcción de espacios publicitarios con las propias características del ciberperiodismo constituye un elemento de desarrollo, junto con otros como la incorporación del pago por servicios especializados o el cobro por consulta al medio.
Producir información y publicarla en Internet es muy costoso. De hecho aquí es donde se ubica el problema ético: muchas empresas y periodistas están recibiendo recursos de segmentos políticos para realizar sus trabajos lo cual, sin lugar a dudas, influye en los contenidos. Esto limita la libertad. Hasta el momento, la publicidad no ha sido suficiente para financiar a plenitud a los medios digitales.
Sobre el nivel de espectacularidad, las noticias sobre guerras o crisis humanitarias internacionales deben competir por encontrar un espacio en los medios con las informaciones sobre deporte, cultura o política nacional. La ética periodística se deja a un lado al privilegiarse el espectáculo en que se ha convertido la información mediática.
El ciberperiodista
Aun cuando la ética en el ejercicio del ciberperiodista depende parcialmente de la ética del propio cibermedio, las TIC’s han brindado otros espacios que han transformado las comunicaciones como son las redes sociales. Aquí cabe una pregunta: ¿cuándo dejamos de ser periodistas en el trabajo periodístico?
El trabajo del periodista es muy importante en la nueva era comunicativa: es el responsable de jerarquizar, organizar y presentar la información que le interese a cada persona según sus necesidades.
Por ejemplo, podemos recordar las palabras sobre los principios éticos del periodista en el Manual de Estilo Proceso:
Los reporteros de Proceso mantendrán su compromiso de ventilar las prácticas u omisiones que obstaculicen o violen los principios de la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho….4
Para José Luis Martínez Albertos, los periodistas deben trabajar la noticia ri-gurosamente verificada, contextualizar los hechos dentro de un marco de referencias actuales, históricas y de proyección de futuro y distinguir entre hechos y opiniones para no engañar, para ser honrados y honestos respecto a los receptores.5
La calidad de la información sólo puede venir respaldada por profesionales del contenido: los periodistas. Según Javier Díaz:
El periodista tiene que seguir siendo también en el ámbito digital un gatekee-per, filtro de las informaciones y rumores que se producen, y advocate, mantener una posición clara y limpia respecto a los acontecimientos de los que informa. 6
Sobre si a los periodistas se les debe permitir mantener blogs personales, el Conjunto de Guías Éticas para hacer Periodismo en la Web indica que los ciberperiodistas miembros de las organizaciones periodísticas deberían reconocer ese papel; es decir, la ideología del medio. Los periodistas profesionales no deberían escribir o comentar en otros blogs anónimamente o ser conscientes de administrar sus espacios digitales en congruencia con la ética del cibermedio.
Los elementos del ciberperiodista son la sinceridad y la conciencia. Por ello deben rechazar remuneración ilícita ya sea directa o indirectamente, promover intereses al bien común y los derechos humanos, resistirse a las presiones de todo poder, favorecer el derecho a la información de los ciudadanos, respetar a las personas, su vida privada y dignidad. Todos estos son elementos fundamentales para la construcción de la ética en el ciberperiodismo.
En estos espacios hay dos grandes retos por enfrentar: la instantaneidad de la información que induce a presentar la información lo más rápido posible, y la mundialización en donde el no ser ético repercute en un ámbito potencialmente internacional.
En el año 2009 The Washington Post elaboró una guía para sus periodistas sobre el uso en las redes sociales. Los más importantes puntos que refiere son los siguientes:
- Al utilizar estas redes, nada de lo que se hace debe poner en duda la imparcialidad de las noticias. Nunca se deben abandonar las directrices que rigen la separación de la información y de la opinión, la importancia de la realidad y la objetividad, el uso apropiado del lenguaje y el tono, y otros sellos distintivos de la marca del periodismo.
- Los periodistas del Post deben abstenerse de escribir, tuitear o postear cualquier cosa que pueda ser percibida como un reflejo de políticas, prejuicios raciales, sexistas, religiosos o de otro tipo o favoritismos que podrían utilizarse para dañar la credibilidad periodística.7
Recordemos aquí el juramento de la escuela más antigua de formación periodística en México, la Escuela de Periodismo Carlos Septién García:
Estoy consciente de que el periodismo, como forma social de la verdad, no se explica más que en su dimensión de hacer cada día más libres a los hombres. Entiendo mi responsabilidad ante este hecho, pues de no emplear la verdad en beneficio de la libertad social, me estaré haciendo cómplice, en consecuencia, de quienes se empeñan en manipular los hechos para esclavizar al hombre. 8
Esta es, en esencial, la importancia del periodista.
Ciberusuario
Es un actor esencial en relación con la ética en los cibermedios. Los medios analógicos no tienen este problema, pues para ellos el receptor no tiene repercusión. El ciberusuario no espera a enviar una carta por correo porque el contacto es mucho más directo: puede argumentar o reforzar las ideas de manera instantánea. De hecho, en este momento, el ciber-usuario tiene la posibilidad de enviar una información al medio en donde indique los errores cometidos en un cibergénero.
Dos son las grandes participaciones que el usuario puede tener:
l A través de los espacios específicos de colaboración para la audiencia que ofrecen los cibermedios. Constituyen una forma de abrir el quehacer periodístico a personas que no conocen los principios deontológicos y básicos del ciberperiodismo.
l Por medio de la interactividad presentada sin anteponer el derecho a la veracidad y a la privacidad de terceros.
Los usuarios de los cibermedios que participan en propuestas de contenido no tienen la formación para determinar principios éticos como veracidad, comprobación de las fuentes, ubicación de los hechos de acuerdo con la agenda setting, es decir: principios éticos significativos que un ciberperiodista debe considerar en la construcción de las informaciones.
Un ejemplo de ello son las redes socia-les ante las situaciones de inseguridad que vive México. Estas redes sociales están abiertas a toda la población, pero finalmente se han situado en polos opuestos de comportamiento ético: su utilización para informar de manera cierta lo que sucede porque alguien lo está presenciando; o para informar de lo que se cree y, aunque los usuarios lo hacen con un principio de nobleza, provocan el famoso rumor que jamás será fuente periodística; como consecuencia de tal uso tenemos psicosis colectivas fundamentadas en especulaciones. En una tercera posibilidad está el empleo de las redes sociales con la clara intención de provocar desorganización social.
Al ciberciudadano que frecuentemente confunde su papel no se le exige una ética, pero al ciberperiodista por supuesto sí debe exigírsele. Todos podemos recomendar una medicina, pero no seremos doctores. Todos podemos emitir información en Internet, pero no será información periodística.
El ser humano no dispone del tiempo ni de la formación suficiente para interpretar la información. No podemos hacerlo todo porque entonces también podemos caer. De hecho ya estamos en esa realidad: en una manipulación por la sobresaturación de contenidos en la red.
Tenemos a los ciudadanos reporteros o bloggers: nuevas voces que encuentran espacios dónde informar. Su gran ventaja es que tienen gran imaginación, entusiasmo; sin embargo su inconveniente es que tienen pocos recursos, no disponen de conocimientos ni de elementos éticos para la construcción informativa.
Tras un análisis de la interactividad de los usuarios del cibermedio mexicano El Universal, podemos advertir contenidos en los cuales no se cumplen los principios que propone el cibermedio al publicar difamaciones, acosos, violaciones a ciertos derechos de los demás usuarios, palabras altisonantes, groserías, errores ortográficos, incorrecciones de redacción, etcétera.
Es necesario continuar con la discusión y el análisis de la ética en el ciberperio-dismo frente a elementos que, potencial-mente, cada vez estarán más desarrollados como es la instantaneidad, la globalización, la interactividad del usuario y la posibilidad de que éste genere productos informativos para una empresa mediática.
Finalmente sólo en los espacios ciberperiodísticos podemos confiar en una cierta ética de la información. Seguiremos en este Observatorio Digital. 9
Notas
1) Martínez, Omar. Repensar el Periodismo, p. 105.
2) Conjunto de Guías Éticas para Hacer Periodismo en la Web, p.10.
3) Ibidem, pág. 27.
4) Manual de Estilo Proceso, p.15.
5) Martínez Albetos, José Luis. El Ocaso del Periodismo, p. 59.
6) Díaz, Javier y Meso Ayerdi, Koldo. Periodismo en Internet, p.245.
7) Guía para el uso de las redes sociales, 2009, http://www.washingtonpost.com/.
8) Juramente de los Licenciado en Periodismo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
9) Apoyado por el Fondo de Apoyo a la Investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (FAI-UASLP).
Bibliografía
Conjunto de Guías Éticas para Hacer Periodismo en la Web. Ed. Knight Center, Estados Unidos, 2011, pp. 51.
Díaz, Javier y Meso Ayerdi, Koldo. Periodismo en Internet. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 1999, pp. 120.
El País: Libro de Estilo. Ed. El País, España, 1990, pp. 523.
Manual de Estilo Proceso. Ed. Grijalbo, 2009, México, pp.196.
Martínez Albetos, José Luis. El Ocaso del Periodismo. Ed. CIMS, España, 1997, p. 339.
Navarro Zamora, Lizy. Elementos de Ciberperiodismo. Ed. Fundación Manuél Buendía, 2012, pp. 209.
Martínez, Omar Raúl. Repensar el Periodismo. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2011, pp 151.
Tabla
|
Espacios donde interviene la ética del usuario |
|
|
INTERVENCIÓN |
DESCRIPCIÓN |
| Reporte ciudadano | Envío de información que el usuario considera importante |
| Comentarios | A través de un formulario, de un correo electrónico |
| Entrevistas on line | Posibilidad de que sea el usuario quien presente las preguntas. |
| Foros o debates | El usuario comenta o discute sobre los diferentes temas sociales que aquejan a la sociedad. |
| Chat | Comunicación directa con los ciberperiodistas. |
| Votaciones, encuestas | Los usuarios expresan sus consideraciones en torno a un tema específico. |
| Diseño del cibermedio: | El usuario escoge la presentación de la portada de acuerdo con sus intereses. |
| Valorar | Significa votar a favor de una información u opinión periodística. |
| Rectificaciones | Indicar algún error ortográfico, rectificar la información del artículo, completar la información del artículo, opinar, otros. |
Doctora en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Un nuevo enfoque para las reformas: Asignaturas pendientes en materia de acceso a la información
- El proceso de apertura de los poderes públicos no es lineal: su recorrido no está limpio de obstáculos ni de resistencias.
- Las acciones diversas que implica tal proceso –a través del cual se busca que la información que se encuentra en posesión de las múltiples estructuras y nodos del Estado y de las organizaciones sociales y políticas consideradas de interés público, se ponga a disposición de la sociedad– van a contracorriente de la tendencia histórica de clausura informativa que prevalecía en el país desde la época colonial, hasta antes de la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 2002.
Por Juan Francisco Escobedo
En la naturaleza del poder y en su ejercicio, se encuentran componentes asociados con el diseño y uso patrimonialista de las funciones públicas. Este sesgo y uso con fines privados ha sido, en lo general, el rasgo distintivo del ejercicio del poder. Esa tendencia patrimonialista profundamente arraigada en la cultura nacional, que suele colonizar a quienes ejercen el poder –independientemente de su tamaño y alcances–, es una de las principales causas que definen el comportamiento de quienes obstaculizan el proceso de apertura de la información pública.
El punto de inflexión de este proceso se localiza en la movilización de opinión pública y en el cabildeo político y parlamentario que desplegó el Grupo Oaxaca, para propiciar las condiciones que hicieran posible la creación de la ley federal en la materia en la coyuntura de la alternancia democrática en el año 2000. El reconocimiento del derecho humano de todas las personas a acceder a la información en posesión de los poderes públicos, implicó la creación de un órgano garante con facultades cuasi jurisdiccionales especializadas, así como la difusión de información sin que mediara ninguna solicitud de acceso.
Frente a casi cinco siglos de persistencia de estructuras políticas caracterizadas por el cierre sistemático de la información, el proceso de apertura ha cumplido apenas una década. No obstante su mocedad, es preciso reconocer que entre los claroscuros de su fugaz historia, se registran ya algunos rasgos distintivos de un nuevo paradigma que ha empezado a marcar el diseño y funcionamiento de los poderes públicos y de las estructuras gubernamentales.
Piso mínimo
Con la creación de la Ley Federal de Transparencia en 2002, y la nueva narrativa del artículo 6º constitucional incorporada con la reforma de 2007, se estableció el marco de referencia básico para rediseñar y reconducir el proceso de apertura informativa de los poderes públicos. Con ello se estableció un piso mínimo en relación con el reconocimiento y tutela con enfoque garantista del derecho de acceso a la información que, por su carácter de derecho humano, trasciende los límites de los derechos políticos y de ciudadanía para situarse en una perspectiva de alcance universal. Ello significa que el derecho de acceso a la información no está limitado a los ciudadanos. Por lo tanto, las restricciones políticas a los extranjeros establecidas en el artículo 33 constitucional no son válidas en materia de acceso a la información.
Con la nueva narrativa del artículo 6º constitucional, el proceso de apertura informativa tomó distancia prudente del enfoque de modernización administrativa, que coloca a las acciones gubernamentales en materia de acceso a la información y transparencia en el ámbito de las decisiones discrecionales de las autoridades, o en su caso en el campo del diseño e implementación de políticas públicas. El enfoque de modernización administrativa es importante, pero es complementario del enfoque que permite sustentar el derecho de acceso a la información como un derecho humano, y además como fundamento de la democracia.
La asunción del enfoque de los derechos humanos como principio fundacional del derecho de acceso y por añadidura de la transparencia, tiene evidentes ventajas sobre el enfoque de modernización administrativa. Bajo el enfoque de los derechos humanos, el reconocimiento y la tutela del derecho de acceso a la información dejó de tener un carácter optativo para los poderes públicos y las estructuras de autoridad, que han sido consignados por la ley y la Constitución como sujetos obligados. En esa condición tienen que someterse a los procedimientos legales establecidos para atender las solicitudes de acceso. Y en paralelo, todas las personas que ejercen el derecho a solicitar información disponen de las garantías que el órgano responsable de vigilar el cumplimiento de la ley, y la ley misma, les otorgan.
En cambio, si el tema sólo tuviese como asidero exclusivo el enfoque de modernización administrativa, los impulsos y los mecanismos para tutelar el ejercicio de este derecho sólo provendrían del lado gubernamental; por lo tanto, los titulares de este derecho humano no dispondrían de ningún mecanismo para hacer exigible ante las autoridades cuasijurisdiccionales –como lo son el IFAI y los órganos garantes locales– la obligación de entregar la información solicitada. Durante los años que mediaron entre la reforma constitucional de 1977 –con la que se incorporó al artículo 6º constitucional el párrafo: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”– y el inicio de la vigencia de la ley federal en la materia en 2003, las respuestas de las autoridades a todas las solicitudes de información siempre fueron negativas.
El enfoque de los derechos humanos propició el desarrollo en la ley de un capítulo que contiene un listado mínimo de temas que por obligación legal deben ser difundidos. Hasta antes de la existencia de la ley federal en la materia, la entrega y difusión de la información quedaban al arbitrio de la autoridad. Con la aplicación de tal enfoque, también fue posible afirmar el principio de la máxima publicidad y acotar simultáneamente sus excepciones. Esto significa que solo podría considerarse como “información reservada temporalmente”, aquella que cumpla con las hipótesis establecidas en la ley. Cada caso de excepción debe ser fundado y motivado. Y en caso de que se trate de información que afecta la seguridad nacional, deberá demostrarse además que con su difusión se podría provocar un daño, presente y específico.
De la Transparencia 1.0 a la 2.0
Algunos aspectos del desarrollo institucional y legal que se ha forjado y puesto en funciones en los últimos años, deberían ser recuperados y preservados. Lo mismo que las experiencias que se han producido en el ejercicio del derecho de acceso, así como la jurisprudencia en ciernes que podría conformarse con el contenido y alcances de las resoluciones relevantes del IFAI. Los aspectos relevantes y recuperables del diseño institucional y legal en la materia, constituyen el punto de partida para relanzar el proceso de apertura informativa de los poderes públicos en relación con la información y los documentos que se encuentra bajo su resguardo. Esta fase del proceso de apertura informativa podría considerarse como la fase de la Transparencia 1.0, en la que el ejercicio del derecho de acceso se agota en la recepción de la información por parte de quienes la solicitan o en la difusión de información por disposición legal.
En una perspectiva de largo aliento, el proyecto de reformas constitucionales presentado por Enrique Peña Nieto, Presidente Electo, dirigidas a fortalecer las capacidades del IFAI con el objeto de tutelar de manera más efectiva el derecho de acceso a la información, debería comprender además, como mínimo, el establecimiento de facultades para sancionar a quienes transgreden la ley, una ampliación de la nómina de los sujetos obligados, así como la unificación de los procedimientos de acceso, para que en efecto el IFAI tenga el carácter de última y definitiva instancia en la materia. De esa manera, se podría consolidar el proceso iniciado hace diez años, para entonces dar paso a una nueva fase, que a nivel internacional se ha denominado como gobierno abierto (open goverment).
Bajo el enfoque de gobierno abierto, sería posible acceder no sólo a los documentos en posesión de las autoridades, sino ahora también, y de manera más fácil, dado el uso intensivo de las nuevas tecnologías, a las bases de datos, y con ello a la posibilidad de conjugar la información de archivos informáticos, lo que permitiría disponer de mayores datos sobre el estado que guardan los procesos gubernamentales, así como el desarrollo de las políticas públicas. En caso de dar los pasos necesarios en ese sentido, estaríamos cruzando el umbral de una segunda fase del proceso de apertura informativa, que ya ha empezado a denominarse como Transparencia 2.0.
Una nueva estructura de oportunidades se está abriendo para impulsar y realizar las reformas institucionales y legales que permitan consolidar el proceso de apertura informativa relacionado con el reconocimiento y tutela del derecho de acceso a la información. Es necesario reconocer un hecho cierto: en materia de acceso a la información y transparencia en la coyuntura actual no se parte de cero.
Del derecho de acceso la rendición de cuentas
En el contexto de la alternancia de gobierno acaecida en el 2000, se hizo posible que desde la sociedad civil (o un segmento de ella) se impulsara la creación de una Ley Federal de Acceso a la Información Pública, que en ese entonces tenía como horizonte el imperativo de abrir la presidencia imperial. Luego, a partir de ese primer impulso, se promovió la apertura de las conchas en las que históricamente se habían convertido los poderes públicos.
En los tiempos que corren, sin embargo, las acciones y decisiones políticas relacionadas con el proceso de apertura informativa, con el reconocimiento y tutela cada vez más efectiva del derecho de acceso a la información y la transparencia, y en especial con las reformas institucionales y legales que es deseable acometer, es recomendable proyectarlas en el marco del enfoque de la rendición de cuentas.
Resulta necesario evitar que el proceso de apertura informativa, actualmente fragmentado en cientos o miles de solicitudes de acceso a la información inconexas entre sí, se agote con la simple entrega o difusión de la información. Hay que establecer vasos comunicantes entre el ejercicio del derecho de acceso, el desempeño y evaluación de la gestión pública, la fiscalización de los ingresos y gastos relacionados con los recursos públicos, y el proceso periódico e integral de rendición de cuentas. De esta manera, el reconocimiento, ejercicio y tutela del derecho humano de acceso a la información no sólo se afirmaría como un factor indispensable para mejorar la relación de la autoridad con la sociedad, y para ensanchar el ejercicio y respeto de los derechos y de las libertades públicas, sino que además se volvería más evidente que se habría convertido ya en un pivote y fundamento esencial de la democracia.
La ley federal se derivó de la combinación de lo posible y lo deseable en un contexto histórico determinado. A una década de distancia es evidente que las condiciones han cambiado. Por ello es preciso aprender de la experiencia acumulada y de la perspectiva comparada para consolidar los aspectos positivos del proceso, pero sobre todo: para rectificar algunas contrahechuras que han propiciado prácticas simuladoras las cuales, al mismo tiempo que obstruyen la circulación de la información gubernamental, contribuyen a desprestigiar el proceso de apertura informativa, así como a las instituciones responsables de impulsarlo.
El método de las aproximaciones sucesivas ha probado su eficacia para avanzar en el proceso de apertura de los poderes públicos y de los organismos políticos y sociales de interés público. Y es que en el contexto de la alternancia es evidente que ninguna fuerza política dispone por sí sola de la capacidad de modificar la Constitución, ni tampoco las leyes secundarias. Esas son las reglas de la democracia y es preciso aceptarlas.
En la perspectiva del nuevo impulso de la actual agenda que ya comprende lo mismo el derecho de acceso a la información, el combate a la corrupción, como la rendición de cuentas, conviene llamar la atención sobre la necesidad de evitar la regresión en la materia. Porque esto último había empezado a manifestarse manera abierta, tanto en el gobierno federal, en las entidades federativas, y en los otros sujetos obligados, como el Congreso de la Unión. También es necesario evitar las confusiones.
Enfrentar las resistencias
Hay evidencias múltiples de los obstáculos y resistencias que desde diversas atalayas del gobierno federal se le han puesto al proceso de apertura informativa. No ahondaré en la cuestión. Bastará por ahora identificar la tendencia obstruccionista que se ha incubado en los comités responsable de las dependencias federales, para escudarse en la coartada de la “inexistencia de la información”, cuando se solicitan documentos que pueden revelar rasgos de ineficiencia, ilegalidad o corrupción en el cumplimiento de las funciones y en el manejo de los recursos públicos.
A esa práctica ya habitual en las rutinas administrativas de los sujetos obligados del gobierno federal, se añaden múltiples intentos para imponer un cerrojazo a la información relacionada con las políticas de seguridad y de procuración de justicia. Una revisión a vuelapluma de los temas sobre los que han versado las resoluciones del IFAI daría cuenta de las resistencias que las estructuras gubernamentales despliegan para no entregar información pública.
Pero quizás las prácticas más reacias a cumplir con el principio de la máxima publicidad establecido en el artículo 6º constitucional, se manifiestan a través de los recursos de revisión ante el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo, que han interpuesto diversas dependencias, no obstante que la Ley Federal de Transparencia señala taxativamente que las resoluciones del IFAI tiene carácter definitivo e inatacable para los sujetos obligados integrados en el gobierno federal, pues sólo quienes solicitan información y no quedan satisfechos con la respuesta tienen a salvo su derecho a recurrir a la vía del amparo para inconformarse con las resoluciones del IFAI.
La apertura informativa no ha sido un día de campo. Discurre de manera asimétrica y a varias velocidades. Los poderes públicos y los actores políticos han interpretado de forma muy diversa los contenidos de la narrativa constitucional. Los caminos de la transparencia se han torcido en las veredas estatales y municipales, pero también en las dependencias federales, y en especial en relación con los fideicomisos y los fondos federales. Además, las zonas grises de los sindicatos y los partidos políticos siguen blindados frente al proceso de apertura.
En esa tesitura es necesario no perder la perspectiva para evitar dar saltos en el vacío o simplificar la complejidad del proceso de apertura. También resulta preciso preservar el rigor en el análisis para evitar confundir términos y no generar expectativas desmesuradas respecto de los alcances del ejercicio del derecho de acceso a la información y la transparencia. Especialmente en la coyuntura actual, en la que ha saltado al primer plano de la agenda política nacional el tema de la rendición de cuentas, y de nuevo ha vuelto a colocarse en un primer plano de la arena pública el complejo problema de la corrupción.
A diez años de la creación de la Ley Federal de Transparencia y a cinco años de la reforma del artículo 6º constitucional, es necesario tener presente dónde radica el impulso inicial y el fundamento fuerte del proceso de apertura informativa. Lo anterior con el fin de vislumbrar con mayor claridad el estado que guarda éste, así como su relación con los procesos simultáneos, pero inconexos, que se desarrollan en diversos ámbitos del Estado y de los diversos órdenes de gobierno en materia de rendición de cuentas, fiscalización, lucha contra la corrupción y evaluación del desempeño.
Hay que establecer la secuencia del proceso con el objeto de identificar las semejanzas y diferencias entre los términos y procesos específicos que se han entrecruzado. Al tener una visión más clara de esta secuencia, se facilitará la identificación de los vínculos entre los procesos específicos, así como el tipo y los alcances de las reformas posibles y deseables que se requieren para avanzar en los distintos frentes abiertos en la coyuntura actual.
Por todo ello es necesario aclarar que el derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización no son sinónimos. En el discurso, en los medios y en los debates parlamentarios se suelen utilizar estos términos de manera indiscriminada y con muy poco rigor.
La palabra transparencia se ha convertido en el término genérico que sirve lo mismo para aludir al proceso de apertura, a las leyes de acceso a la información, así como a las diversas políticas públicas del gobierno federal y de los gobiernos locales para poner a disposición del público la información a la que están obligados a ofrecer por disposición legal.
Reformas necesarias
El derecho de acceso a la información se satisface con la entrega de las informaciones solicitadas por parte de los sujetos obligados al solicitante. La ley no va más allá. Pero con tal acción se desencadenan múltiples efectos. Por un lado, las personas solicitan información, y al hacerlo ejercen un derecho humano, que no es poca cosa en el contexto de una democracia que tienen problemas para ofrecer resultados. Por otra parte, se activa el sujeto obligado para responder a la solicitud de acceso. Con ello, las estructuras gubernamentales se ven impelidas a modificar su comportamiento burocrático y sus rutinas, para responder con base en los procedimientos y fundamentos establecidos por la ley a la solicitud que se les ha planteado.
Al responder las solicitudes de acceso, el gobierno y todos los sujetos obligados se han visto en la necesidad de revisar y adecuar sus esquemas y modelos de gestión para atender las exigencias relacionadas con el derecho de acceso a la información y la transparencia. Al hacerlo, han cuestionado sus rutinas, sus enfoques, y gradualmente ha ido permeando en el servicio público un nueva paradigma sobre el ejercicio de las funciones públicas.
En esa tesitura, las reformas constitucionales propuestas y las reformas legales supervinientes, deberían atender por lo menos los siguientes aspectos:
1) El IFAI debe convertirse en un órgano constitucional autónomo. Esta exigencia fue planteada hace diez años por el Grupo Oaxaca. Entonces fueron los diputados del PRI los que insistieron en la necesidad de dejar de lado tal planteamiento para concentrarse en la redacción de una ley federal. Actualmente existen múltiples y desiguales tramas institucionales y legales en los estados y municipios. La reforma constitucional debería estar precedida por la elaboración de un estudio de impacto regulatorio. Y es que la reforma constitucional federal no implica de manera automática el ajuste de las constituciones e instituciones locales al nuevo marco de referencia constitucional. El mejor ejemplo de las dificultades que implica procesar la agenda de una reforma constitucional, que suele fijarse en los artículos transitorios, se localiza en los incumplimientos hasta ahora acumulados en relación con la reforma constitucional al artículo 6º del 2007.
2) Deben ser evaluadas y consideradas las mejores prácticas y los mejores diseños institucionales que se han desarrollado y formulado en algunos estados con notable eficacia. Por ejemplo, el IMIPE, órgano garante del estado de Morelos, tiene desde su fundación el carácter de órgano constitucional autónomo, dispone de facultades para sancionar a los servidores públicos, y en paralelo al desahogo de los recursos interpuestos para solicitar la protección del derecho de acceso, realiza el monitoreo de las páginas web de todos los sujetos obligados a difundir información sobre los temas puntuales que establece la ley, y en caso de no cumplir, está facultado para sancionarlos. El monitoreo por parte de los órganos garantes es una pieza clave para avanzar en el proceso de apertura. En la propuesta de reformas se ha omitido. Además, en Morelos, los partidos políticos son sujetos obligado directos. Y no ha habido reclamos ni intentos por parte de los representantes locales de los partidos políticos para dejar de ser sujetos obligados directos. No todas las experiencias acumuladas de los estados pueden ser evaluadas con el mismo rasero. Una ley general que no tome en cuenta estas experiencias, se convertiría en una coartada para justificar la regresión y la clausura informativa sobre temas y zonas que ya han sido expuestas al escrutinio público.
3) El IFAI debe dejar de ser la autoridad en materia de protección de datos personales en posesión de las personas físicas o morales. Actualmente ya tiene una sobrecarga de funciones que seguramente se incrementará en relación con la protección de datos personales. Es necesario crear una Agencia Estatal ad hoc para atender el tema exclusivo de los datos personales. En todo caso, el IFAI sólo debería hacerlo en torno a los datos que se encuentran en posesión de los poderes públicos. La estructura y recursos con los que actualmente dispone le imposibilitan para hacerse cargo con solvencia de la atención de los recursos en segunda y última instancia relacionados con el derecho de acceso a la información en las entidades federativas y municipios. El problema no es una cuestión relativa al número de comisionados, sino con la dinámica y logística que implica atender tal volumen de asuntos, que además en términos de contenidos, corresponden a dos campos contrapuestos. El IFAI sería al mismo tiempo el responsable de la cara visible y de la cara oculta de la luna. Terminaría convertido en un esperpento y, obviamente, con un desempeño institucional decreciente. Bastaría con tomarse la molestia de sumar la cantidad de asuntos que ya atiende en la escala federal, con la cantidad de asuntos que atienden los órganos garantes locales, para calibrar la dimensión del problema.
4) El IFAI debe consolidar su carácter de órgano cuasijurisdiccional y resolver sólo los recursos de revisión que interpongan los quejosos en relación con las resoluciones de los órganos garantes locales. Pero para hacerlo, será necesario que en la reforma constitucional se le otorguen las facultades necesarias para que sus resoluciones tengan el carácter de obligatorias, definitivas e inatacables para todos los poderes públicos locales, y en general para todos los sujetos obligados actualmente consignados en las leyes y reglamentos correspondientes. Sin ese fundamento constitucional, la atención del universo contencioso local, se tornará un galimatías.
5) Los partidos políticos deben ser sujetos obligados directos
6) Debe establecerse taxativamente en la ley, la obligación de los poderes públicos de difundir sin que medie ninguna solicitud, la información relacionada con las transferencias de recursos públicos a los sindicatos por concepto de cuotas, prestaciones, apoyos, cláusulas contractuales, etcétera. Si los sindicatos se resisten a informar de manera directa, no hay ningún impedimento legal para que en principio lo hagan las autoridades.
La temática es diversa. Las reformas son necesarias y oportunas. Háganse con rigor, sin prisas y tomando en cuenta las opiniones que ya se han puesto en circulación, más las que lleguen en el futuro. De esa manera se podrá consolidar lo logrado hasta ahora e iniciar una nueva etapa, evitando con ello tener que desfacer entuertos en el futuro.
Profesor del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM)
Un precursor de las relaciones públicas: Federico Sánchez Fogarty en México
- Resulta imperdonable que a casi 40 años de su muerte, los poquísimos que recuerdan a don Federico Sánchez Fogarty exclusivamente lo hagan por sus famosas fiestas.
- Cientos de miles de comunicólogos, publicistas y publirrelacionistas ignoran los aportes de uno de los personajes más influyentes de la Comunicación en México durante más de 50 años.
- Sirva el presente ensayo como un homenaje al maestro y creador de las Relaciones Públicas en el continente.
Por Edgar Yeman García Turincio
Publicado originalmente en RMC 132
Si bien el término “Relaciones Públicas” fue utilizado por primera vez en un discurso pronunciado en 1882 por Dorman Eaton1, con el título “The Public Relation and the Legal profesión”2, es erróneo pensar que México –tan cercano a Estados Unidos– fuera ajeno a dicho concepto. Una muestra de ello lo vemos en el editorial del periódico capitalino La Constitución Social, fechado el 26 de octubre de 1868, donde a propósito del ferrocarril de Apizaco refiere lo siguiente:
Esta administración ejerce los diversos derechos de soberanía a nombre del conquistador, el cual tiene la facultad de arreglar de una manera absoluta las condiciones de las relaciones públicas entre él y sus nuevos súbditos.3
¡Esto es, 14 años antes del discurso del señor Eaton! Lo anterior de ninguna manera quiere decir que las Relaciones Públicas se desarrollaran en México antes que en Estados Unidos. Algunos románticos mencionan que los aztecas ya utilizaban a los pochtecas, comerciantes y espías, como publirrelacionistas del imperio, lo cual sería como confundir un chimalli (escudo azteca) con una armadura de kevlar. Es cierto que la co-municación como fenómeno humano se ha presentado desde que el hombre es hombre (en el principio fue el verbo), pero de ninguna manera ello implica que tales actos comunicativos hayan sido “Relaciones Públicas”. Discutirlo llevaría a una discusión interminable que dificilmente aportaría claridades sobre el origen de las Relaciones Públicas en nuestro país.
La primera campaña de Relaciones Públicas como tal en México, se debe a la industria cervecera apoyada por la elite dominante durante el porfirismo llamada los “científicos”. Por vez primera se observaba la segmentación del mercado, se manipulaban estereotipos, se recurría a voceros de prestigio, se hacían asuntos públicos, es decir: se creó una estrategia completa, vigorosa, bien enfocada… para destruir a la competencia, el pulque.
Durante su ponencia titulada “El pulque: bebida típica del mexicano”, Mario Ramírez Rancaño4, profesor de la UNAM, aseguró que “la bebida por excelencia de los mexicanos” ha sido y será el pulque, pues siempre ha estado en su dieta. Para 1892, en el país, el 94% de los habitantes consumían esta bebida de maguey.
Gracias al crecimiento de las redes ferroviarias, era posible transportar el producto sin que se descompusiera (previamente se transportaba a lomo de mula). La industria pulquera florecía en nuestro país, pero pronto encontraría un adversario para quien no estaba preparada: la industria cervecera.
Erika Granja Hernández5, historiadora de la UNAM, afirma que a finales del siglo XIX y principios del XX, la industria cervecera, apoyada por la élite “científica” de aquel entonces, emprendió una estrategia basada en argumentos a partir de los problemas sociales que acarreaba el alcoholismo (criminalidad, baja de rendimiento laboral, etcétera). En esa época, la cerveza era considerada una “bebida de moderación” e incluso había gente que señalaba que no era propiamente una bebida alcohólica.
En ese momento –dice Granja Hernández–, el pulque no era considerado higiénico ni saludable, ni mucho menos nutritivo –no obstante sus bondades–. Y por el contrario, la cerveza fue estimada como aséptica porque su presentación era en botella de cristal.6
La campaña de desprestigio no paró ahí. Los detractores del pulque encontraron médicos dispuestos a despotricar contra éste. Así, lo calificaron de antihigiénico y dañino para la salud ya que, según ellos, provocaba esterilidad, epilepsia, histeria, imbecilidad y generaba problemas genéticos, entre otras cosas.
La campaña mediática fue parte central de la estrategia y para implementarla utilizó principalmente dos periódicos: El País y El Imparcial. Este último creó una columna de corte amarillista titulada “Tragedias de Pulquería”, que solía describir hechos violentos ocurridos en los establecimientos donde se vendía la bebida y la imaginación de los autores se prestaba a ir mucho más allá de la realidad.
En referencia a Tragedias de Pulquería, Alfredo Rodríguez Espinoza señala:
Con gran escándalo El Imparcial difundió la noticia de que había sido recogido en la Alameda un muchacho de doce años en completo estado de ebriedad, que no fue capaz de decir ni su nombre. Pero para mayor indignación, días después notificó que fue encontrado un niño de diez años, de nombre Agustín Ramírez quien fue recogido por la policía de la quinta demarcación a las puertas de una pulquería donde había bebido hasta caerse.7
Los defensores de las pulquerías no permanecen cruzados de brazos. Contestan a los ataques de los cerveceros, en inserciones a toda plana pagadas en los periódicos y en artículos “científicos”, con argumentos parecidos a los que en su día esgrimían los fabricantes de cerveza de Estados Unidos contra la Ley Seca: el pulque llena las cajas de las oficinas recaudadoras de impuestos y las arcas de las compañías de ferrocarriles: da trabajo a miles de obreros; salva a la población de las regiones secas, de las plagas de la sed y del tifus; contiene vitaminas que defienden al que lo toma del raquitismo; ayuda a la digestión de los platillos nacionales casi indigeribles…8
Los resultados de esta campaña ante la opinión pública hablan por sí mismos: en 1890 existían 1390 pulquerías, y para 1903 sólo se consignaban 900.
El Comité Creel
En 1916, el presidente estadunidense Woodrow Wilson reconoció al régimen de Venustiano Carranza como el gobierno legítimo en el país. Tal reconocimiento incluía prebendas como la interlocución y la venta de armas en exclusiva con el gobierno carrancista. Este último hecho, sin duda, afectó a Francisco Villa quien decide en represalia “invadir” Estados Unidos y atacar al poblado de Columbus en Nuevo México. En respuesta, el presidente Wilson comisiona al general Pershing –el mismo que comandaría las tropas estadunidenses durante la primera guerra mundial– la captura de Villa, encomienda que no pudo lograr; sin embargo, la estancia del ejército invasor en tierras mexicanas refrescó sentimientos antiyanquis por invasiones previas a nuestro país.
Con la inminente entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, pensar en el gran frente que representaba la frontera sur para ellos era un tema de vital importancia, más aún cuando los alemanes se mostraban activos en la búsqueda de aliados en todo el continente y en particular de México9, donde tenían, al menos desde 1914, a intensos propagandistas en la capital del país.
Los alemanes querían básicamente dos cosas: petróleo y un distractor para el ejército estadunidense en su propio territorio y formalizan su intención de aliarse a México en contra de Estados Unidos cuando, en 1917, el ministro de relaciones exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann propone al presidente Carranza apoyo para recuperar los territorios perdidos en 1848 a cambio de luchar contra los estadunidenses.
Ante estos elementos, más la campaña propagandística alemana en Europa y el deseo de posicionar a su nación como el nuevo liderazgo a nivel mundial, el presidente Wilson crea el Comité de Información Pública (CIP) bajo el decreto fechado el 13 de abril de 1917.
Wilson designó a George Creel10, un periodista de Denver, como director civil, en conjunto con los secretarios de Estado, de Guerra y de la Marina, por lo que el grupo fue también conocido como el Comité Creel. Este organismo reunió a algunos de los hombres más talentosos de su época, entre ellos Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y quien es considerado el padre de las Relaciones Públicas.
En los hechos, el CIP era equivalente a un Ministerio de Propaganda (muy avanzado para la época y marcó sin duda las tendencias encaminadas a pulir tácticas y estrategias rumbo al siguiente conflicto mundial).
Edward L. Bernays Freud era la cabeza del Comité Creel en América Latina y para el caso específico de “la sección” México que duró poco más de once meses, se apoyó en Robert H. Murray quien durante años había sido corresponsal de The New York World en la Ciudad de México.11 Dentro del organigrama del Comité Creel para nuestro país figuraban Arthur de Lima, George F. Weeks, Dr. M.L. Espinoza, y J.B. Frisbie, entre otros.
Ana Maria Serna12, del Instituto Mora, nos aporta una visión del contexto mediático de la época:
La propaganda alemana en los diarios mexicanos tenía el propósito de generar información negativa sobre Estados Unidos para que se involucrara en un conflicto con México, distrajera sus recursos y no los concentrara en un esfuerzo bélico en su contra.
Respecto a lo anterior, Yolanda de la Parra nos dice:
[Hubo una] deformación de las noticias sobre la guerra hecha por El Universal y El Demócrata, con el fin de dirigir la opinión pública nacional favorablemente hacia los países beligerantes que cada uno defendía. El primero trató en todo momento y desde el mismo instante de su aparición (1 de octubre de 1916) de hacer la opinión pública mexicana favorable a los aliados y en especial a los Estados Unidos. A su vez, el segundo, con su postura germanófila trató igualmente de conseguir la simpatía nacional para las potencias centrales.
Si bien el panorama informativo ya era de por sí complejo, para agravar el asunto, el 23 de marzo de 1918 se reimprimió un editorial en el Hearst de Los Angeles Examiner que había sido impreso dos semanas antes, bajo el título: “América del Norte confiesa su derrota evidente en Europa y considera anexar a México para recuperarse a sí mismo”. A los ojos de los mexicanos, no era nada raro que los gobernantes estadunidenses voltearan la vista a nuestro país con fines intervencionistas cuando tenían problemas internos. Sin duda este material fue el motor para generar una visita de los editores de los diarios más importantes de nuestro país a un “Viaje de familiarización” (fam. trip) a Estados Unidos.
La función de los periodistas mexicanos era en realidad una tarea diplomática informal con la que el presidente Wilson pretendía subsanar el encono generado durante casi una década de lucha revolucionaria y una obvia manipulación propagandística para captar la atención de la opinión pública mexicana y convencerla de su buena voluntad. Algunos se referían a ella como “una comedia preparada por los agentes de Washington en que debían desempeñar el papel del coro algunos pobres comparsas reclutados, por desgracia, en el periodismo mexicano.14
The New York Times15 publicó el 15 de junio de 1818 las incidencias de la visita de editores de periódicos mexicanos a Estados Unidos, entre ellos había futuros políticos y diplomáticos, destacando Manuel Carpio del diario La Voz de la Revolución de Mérida, Luis Tornel Olvera de El Renovador, Juan F. Urdiqui y Leopoldo Zamora del diario maderista El Liberal, José de Jesús Núñez y Domínguez de Excélsior, el carrancista Teodomiro L. Vargas (la nota erróneamente pone Margas), R. Hernández Calvo de La Libertad y muchos otros de los medios más importantes no sólo de la capital del país, sino también del interior de la República.
Manuel Carpio fue el responsable de dar algunas palabras en nombre de los periodistas mexicanos ante el presidente Wilson y como parte del trabajo de relaciones públicas de los estadunidenses:
Carpio suplicó al público estadunidense que se tomara la molestia de contener los artículos impresos en los periódicos en español que eran injuriosos y falsos, siempre criticando a México y su gobierno. Su petición se reforzaba con el argumento de que dichos periódicos encendían el sentimiento anti-yanqui entre el pueblo y daban la impresión de que esa era la verdadera actitud de Estados Unidos hacia México.16
Pero la relación con los medios no era la única tarea del Comité o de Edward Bernays. Larsen profundiza sobre el trabajo de Bernays como parte del Comité Creel:
Su trabajo más importante en el Comité fue la concepción y ejecución de los planes para obtener la ayuda de las firmas empresariales estadunidenses. Ford, Studebaker, Remington Typewriter, Swift, National City Bank, y el International Harvester fueron persuadidas por Bernays para convertir sus sucursales en América Latina en puestos de avanzada del CIP. Folletos y otras publicaciones fueron distribuidos a los clientes. Se llenaron las ventanas con carteles y exposiciones fotográficas y la publicidad se otorgó o denegó a los periódicos de América Latina, de acuerdo con la actitud que estos demostraran hacia la guerra.17
Una visión mexicana sobre el mismo punto nos dice:
La actividad y propaganda periodística no fue el único medio utilizado durante la guerra europea por los norteamericanos para tratar de inclinar la neutralidad mexicana a su favor. Aprovecharon ampliamente la estancia de ciudadanos estadunidenses en el país para extender en México una amplia red de boicot hacia los germanos y cualquier persona que les brindara su apoyo o simpatía. Gran parte de los norteamericanos radicados en México ayudaron en la confección de las famosas “listas negras”; estas listas contenían los nombres de los comerciantes o industriales alemanes radicados en la república y de otros extranjeros, incluidos algunos mexicanos, que eran partidarios o simpatizantes de los países integrantes del bloque de los imperios centrales; es decir, era una relación de las personas o negocios no “deseables” o enemigos de los Estados Unidos a quienes debía boicoteárseles no vendiéndoles ni comprándoles ni haciendo con ellos transacción alguna.18
En tan sólo unos meses, el Comité Creel logró penetrar los medios de comunicación y los sectores comerciales y empresariales de nuestro país, convirtiéndose en una verdadera fuerza económica y de opinión lista para acorralar a aquellos que no compartían su visión.
Larsen indica que el CIP contaba con una base de datos de cerca de 20 mil personas (líderes de opinión), entre ellos empleados gubernamentales, maestros de escuela, profesionistas, comerciantes, agricultores y líderes sindicales. Al final de la guerra, la oficina en México había distribuido más de 985 mil folletos a través de sus agentes, y al menos 100 mil folletos sin pie de imprenta habían sido transmitidos a través de su inserción en paquetes de medicinas de patente.19
Por su parte, Creel en su libro How we advertised America20 señala que se contó con el apoyo de 75 mil voceros operando en 5200 comunidades y haciendo un total de 755 mil 190 discursos. Para México se emitieron por cable aproximadamente cuatro millones 433 mil palabras a los periódicos del país, se mimeografiaron más de 35 mil materiales informativos entre líderes de opinión de nuestro país, y se distribuyeron 985 mil piezas de literatura (panfletos, posters, tarjetas postales, etcétera). Cada pieza iba acompañada del Slogan: “The War: Remember, The United States Cannot Lose!”
Por vez primera a nivel mundial se había constituido una “oficina de Relaciones Públicas” a nivel global que demostró de manera fehaciente lo influenciable que puede ser la opinión pública. También por primera vez se utilizaron tácticas que aún hoy en día utilizan los expertos en Relaciones públicas (Mensajes clave, unidad de voz, etcétera).21
El Comité de Información Pública fue desintegrado oficialmente el 30 de junio de 1919 por decisión del Congreso estadunidense. Actualmente sabemos que México, sin quererlo y sin planearlo, fue un escenario de batalla fundamental en la Primera Guerra Mundial. A partir de ese momento, las relaciones públicas y sus tácticas serían un invitado permanente en los grupos de poder. El trabajo del Comité Creel no pasó inadvertido para todos, pues pocos años posteriores un joven publirrelacionista mexicano aplicaría mucho de lo utilizado en el Comité Creel al servicio de la iniciativa privada: se trataba de Federico Sánchez Fogarty.
Un mexicano hace historia
De padre mexicano y madre estadunidense con raíces irlandesas (llegó a México a los cuatro años de edad), Federico Sánchez Fogarty ve la luz primera en San Luis Potosí, México, en 1901. Tuvo como hermanos a Luis M. (hermano mayor) y a Enrique (menor). Con la Revolución, la familia entera se muda a la Ciudad de México.
Sánchez Fogarty empieza a trabajar a los 11 años (1912), pero es a los 13 que empieza a trabajar en la que sería la empresa de sus amores: Cementos Tolteca (en ese entonces Associated Portland Cement Manufacturers). Originalmente fue taquígrafo, secretario del gerente, oficial mayor, publicista, gerente de ventas y finalmente “hombre de Relaciones Públicas”. Sin duda una trayectoria excepcional para alguien que con estudios elementales inconclusos y un curso de publicidad por correspondencia (en inglés), sería un parteaguas en la historia de las relaciones públicas en el continente.
A los 18 años, en 1919, lanzó la primera campaña publicitaria para promover el uso del cemento en todo el país y crea el famoso eslogan de la marca durante muchos años: “¡Pegue usted!”
Sánchez Fogarty comprendió desde muy joven que los gremios funcionaban mejor en aquellas “nuevas carreras”, que intentar escalar de manera individual. Por ello, el 23 de octubre de 1923, con tan sólo 21 años, funda –al lado de Fernando Bolaños Cacho y José R. Pulido– la Asociación Nacional de Publicistas, institución decana de la publicidad en México y que posteriormente cambiaría su nombre a Asociación Nacional de Publicidad (ANP).22
Sánchez Fogarty comprende como nadie la fortaleza que aporta a las organizaciones la afiliación gremial23 y, por ende, forma parte de la primera Cámara empresarial en nuestro país: el Comité para propagar el uso del cemento Portland, en 1924, antecedente de la actual Cámara Nacional de la Industria del Cemento.24
En esa época, la marca de cemento número 1 en el mercado era la inglesa Gibbs, seguida de Hammer de Bélgica, pero tras tres años de trabajo continuo, Sánchez Fogarty posicionó la marca Tolteca y logró descontinuar la marca Gibbs. Para dimensionar el trabajo de Federico Sánchez Fogarty, baste decir que en 1911 la producción de cemento era cercana a las 75 mil toneladas entre las cuatro empresas participantes en el mercado y para 1915, cuatro años después, la Tolteca sólo vendió cuatro mil toneladas
En 1924 se festejaba a nivel mundial el centenario de la invención del cemento en Inglaterra. Es ahí cuando Sánchez Fogarty como representante del Comité, convoca a un concurso dirigido a ingenieros y arquitectos sobre las propiedades del concreto. Resultan premiados José A. Cuevas y Bernardo Calderón y Caso en conjunto con Manuel Ortiz Monasterio, entre otros.25
Con esta inercia positiva, el año de 1925 consolidaría el inicio de una brillante carrera para Federico Sánchez Fogarty. En ese año se funda, impulsada por él, la revista Cemento cuyo tiraje para la época era algo inusitado ¡ocho mil ejemplares!26 En 1929 edita la revista Tolteca de la cual se publicaron 32 números con un tiraje de 10 mil ejemplares en su arranque y que llegaron a imprimirse 30 mil mensuales en su mejor momento.
Resulta curioso que la mayor información sobre el padre de las Relaciones Púbicas en México (si no es que de toda América Latina), se encuentre en libros de arquitectura y no en manuales de comunicación o de relaciones públicas. Ello se debe, principalmente, a los registros históricos que se elaboraron en el ramo de la construcción gracias al revolucionario trabajo de Sánchez Fogarty, contra los pobres o francamente inexistentes trabajos sobre la historia de las relaciones públicas en nuestro país.
En su trabajo como editor, Sánchez Fogarty comunicó a sus audiencias clave las bondades del cemento, en una época donde aún el adobe era cosa común en la industria de la construcción y el cemento era utilizado sólo en la industria del mosaico. Su labor sería de tales proporciones que no hubo prácticamente ningún arquitecto que no probara el nuevo producto, al menos en cimentaciones.
Ante todo, Sánchez Fogarty entiende que el cemento no es un tema tan atractivo para la mayoría, menos aún, cuando lo vinculado a la construcción en el imaginario popular de la época corresponde a los humildes albañiles. Es entonces cuando Fogarty vincula al cemento con las artes. Ya no se trata de un material para la construcción, sino de pintura, fotografía, dibujo, poesía.27 Y por supuesto, conferencias, artículos periodísticos y edición de revistas por mencionar sólo algunas tácticas.
En 1931, a raíz de la nueva cementera en Mixcoac, Sánchez Fogarty convoca en su revista a la intelectualidad mexicana de la época de la siguiente manera:
Nuestra nueva fábrica de Cemento Tolteca […] es algo tan grandioso e imponente –algo tan monumental y sin precedentes por lo característica y lo moderna– que nos hemos considerado incompetentes para darla a conocer bien a todos los habitantes de México sin el concurso de artistas residentes en el país.28
Y se ofrece una suma gigantesca para la época como reconocimiento a los ganadores (siete mil pesos), que por supuesto atrae la atención de figuras consagradas y otras nacientes del arte de nuestro país. De entre los 300 artistas participantes, destacaban nombres como González Camarena, Rufino Tamayo, Juan O’Gorman y María Izquierdo. En total se presentaron 121 pinturas, 282 fotografías y 93 dibujos que fueron examinados y valorados por el jurado (Sánchez Fogarty, Diego Rivera, el arquitecto Manuel Ortiz Monasterio y el director de la Facultad Nacional de Ingeniería Mariano Moctezuma). Como podemos ver, Sánchez Fogarty “blinda” su concurso al incluir en el jurado a un reconocido muralista y a un académico de prestigio; de esta manera, su empresa se volvía “patrocinadora de las artes, más allá de las ventas”.
El concurso y la presencia que generaban en los medios y ante sus audiencias clave, no eran el fin de la campaña de Sánchez Fogarty. Se buscaba aprovechar todos los trabajos, no sólo a los ganadores. Por ese motivo se expone la totalidad de los trabajos en el Museo Cívico, alojado en el Teatro Nacional, conocido actualmente como Palacio de Bellas Artes. La exposición sólo duró 10 días en diciembre de 1931, pero según la compañía fue visitada por más de 50 mil personas, una cifra increíble incluso hoy en día.29
Resulta llamativo cómo Sánchez Fogarty utiliza las obras participantes en su campaña de RP para posicionar ante sus audiencias objetivo a Cementos Tolteca. En una época donde el mundo vivía uno de los periodos más sombríos para el empresariado por la crisis de 1929, este joven delgado, fumador y dicharachero hace a un lado su reconocido trabajo publicitario (es autor del eslogan: “¡Pegue usted!”, que usara muchos años Tolteca), crea un programa entero de Relaciones Públicas, nos lega uno de los primeros ejemplos de mecenazgo artístico en nuestro país y posiciona a Cementos Tolteca como vanguardia del movimiento funcionalista de la época y, a la larga, en ejemplo de prosperidad y orgullo nacional.
Como una cuestión estrictamente anecdótica, vale la pena señalar que los ganadores del concurso fueron Manuel Alvarez Bravo en fotografía y Juan O´Gorman30 en pintura, dejando a Rufino Tamayo en segundo lugar.
La primera agencia de RP
El cuerpo Directivo de Cementos Tolteca aprovecha el gran posicionamiento de Sánchez Fogarty y lo nombra “ministro de relaciones exteriores” de la compañía y deja en sus manos el manejo de la imagen pública. Ello les resultaría sumamente conveniente en el periodo cardenista, cuando el nacionalismo era necesario para sortear los cambios de aquel momento. Con su trabajo, Sánchez Fogarty logra que la gente perciba a “Tolteca” como una empresa mexicana sin serlo. En reconocimiento a su extraordinario trabajo, mantiene el puesto de gerente de Relaciones Públicas entre 1950 y 1966, año de su retiro.
Contra lo que se cree, es en 1945 y no en 1949 cuando Sánchez Fogarty funda la Agencia Mexicana de Relaciones Públicas, la primera en su tipo en el país.31 Tal dato está documentado en la quinta publicación del Instituto Mexicano de Relaciones Públicas que recoge el discurso de Sánchez Fogarty con motivo de la “Primera Reunión Nacional de Relaciones Públicas” en la Ciudad de México del 29 al 31 de julio de 1965. Esta información es relevante ya que ubica la creación de dicha agencia justo en la misma temporalidad que la Segunda Guerra Mundial, cúspide de la propaganda a nivel internacional.
Es en esta agencia que se lanza “La campaña de la Libertad”, cuyo fin era promover políticas económicas de corte liberal.32 Los fondos obtenidos (nunca menciona quiénes fueron los patrocinadores) permitieron, además, publicar 11 manifiestos a seis columnas en Excélsior, El Universal, Novedades y El Popular.
Posteriormente, en 1947, con la Confederación de Cámaras Industriales, durante la presidencia de Pedro A. Chapa, funda el Comité de Relaciones Públicas de la organización. Pero es en 1948, con Guillermo Guajardo Davis al frente de CONCAMIN, que el comité encabezado por Sánchez Fogarty crea un proyecto de “Principios de Acción Social”33, que serían el fundamento de la comunicación de la Confederación durante cerca de 10 años.
En 1948, la Comisión Reguladora del Cemento se convierte en la Cámara Nacional del Cemento y se elige como presidentes a Federico Sánchez Fogarty y Jesús Barrera.
Para 1951 funda la Asociación Mexicana de Relaciones Públicas junto con Juan M. Durán y Casahonda, Domingo Alessio Robles, Andrés du Bouchett, Héctor Manuel Romero y Guillermo B. Ramírez de Aguilar.
En abril 20 de 1954, representa a México en Nueva York y convive con gente de la talla de Lorimer Slocum, vicepresidente de la División Internacional de Young & Rubicam; de Karl Dahlem, director de Relaciones Públicas de American Airlines y Francisco Ochoa, director de Relaciones Públicas de American Airlines en la Ciudad de México, entre otros.
Hizo campaña en 1954 para La Libertad, Cía. General de Seguros. (La absorbió Seguros La Comercial. Hoy Seguros Comercial América S.A. de C.V.). Juntos pero no revueltos, es el título de un pequeño libro, compilación de las colaboraciones de Sánchez Fogarty para la Revista HOY, durante 1955. De 1956 a 1965 participa como Fundador-consejero en el Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, dirigido por Agustín Navarro Vázquez. En 1957 traduce y publica El Quijote.
En 1962, Sánchez Fogarty inicia una fructífera relación epistolar con Henry H. West, gerente general de la Ford Motor Company en Argentina y gracias a dichas cartas34 es que ahora podemos conocer más sobre las concepciones teóricas de Sánchez Fogarty en torno a su profesión.
Durante la tercera Conferencia Interamericana de Relaciones Públicas, en Santiago de Chile, Sánchez Fogarty presenta la definición de Relaciones Públicas como:
El arte de planear y supervisar el trato con personas cuando forman parte de grupos numerosos y necesitamos comunicarnos con ellas colectivamente, para promover cualquier objeto en mente.
Don Federico desglosa y explica su definición: “la técnica publicitaria y la técnica periodística de propaganda”, deben subordinarse a las Relaciones Públicas y agrega:
[Las RP’s] son el arte de planear y supervisar el trato con personas cuando forman parte de grupos numerosos (esto es, cuando constituyen un público) y necesitamos comunicarnos con ellas colectivamente (esto es, cuando no podemos comunicarnos con ellas persona a persona) para promover (la promoción es la esencia de las Relaciones Públicas) cualquier objeto en mente (trátese de una doctrina, de una plataforma política, de la venta de una marca de zapatos o de lo que sea).35
Reconocimiento necesario
En esa época Sánchez Fogarty, admirador declarado de Earl Newsom36, señala sentirse más cercano a él que a Ivy Lee de quien, sin embargo, reconoce que fue uno de los precursores de la profesión.
Ivy Lee, famoso por su declaración de principios y seguramente el primer publirrelacionista en escribir acerca de la ética de la profesión, es contemporáneo de Sánchez Fogarty quien ya conocía los códigos de ética de las asociaciones relativas al tema de Francia, Estados Unidos y por supuesto de México, lo cual posteriormente sería la punta de lanza para la creación de los códigos de las asociaciones profesionales de las Relaciones Públicas en todo el continente.
Sánchez Fogarty crea un modelo de Relaciones Públicas38 consistente en:
- Investigación,
- Construcción de un programa,
- Fijar una Política adecuada (estrategia), y
- Planificar la acción (Tácticas).
En su modelo, Sánchez Fogarty separa las relaciones individuales de las relaciones públicas, las cuales para poder llevarse a cabo con éxito desde su perspectiva deben partir de la investigación y la consecuente construcción de un programa que, antes de ser transmitido por los medios masivos, deberá ser “traducido” por técnicos especializados en publicidad y periodismo. De esa manera será mas asequible para las audiencias receptoras y, por supuesto, éstas lleven impregnadas las políticas de la organización desde la conceptualización de la campaña.
En octubre de 1963 fue a Denver a la IV Conferencia Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas. Para entonces, Sánchez Fogarty comentaba que de 200 millones de pesos en ventas de cemento durante ese año, para Promoción (prensa y otros medios), sólo se había invertido poco más del 1%; es decir $2,250.000.
En 1967, en una carta dirigida a dos articulistas de Excélsior, comenta:
No conozco un solo relacionista o publicista que no esté de entero acuerdo en moralizar la propaganda comercial…
En 1971, en plena guerra fría, con el ascenso de las potencias socialistas en el mundo, un apesadumbrado y anciano Federico Sánchez escribe a Guillermo Guajardo Davis:
He fracasado como propagandista del capitalismo. Por qué fracasé en los treinta con una campaña que intenté promover como Presidente de la A.N.P. Por qué en los cuarentas fracasé con la campaña llamada La Libertad bajo la firma de mi Agencia Mexicana de R.P. Por qué en los cincuentas murió en mis manos la campaña del Comité de R.P. de la C.C.I.
La Agencia Mexicana de Relaciones Públicas, originalmente ubicada en Bolívar 23, es cambiada a principios de 1970 a la calle de Praga número 60, esquina con Chapultepec, donde desde 1941 residía “Publicidad Continental S.A”, agencia fundada junto con su esposa, Magda Cos de Sánchez Fogarty y que él dirigió de 1950 a 1975.
En 1970, ya en la última etapa de su vida, cambia su residencia al sexto piso del Hotel Suites Hamburgo en la colonia Juárez de la Ciudad de México y señala que, para entonces, está desligado de intereses empresariales, pues ya no representa a nadie ni a nada y que pasa la mitad de su vida en el rancho-invernadero de su esposa Magda, en Nepantla, Estado de México.
Tras su muerte en 1975, inspiró al escritor Ricardo Garibay a escribir dos de sus cuentos incluidos en El gobierno del cuerpo (Joaquín Mortiz, México, 1977) Entre ingleses (aduana y Club de magistrados).
La Confederación Interamericana de Relaciones Públicas destaca siempre en sus encuentros las aportaciones de Federico Sánchez Fogarty. Teóricos españoles de las Relaciones Públicas como los Barquero elogian el trabajo de Sánchez Fogarty. Los historiadores de la arquitectura en México reconocen la labor de este hombre a quien se debe, en mucho, la popularización del uso del cemento. Y, sin embargo, los comunicadores y los publirrelacionistas le hemos escatimado por años sus logros y aportaciones a nuestra profesión. No existe una cátedra sobre Sánchez Fogarty, en las escuelas se enseña historia de las relaciones públicas estadunidenses y jamás se menciona el fenómeno mexicano.
Vaya este ensayo como un reconocimiento al padre de nuestra profesión y ejemplo íntegro del deber ser de un comunicador estratégico: don Federico Sánchez Fogarty.
Notas
1) Vale la pena señalar que Whiteaker en su libro Publicidad y Relaciones Públicas. p.70 señala que es en 1807 cuando Thomas Jefferson acuña el concepto Relaciones Públicas; sin embargo, también hay menciones previas en diarios mexicanos al término Relaciones Públicas aunque sin la certeza de que se entiendan como las comprendemos hoy en día.
2) Mercado, Salvador. Relaciones Públicas aplicadas. p.44
3) La Constitución Social. México, DF. Diario. 26/10/1868
4) http://aunam.politicas.unam.mx/Archivo/08/julio/080730-sal.htm (consultado en enero15 de enero de 2012)
5) http://www.prensamexicana.com/print.php?nid=5869&origen=1
6) http://www.prensamexicana.com/print.php?nid=5869&origen=1 op. cit
7) Rodríguez Espinoza, Alfredo. Tragedias de Pulquería. En revista Relatos e historias de México. P.29. año II, número 18, febrero 2010.
8) http://www.stunam.org.mx/8prensa/cuadernillos/cuaderno31.htm Sin autor. Consultado el 15 de enero de 2012
9) Creel, en How we advertised America señala en la página 304 que durante cuatro años, los alemanes gastaron al menos 10 millones de marcos en propaganda en nuestro país y que pagaban “subsidios” a 23 periódicos por 25 mil dólares mensuales. En tanto que la sección México del CIP no subsidiaba directa o indirectamente ninguna publicación.
10) El mismo Creel señala: “Como editor de Noticias del Rocky Mountain News en Denver, Yo abogué por Woodrow Wilson a principios de 1911, y tuve correspondencia con él a lo largo de su primera administración. De camino a Nueva York en 1913, jugué un papel importante en la campaña de 1916, contribuyendo con artículos sindicados a la prensa y también publicando sobre Wilson y sus actividades”. Mock, James R. y Larsen, Cedric., Words that won the war. P.11.
11) Para Sudamérica el responsable fue el teniente F.E. Ackerman.
12) Serna, Ana María. Periodistas mexicanos: voceros de la nueva Doctrina Monroe. P. 4 y 5 historiadoresdelaprensa.com.mx/hdp/files/251.doc
13) De la Parra, Yolanda. Estudios de historia moderna y contemporánea de México. Volumen 10, documento 128. http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc10/128.html
14) Serna, Ana María. Op. Cit. P. 7
15) The New York Times. Junio 15, 1918.
16) Serna, Ana María. Op. Cit. P. 12
17) Larsen, op. Cit p.322
18) De la Parra, Yolanda. Op.cit
19) Larsen. Op.Cit. p. 328
20) How we advertised America. Creel, George.Ed. Harper &Brothers Publishers. P. 7.
21) Sobre su experiencia en el Comité Creel, Bernays nos dice: “El trabajo que realicé para el CPI, basado en mi experiencia como agente de prensa (…) me dio la primera comprensión real del poder de las ideas como armas y las palabras como balas. Cuando regresé de la guerra, reconocí conscientemente lo que habíamos hecho para hacer “el mundo más seguro para la democracia” al intensificar la actitud de nuestro propio pueblo en apoyo de nuestros objetivos bélicos e ideales, en poner de nuestro lado a los neutrales y en reducir la moral del enemigo”. Para añadir luego: “hubo una lección básica que aprendí en el CPI (…) lo que se pudo hacer para una nación en guerra, podía ser hecho para organizaciones y gentes en una nación en paz”. Citado en: Edward Bernays, el día que se inventaron las relaciones públicas. Rey Lennon, Federico. P.46.
22) La Enciclopedia de México en su versión para PC puntualiza: Esta primera asociación que sirvió de cuna a las primeras agencias de publicidad mexicanas de corte moderno entre 1933 y 1934 (Rosenkranz Sheridan, Anuncios de México y Publicidad Organizada), fue fundada por Fernando Bolaños y, entre otros, por los empresarios Jean J. Allard, José R. Pulido, Federico Sánchez Fogarty, Edgar M. Huysmans, Humberto Sheridan, Juan M. Durán y Casahonda, Augusto Elías Riquelme, Rafael Rentería y Emilio Rosenblueth”
23) Sólo como comparativo de lo que ocurría en el mundo en el campo de las relaciones públicas, basa decir que en 1923, en Estados Unidos, el Dr. Edward L. Bernays Freud, sobrino del genial Sigmund Freud, escribe lo que sería el primer libro a nivel mundial sobre lo que inicialmente llamó Propaganda, posteriormente ingeniería del consentimiento (1947) y finalmente Relaciones Públicas, se trataba de “Cristalizando la Opinión Pública”.
24) Los fundadores de este comité fueron los Ings Marroquín y Rivera, gerente de la Cruz Azul, el Ing. Gilberto Montiel, don Lorenzo Zambrano, don Pablo Salas y López, Federico Niggli, don Jesús Barrera, Gerald H.E. Vivian y fue presidido por Don Jaime Gurza, y asistido técnicamente por el Ing. Alberto Alvarez Macías, administrativamente por Don Raúl Arredondo y en materia de publicidad por Federico Sánchez Fogarty. http://www.canacem.org.mx/la_camara_historia.htm. (Consultada el 8 de diciembre de 2011).
25) Guillermo Cueto Vera, discípulo de Federico Sánchez Fogarty afirma que este se inspiró en un libro del arquitecto francés Le Curbousier para lanzar la revista Tolteca.
26) En ese entonces la población total del país era de alrededor de 15 millones de habitantes y los profesionistas y especialistas calificados en construcción eran verdaderamente pocos en el país.
27) Rubén Gallo e Ignacio Padilla en su libro, He-terodoxos mexicanos, califican a Fogarty de “una figura fascinante aunque totalmente olvidada” p.77 y agregan que “…Sánchez Fogarty dejó a la literatura textos maravillosos como “el polvo mágico”. Aunque él mismo nunca los vio como literatura, sino como textos publicitarios, sus ensayos son mucho más literarios que los de muchos escritores de su generación. Pienso, por ejemplo, en los estridentistas, que nunca lograron crear esa literatura empapada de modernidad que pedían en sus manifiestos. Los artículos de Sánchez Fogarty constituyen esa literatura, son meditaciones sobre el impacto de uno de los elementos más visibles y menos reconocidos de la modernidad –el cemento– en la cultura.
28) Revista Tolteca, número 20. Agosto de 1931.
29) James Oles. La nueva fotografía y cementos Tolteca: una alianza utópica. P. 141
30) En sus memorias, O’Gorman señala que la animadversión que tendría toda su vida Rufino Tamayo hacia él, se debió a que lo superó en este concurso.
31) Las Relaciones Públicas y la libre empresa. Instituto Mexicano de Relaciones Públicas. Agosto de 1965.
32) No olvidemos que Sánchez Fogarty era un filocapitalista aguerrido que no perdía ningún foro donde pudiera promover las bondades del capitalismo y la libre empresa.
33) Acerca de dichos principios, Sánchez Fogarty señala que este código sirvió para conocer, glosar y resumir las ideas de los más prominentes industriales de México. Nuestra Campaña de Acción Social en el año de 1949. P. 19. CONCAMIN.
34) Las cartas fueron reunidas y compendiadas en la Segunda publicación del Instituto Mexicano de Relaciones Públicas. 1962. Y publicadas bajo el título: Administración de Negocios y Relaciones Públicas.
35) Ibidem. P.7.
36) Earl Newsom fue el asesor estrella de Henry Ford en los primeros años del siglo XX y popularizo dos conceptos de relaciones públicas: posicionamiento y accesibilidad a los medios.
37) Diagrama extraído de: Administración y Negocios. Op.cit. pp.14 y 15.
38) Barquero, José Daniel, et. Al Dirección estratégica de Relaciones Públicas.p.183.
Profesor de Relaciones Públicas y Manejo de crisis en la UNAM y la Universidad Panamericana. Ha sido Vicepresidente Corporativo en Edelman México y Director General en Avanti Comunicación. Actualmente es Coordinador General de Comuni-cación Social en la COFETEL
Las prácticas reporteriles en el diarismo cultural poblano
- El periodismo cultural en Puebla tuvo sus primeros y esporádicos asomos hasta finales del siglo XIX y continuó así gran parte del siglo siguiente.
- La lucha de los periodistas está en ser publicados y permanecer en el campo, de ahí que los antiguos agentes se centran en el señalamiento de la inmadurez de los recién llegados y su disposición para obtener un salario mínimo con tal de iniciar a ser publicados.
- Lo emergente y lo transitorio del diarismo cultural en Puebla es propio de los agentes que fueron entrevistados, pues esas eran sus condiciones de relación y de trabajo en los años 2006-2008, por lo que este texto es apenas una aproximación a la práctica periodística cultural diaria en la ciudad de Puebla, un tema poco explorado y que requiere sin duda de nuevas miradas.
Por Susana Sánchez Sánchez*
Bajo una mirada teórica de los Campos, estas líneas buscan reflejar la situación del diarismo cultural en la capital de Puebla del año 2006 al 2008. Las investigaciones sobre esa particularísima práctica han estado enfocadas en las secciones o suplementos culturales de la capital del país, no existe un estudio comparativo de campos regionales que permita tener una perspectiva amplia de cómo es ejercido el periodismo en provincia, por lo que este texto es apenas una aproximación alejada del centro.[i]
Campo periodístico
Al ser parte de sociedades altamente diferenciadas, el periodismo tiene su propia lógica a consecuencia de la historia, formaciones, prácticas, intereses y luchas de aquellos sujetos que en él están involucrados. El campo es un modelo teórico que podría ayudar a entender al periodismo, en tanto que éste es un espacio social relativamente autónomo, compuesto por agentes, quienes teniendo las cualidades para desempeñar cierta profesión u oficio, se desplazan y adquieren una posición de acuerdo a los capitales culturales, económicos o sociales que decidan invertir en ese terreno, ya sea de manera física, intelectual o ambas. Para comprender el sentido de una esfera social determinada, es necesario adentrarse en el dinamismo de ésta, lo que implica detectar cuáles son y cómo se dan las acciones de socialización entre agentes. El habitus, una categoría que puede ser asimilada a partir de la socialización de un agente al incorporar esquemas prácticos a su vida, también es un factor clave para analizar de las cohesiones o las rivalidades que existen entre los reporteros,[ii] en geografías delimitadas. Este texto es resultado de una mirada microsociológica del quehacer cotidiano de los reporteros culturales en la ciudad de Puebla.
Las raíces del campo periodístico en México inician en la Nueva España, pero se afianzan en el porfiriato, cuando el periodismo es visto como una empresa, lo cual estableció una estrecha relación “burocratizada y oficialista” entre el Estado y la prensa; aunque existieron rotativos de “oposición que aparecían y desaparecían de forma continúa”. En síntesis, la modernización convirtió a los periódicos en un negocio rentable, los dueños hicieron “fuertes inversiones en maquinaria y las filas del periodismo aumentaron, dando paso al oficio del reportero” [iii].
Si bien es del saber común que en el periodismo la información es valorada en función de los intereses que un diario entabla con el poder político y económico, principalmente; un reportero por trabajar en una empresa periodística no se convierte en un ser autómata o en un ser dominado por la institución, ya que como agente posee las características necesarias y suficientes para estar en el campo y producir efectos en él, cuenta con la “capacidad para jerarquizar sociocognitivamente los acontecimientos”[iv] en noticias, pues el periodista trae consigo disposiciones que lo impulsan a estar pendiente de lo que pasa a su alrededor y saber si es de interés público; claro, ello no lo salva de la censura que surge desde su medio, a consecuencia de las relaciones que puedan entablar los dueños con instituciones gubernamentales, empresariales, religiosas o universitarias.
Si bien las empresas periodísticas se enfrentan a la lucha por el mercado y eso produce un efecto en el modo de trabajar entre los reporteros, sobre todo por las exclusivas y en el cumplimiento de una cuota de información (lo cual los lleva a vigilarse continuamente entre sí a través de la revisión de las publicaciones que cada uno realizó), es fundamental estudiar a los campos delimitando sus fronteras con relación al espacio social, político, cultural y económico en el que se desarrollan.
En México, es quizá el periodista Manuel Buendía Tellezgirón, a diferencia de Vicente Leñero y Carlos Marín[v], Raymundo Riva Palacio[vi] o Federico Campbell[vii], quien más crudamente describe esta disputa entre agentes dentro del campo periodístico. Retomar la experiencia de Buendía, plasmada en su libro Ejercicio periodístico, permite mirar hacia un lucha campal, donde los reporteros ortodoxos defienden un espacio ganado ante aspirantes a reporteros, al advertir que “nadie les quiere decir la verdad a estos muchachos acerca de las dificultades que van a enfrentar; ni siquiera los preparan adecuadamente para esa ruda confrontación con la realidad. Ustedes deben saber desde ahora que nosotros, los periodistas –con título o sin él– que ya tenemos empleo, no pensamos soltarlo” [viii].
La mirada de Buendía, ya anuncia una competencia entre reporteros que apenas pisan el terreno y los que ya llevan años en el oficio. El discurso del periodista sigue vigente en las apuestas de entrada, reconocimiento y permanencia de un agente en el campo periodístico. En términos bourdieanos, Buendía plantea una lucha campal, y en el panorama del diarismo cultural en Puebla, esta disputa se halla entre dos pequeñísimos grupos: los recién llegados (nacidos en finales de los 70’s y principios de los 80´s, cuentan con estudios universitarios relacionados al periodismo o vienen de otras ciudades del país) y los antiguos (nacidos en los 50´s y 60’s, aprendieron el oficio de manera empírica y tienen más de dos décadas ejerciendo como reporteros). Mientras los primeros hacen todas las acciones posibles por adherirse al campo y entender cómo es que se relacionan los involucrados; los segundos vigilan, juzgan y critican el quehacer de los recién llegados.
Eduardo Andión, propone el concepto de cooperación antagónica para pensar al campo como una “pluralidad independiente” que se da entre los agentes involucrados en el juego y no como una lucha por el “monopolio del valor campal”, pues existen “cohesiones no visibles de un juego o esfera social con débil institucionalización”[ix]. Así, las prácticas específicas en cada campo permiten producir infinidad de actos sin que éstos tengan que estar encerrados en un código de reglas sino que los agentes, al estar involucrados en el campo, están preparados para reaccionar, de ahí que las estrategias no siempre son producto de un acto calculador por parte del agente, incluso éste ni siquiera se lo plantea, pues sus disposiciones prácticas lo inclinan a hacer lo hay que hacer de acuerdo a las variadas circunstancias que se presenten. Además para saber cómo está constituido un campo, antes hay que adentrarse a la historia y a la dinámica de relaciones que han entablado los agentes entre sí en un espacio dinámico y específico.
Las divisiones de las fuentes de información han obligado a los periodistas a dominar las técnicas reporteriles y además a especializarse en la sección a la que han sido asignados. Si bien el agente publica los hechos de tal manera que puedan ser “asimilados en tiempos variables por un público heterogéneo, [con la finalidad de que éste] capte la realidad y tome parte en ella”[x], también es indispensable que el reportero domine los tópicos que se abordan en su sección o fuente principal de información, sobre todo porque las ciudades con sujetos, instituciones o grupos cada vez más especializados así lo exigen.
Aunque las habilidades periodísticas son las mismas para un reportero de policía y uno de política, pues ambos deben saber recolectar información y redactar una nota; la fuente informativa o sección en la que se desarrollan, les exige saber ciertas cosas de esa área. “Ser un periodista especializado implica tener un cúmulo de conocimientos que están aceptados socialmente y que sirven para enfrentarse a los problemas que son recurrentes en su área, de ahí que una de las principales funciones de los mass media sea la de dominar los acontecimientos desde todas las secciones, y para ello tiene rutinas informativas que son cubiertas por reporteros especializados en su área”[xi], ello supone que el agente sabe cuáles y cómo son los movimientos en su fuente informativa.
El habitus periodístico, entonces, se gesta en la práctica misma, pues el reportero a través de un proceso de socialización poco a poco interactúa con su fuente, la cual le obliga a saber quiénes son los protagonistas de ésta, qué es lo que les interesa a sus fuentes, cuál es el papel de sus informantes en la sociedad e incluso quiénes tienen cabida en su medio de comunicación. Los acercamientos que el agente entabla con sus diferentes fuentes de información, con sus compañeros del trabajo y los de otros diarios, generan en él un sistema de disposiciones que se adquiere a través del aprendizaje explícito o implícito que le da la propia profesión a través de su contacto con los otros.
Cultura descentralizada
Sergio González Rodríguez en su ensayo Del libro a la pantalla: la cultura mexicana del siglo XX hacia el XXI, cometa que las secciones culturales empezaron a aparecer en distintos puntos geográficos del país a raíz de una “crisis” de instituciones culturales que el Estado mexicano había creado desde 1998, lo que provocó el fortalecimiento del “desarrollo cultural en diversas localidades del país, como Oaxaca, Tijuana, Monterrey, Zacatecas, Puebla, entre otras” [xii].
Dada la oferta cultural y las “polémicas” que sus protagonistas tienen entre sí, la prensa cultural juega un papel importante al dar cuenta de lo que pasa en ese ámbito, de ahí que si bien el reportero requiere de ciertos conocimientos técnicos; el periodista especializado, además de ello, debería saber cómo está el movimiento de su sección a nivel local, nacional e internacional. El periodismo cultural, específicamente desde sus secciones, es un espacio de difusión que aparece diariamente en un periódico, abordando temas enfocados, principalmente a las bellas artes, las tradiciones culturales de los pueblos y la cultura popular urbana. A partir de los noventa, los diarios le han dado un espacio específico a esos temas, ubicándolos en una sección llamada Cultura, donde los tópicos que se privilegian son la “literatura, las artes plásticas, la música, el teatro y el patrimonio histórico, [temas que siguen] marcando una separación de las manifestaciones artísticas de élite respecto de los entretenimientos y la cultura popular urbana. En la sección cultural la literatura recibe, por lo menos, el doble de espacio que las artes visuales, la música y el patrimonio […] Es decir, que no sólo se da sitio preferencial a la alta cultura, sino dentro de ésta a la producción escrita”.[xiii]
Si bien los suplementos son parte del periodismo cultural, éstos, a diferencia de la sección, se caracterizan por ser publicados una vez a la semana, y si bien tratan algunos temas que se editan en los apartados diarios, su espacio les permite difundir textos más extensos, pues en estas páginas se le da cabida al “ensayo, la poesía, el cuento, el adelanto de la novela, la reseña o el artículo de opinión. [Así, el suplemento cultural en el diario, funciona como] un agregado, una suerte de entidad autónoma que tiene sus propias facultades, política editorial e imagen”[xiv]. Este texto no abarca el tema de los suplementos culturales en Puebla, aunque no deja de ser un tópico pendiente en el área y debería ser analizado con lupa, pues su sostenimiento es todavía más sufrido que el de las secciones de cultura, algunos han nacido y perecido rápidamente.
Diarismo cultural en Puebla
La práctica periodística en Puebla surgió en la Nueva España y los albores de la Independencia de México a la luz de un tema eminentemente político, que hasta la fecha sigue siendo uno de los tópicos primordiales en los diarios. El periodismo cultural, en cambio, tuvo sus primeros y esporádicos asomos hasta finales del siglo XIX y continuó así gran parte del siglo siguiente, siempre a iniciativa de los dramaturgos, poetas, narradores o pintores, quienes se juntaban entre sí para publicar hojas, folletos o semanarios donde pudieran dar a conocer los eventos y actividades de la comunidad artística de la ciudad, pero pronto esos esfuerzos se perdían en los reducidos números de sus impresos.
Aunque en la primera mitad del siglo XX ya existían semanarios que narraban las actividades culturales que se llevan a cabo en Puebla, éstos de manera similar a los suplementos que actualmente circulan, se enfocaban principalmente en el tema literario. El tópico cultural, desde ese entonces parece avanzar de manera paralela, pero ajena a los periódicos.
En general la prensa poblana, por lo menos a mediados del siglo XIX, no tenía “continuidad, ciertos periódicos conocen dificultades debido a la censura y la mayoría dejan de aparecer como afecto de los acontecimientos políticos”.[xv] Pero iniciado el siglo XX, el campo periodístico seguía enfocado en el tema gubernamental, ahora desde el movimiento revolucionario y posrevolucionario. Sin embargo, en ese siglo, también comienzan a circular publicaciones de corte cultural a iniciativa de los escritores, músicos, pintores o de “jóvenes entusiastas”; [xvi] la dinámica se mantiene hasta la fecha.
A finales del siglo XX, el diarismo poblano deja de enfocar sus plumas solamente al periodismo político. Los rotativos inician a crear secciones informativas específicas, algunos ponen a prueba la dinámica de manera esporádica, publicando un apartado o suplemento cultural por poco tiempo. Es hasta a finales del siglo XX e inicios del XXI, cuando los informativos, fundados por agentes universitarios, se incorporan al campo periodístico con una sección cultural y un reportero asignado a ese apartado.
A principio de la década de los ochenta, un grupo de jóvenes con intereses literarios propone al diario Cambio la publicación del suplemento San Lunes, donde los agentes escribían sobre lo que les llamaba la atención, por ejemplo una reseña de cine, de un libro o narraciones. Con el propósito de hallar en ese suplemento un espacio para poner en práctica sus destrezas literarias, aquella publicación fue para algunos un trampolín para ser reporteros de política o policía y más tarde fungir como los periodistas-editores de las secciones culturales de los rotativos que nacieron en las dos últimas décadas del siglo XX y en los primeros años del XXI.
Sin saber exactamente cómo funcionaba un diario o una jefatura de información, aquel suplemento fue para algunos agentes su primer contacto con el campo periodístico y después su catapulta al diarismo, actividad que resultó una oportunidad para ganar dinero y solventar sus gastos económicos, aunque después la práctica la incorporaron como un modo profesional de vida.
A dos décadas de que culminase el siglo XX, nacieron cinco diarios con secciones culturales definidas: Momento (1988), La Jornada de Oriente (1990), Síntesis (1992), El AL, El Ángel (1997-2002), a éste le siguió Intolerancia diario (2001)[xvii]. Los reporteros que laboraban en esos espacios informativos entre los años 2006-2008, fueron a quienes entrevisté, también incluí al locutor de Movimiento perpetuo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para poder tener una aproximación con el diarismo cultural
En la prensa escrita cultural existen agentes con diferentes y similares formaciones y estilos de vida, lo que ha provocado luchas y cooperaciones entre reporteros recién llegados y antiguos, a quienes no sólo los marca su pasado, también el medio de comunicación para el cual trabajan. A pesar del poco tiempo que los medios elegidos tienen en circulación, su entrada marcó una diferencia entre los diarios que eran publicados en la primera mitad del siglo pasado y los que surgieron a finales del mismo y principios del XXI. Los esquemas prácticos de los agentes que escribieron en los rotativos que circularon en las décadas de los cincuenta a los ochenta fueron incorporados de manera empírica. Sin licenciaturas o carreras técnicas en Comunicación, Periodismo o sin ninguna formación universitaria, algunos periodistas de aquel tiempo miraban, escuchaban, ejecutaban y aprendían en la marcha. Los reporteros que empezaron a incorporarse en este siglo, en cambio, se introdujeron al campo con una práctica periodística, con un habitus y capitales específicos que fueron puliendo en el trabajo diario, lo que les facilitó publicar casi de manera inmediata.
A pesar de que en la década de los noventa marcaba la entrada de universitarios al campo periodístico, ello no modificó el capital económico de los reporteros. Los diarios, ahora ya pequeñas empresas o asociaciones periodísticas, buscaban en sus programas de planeación la reducción de trabajadores. Por el mismo salario, muchas veces sin prestaciones, los agentes son reporteros, editores y correctores de estilo a la vez. La falta de una retribución económica suficiente, no obstante, no ha sido obstáculo para que el periodismo siga siendo practicado en la ciudad de Puebla.
De acuerdo con las entrevistas realizadas a los reporteros, puedo decir que el ingreso de los agentes al campo periodístico cultural en Puebla está relacionado con similitudes y diferencias marcadas por sus edades, su originen familiar, sus capitales institucionalizado y objetivado, sus gustos e intereses. La manera en la qué han crecido y el modo en el que han incorporado al periodismo cultural en sus vidas, ha provocado que los periodistas se confronten o agrupen entre sí.
Con una experiencia acumulada de casi dos décadas de ejercer el periodismo, los antiguos agentes (Oscar López, Amelia Domínguez, Joaquín Ríos y Moisés Ramos) ingresaron al campo periodístico movidos por su afición literaria que después les ayudó a colaborar en un medio impreso y más tarde a laborar como reporteros en distintas áreas y finalmente a ser los periodistas de una sección cultural.
Los agentes recién llegados (Rosana Ricárdez, Claudia Cordero, Yadira Llaven, Iris García y Federico Vite) se incorporaron alrededor del año 2004 a trabajar como reporteros de cultura, sin tener que recorrer el camino de los antiguos agentes. A pesar de ser oriundos de otras ciudades y de no contar con experiencia, ellos empezaron a dirigir las secciones locales de cultura casi de manera inmediata, en parte gracias a los nexos sociales que mantenían con los editores de los diarios a raíz de sus actividades literarias.
El ingreso al campo periodístico ha sido diferente para cada uno de los agentes, pues constituidos por trayectorias distintas se acercaron a la actividad reporteril en épocas disímiles. En los ochenta, los antiguos agentes empezaban a hacer periodismo cultural con la idea de practicar la narrativa literaria y a inicio del siglo XXI los recién llegados hallan en el periodismo cultural una puerta para adquirir un potencial capital social que les permita acceder al campo de producción restringida (artístico o académico).
Si bien su origen familiar y universitario ha sido parte importante en las trayectorias de los reporteros, no lo es todo en sus vidas, pues “los agentes sociales no son ni partículas de materia determinadas por causas externas, ni tampoco pequeñas mónadas guiadas exclusivamente por motivos internos y que llevan a cabo una suerte de programa de acción perfectamente racional. Los agentes sociales son el producto de la historia, esto es, de la historia de todo campo social y de la experiencia acumulada en el curso de una trayectoria determinada en el subcampo considerado” [xviii], y la dinámica del campo periodístico cultural en Puebla ha cambiado desde finales de los noventa a la fecha, por ejemplo, antes no había tantas actividades culturales en un solo día y los reporteros guardaban material o cubrían sus espacios con entrevistas o reportajes, actualmente los eventos culturales se han diversificado y los periodistas tienen más cosas para publicar. Algunos agentes que ejercían en los noventa entraban al campo sin ningún capital institucionalizado que los respaldase en el área, de ahí que las técnicas las aprendiesen en el camino, mientras que los reporteros que actualmente son responsables de las páginas de cultura, se integraron al medio después de haber culminado una carrera universitaria relacionada con periodismo, lo cual les ahorró tiempo para aprender las técnicas básicas de la profesión: redactar, conocer la estructura de los géneros periodísticos, recabar información y organizarla.
Sin saber por qué estaban ahí ni cuál era la finalidad del periodismo cultural, los agentes que tenías 20 ó 30 años en las décadas de los ochenta y noventa visualizaban a la prensa escrita como un espacio en donde podían escribir poesía, pequeños cuentos o ensayos. El periodismo, entonces, no era el interés común de muchos de ellos, porque el suplemento cultural sólo era un espacio utilitario que nada tenía que ver con la adopción de un habitus reporteril, sino con un capital incorporado de un escritor, un pintor o un artista plástico. Ser reportero cultural no estaba totalmente interiorizado en sus estilos de vida, es decir ellos no se desenvolvían en un “un sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas”,[xix] en parte porque no conocían las técnicas ni las dinámicas del campo periodístico. Las secciones culturales fijas empezaron a aparecer en la década de los noventa, cuando las actividades culturales en Puebla fueron más frecuentes y reporteadas por aquellos agentes que, teniendo experiencia en el periodismo y un interés en las bellas artes, se incorporaron como reporteros a las secciones de cultura.
Desde los primeros cuatro años del siglo XXI, las secciones culturales en Puebla están integradas por reporteros que no rebasan los 35 años de edad y que provienen de otros estados de México: Guerrero, Chiapas y Tabasco. Oriundos de otras ciudades, estos agentes recién llegados se integraron al periodismo sin conocer el movimiento cultural en la ciudad, sin embargo supieron adaptarse rápidamente como un grupo de cooperación antagónica, donde se ayudaban pero a la vez competían por tener sus propias notas.
Estos recién llegados, ingresaron al campo con conocimientos y técnicas previas que aprendieron en la universidad y en la labor periodística que ejercieron en sus respectivas ciudades en áreas como policía, turismo y política. Algunos de esos jóvenes nacidos a finales de los setenta, tienen estudios universitarios en el área de Ciencias de la Comunicación, pero ello tampoco fue una garantía para que se desenvolvieran como periodistas de manera inmediata, antes tuvieron que pasar por una etapa introductoria al trabajo real que, en comparación con los antiguos, les resultó menos costosa por el capital institucional con el que contaban (un título). Además, con un pie en el periodismo y otro en la Literatura o el Teatro, estos agentes se incorporaron al campo periodístico cultural más por el capital social que los une con disciplinas artísticas que por su práctica reporteril.
La construcción de un oficio
En Puebla, el capital institucionalizado que pueda tener un reportero egresado de la carrera de Comunicación no es reconocido dentro del campo del periodismo cultural, ni siquiera por algunos agentes que estudiaron la carrera, lo que no quiere decir que este tipo de capital no sea valorado dentro del campo. Sí hay un reconocimiento, pero para aquellos que tienen una apuesta en algunas de las disciplinas artísticas, tales como Letras, Música o Artes Escénicas, porque eso supone, sobre todo ante los ojos de los periodistas con más experiencia, un mayor conocimiento cultural, mientras que los comunicólogos sólo contarían con las herramientas técnicas, cuestión que –de acuerdo con los entrevistados– es algo que se sabe y no tendría que estudiarse.
Aunque los recién llegados tienen estudios universitarios o los están cursando, no le dan un valor a ese capital institucionalizado y lo minimizan en su profesión. Yo, sin embargo, considero que ese capital sí les ha ayudado a ahorrarse tiempo en el aprendizaje del oficio periodístico, pues entraron al campo sabiendo cuáles eran las características de una nota, un reportaje o una crónica. En cambio los antiguos agentes, por lo general con una carrera trunca o ajena al periodismo, descubrieron las técnicas reporteriles con el paso del tiempo. Inscritos en la praxis, los periodistas que no se formaron como tales en una universidad, fueron hallando las cualidades que debe tener un reportero en el aprendizaje de prueba y error que la práctica diaria les proporcionaba.
A pesar de que las trayectorias de los reporteros han sido distintas en cuanto a su formación académica, destreza, edad y por los momentos que les ha tocado vivir, ello no ha marcado una gran diferenciación entre cómo los agentes recién llegados y antiguos ejercen el periodismo cultural. Entre unos y otros hay varias coincidencias: antes de salir de su casa ya han revisado las cabezas en algunos medios de comunicación y han checado la bandeja de su correo electrónico. Con una posible agenda a cubrir, una libreta, un bolígrafo, una grabadora y un celular en mano salen a reportear alrededor de las diez de la mañana y escriben las notas del día o meten algún reportaje que tengan en su archivo y cierran su página a las dos o cinco de la tarde; después regresan a cubrir los eventos que están programados entre cinco y once de la noche (por lo general inauguraciones de exposiciones, presentaciones de libros, entrevistas o conciertos), mismos que guardan para la mañana siguiente.
Con la oportunidad de almacenar notas que no tienen caducidad diaria o inmediata, a veces los reporteros de cultura tenían la posibilidad de hacer otras actividades paralelas a su trabajo: culminar sus estudios universitarios, entrar a un taller artístico o dirigir una asociación; pero dado que los periodistas viven al día y a expensas de los nuevos acontecimientos, a la larga sus energías las terminan invirtiendo en una profesión que les demanda una “curiosidad” constante, casi de quince horas diarias.
El periodismo se hace, como dice mi maestro, como las putas: sudando, taloneando y en la calle. La nota diaria es una de las chingas más absurdas del periodismo. Yo enfrenté la nota diaria haciendo reportajes y crónicas (Moisés Ramos, exreportero de El Heraldo de Puebla. Nacido en 1962. Secundaria culminada. Poblano).
La bola, una estratégica mesa de redacción
Provenientes de diferentes latitudes e interesados en las disciplinas artísticas, pero con un reducido capital social, los recién llegados enfrentaban su labor periodística a través de la integración de un grupo. Con gustos e intereses diferentes: Iris, en el teatro y la literatura; Yadira, en la política; Federico en la literatura; Rosana, en la música y Claudia, en la literatura y colectivos independientes, ellos conformaban una especie de redacción paralela a la de su empresa periodística. Además de los eventos que les pudiesen marcar su respectivo jefe de información, asistían a los que les gustaban y después se pasan los datos entre sí.
Sabiéndose solos, los recién llegados decidieron agruparse; mientras que los antiguos agentes los observaban con cautela, y al hallar en éstos un potencial artístico, los reconocieron como reporteros, les agrada que no fueran totalmente comunicólogos, y eso los motivaba a ser, sin saberlo, sus mentores y guías en el diarismo cultural.
Los agentes en grupo construyen, a la larga, lazos de amistad, tanto que hallan lugares en común donde se desarrolla parte de su vida social. Por ejemplo, la librería café Profética, bar El Mural o El Breve Espacio, por mencionar algunos, eran áreas de desplazamiento obligadas de esos reporteros, no obstante, “no se puede atribuir el hecho de la coexistencia o de la cohabitación el poder de integrar en un grupo coherente a los individuos que relacionan: no es el espacio sino un uso del espacio regulado y ritmado en el tiempo el que provee a un grupo su marco de integración”.[xx]
En esos espacios en común es donde los agentes creaban una red de cooperación antagónica, pues no existía la figura de la institución o la empresa. Aunque la práctica reporteril es una actividad individualista, pues el reportero se desvive por conseguir las exclusivas, en Puebla, por lo menos desde las secciones culturales, esa práctica estaba un tanto de lado, pues existía un “grupo” que iba a contracorriente de una profesión, donde los agentes destacan a solas, no en equipo.
Los recién llegados y uno que otro ortodoxo, eran parte de lo que ellos mismos nombraban La Bola. Tampoco se trataba de una incorporación absoluta entre los agentes o una mafia, se ayudaban a conveniencia, por ejemplo si la información que se recolectaba formaba parte de su cuota de notas o si querían aminorar tiempo de trabajo, irse de vacaciones a sus lugares de origen (sin que se den por enterados sus jefes editoriales), se apoyaban para cubrir los eventos. Sin embargo, eso no dejaba atrás la constante competencia, ya que quien tenía una exclusiva con un alguien reconocido, no se detenía dos veces a pensar si le pasaba los datos sus compañeros, primero los publicaba y después dejaba que sus colegas, si así lo deseaban, le dieran vuelta a su información.
Interesados en la difusión, en cubrir cierto número de notas y en darse a conocer con sus fuentes, los recién llegados se unieron, se pidieron sus números telefónicos y correos electrónicos entre sí, se ayudaban y le pedían a los antiguos agentes que los orientaran sobre el “teje y maneje” de la cultura en Puebla, incluso se invitaban entre sí a las entrevistas. Por si fuera poco, a veces ellos eran quienes convocaban a los artistas a hablar de sus trabajos, de ahí que sus fuentes de información (dependencias, escritores, músicos, pintores, etcétera) los ubiquen como La Bola o Los de cultura. El mote era también resultado de que las secciones culturales de los distintos diarios se estaban haciendo más visibles para los informantes, diarios y lectores.
La dinámica de La Bola les permitía a los reporteros cubrir diversos tópicos de una forma casi especializada, porque los agentes habían creado una esfera de información para hacer batalla a las carencias de conocimientos que cada uno tenía en algunas disciplinas artísticas. Así, los reporteros ponían en juego su capital cultural institucionalizado y objetivado en una cooperación antagónica que se hacía visible en la práctica, porque aunque parecía que no competían, sí lo hacían en el momento de una entrevista, por ejemplo.
Cuando estamos todos haciendo una entrevista con un escritor, a ellos [los ortodoxos] como que les dan más beneficio de la duda que a nosotros como jóvenes y eso me purga, eso me da un chorro de coraje, porque a lo mejor tú le acabas de preguntar lo mismo con otras palabras y te contestan sí o no, y ellos le preguntan lo mismo y con ellos se extienden (Rosana Ricárdez Frías, reportera para El Sol de Puebla. Nacida en 1982. Traductora. Tabasqueña).
En esa redacción alterna donde no había jefe editorial o de sección, los ejes conductores para cubrir las notas eran definidos por los capitales institucionalizados y objetivados que le daban crédito y peso simbólico a los agentes en un área específica. Así, quien supiera de teatro o de música o quien por gusto se hubiera especializado poco a poco en una de las disciplinas de las bellas artes, tenía más elementos para preguntar u obtener mejores datos, mismos que hacía circular entre sus compañeros.
Si bien en La bola no existían jefes, sí había reglas implícitas y una de ellas era la de pasarse información o convocar a entrevistas especiales sólo entre ellos, también avisar a los integrantes del ese grupo cuando alguien pensaba dejar su puesto de reportero en el periódico y así uno de sus colegas puediera tener movilidad al pasar de un diario con poco peso simbólico a otro con un prestigio ganado y con una mejor oferta salarial.
Publicar, la lucha campal en Puebla
Con agrupación o sin ella, la lucha de los periodistas –aún en estos días– está en ser publicados y permanecer en el campo, de ahí que los antiguos agentes se centran en el señalamiento de la inmadurez de los recién llegados y su disposición para obtener un salario mínimo con tal de iniciar a ser publicados. Las estrategias de lucha de los antiguos para con los recién llegados, entonces, se centra en la desacreditación del trabajo periodístico y en un constante señalamiento a sus errores, pero cuando los segundos empiezan a aprender las reglas implícitas del juego, se vuelven amenazas para los capitales económico, social y simbólico de los primeros, y en este punto la dinámica de lucha cambia y aumenta.
La desacreditación verbal era parte de esa guerra campal que, por cierto, los reporteros narraban fuera de grabación. La argucia de hablar mal de sus colegas es quizá una de las tácticas más poderosas para excluir a un agente del juego. El que los reporteros dijeran que uno de sus compañeros cobraba ’chayo’ en la Secretaría de Cultura o que obtiene favores de esta dependencia para una asociación, o que los reporteros hagan evidente que un agente trabaja para dos medios y en uno de ellos firma con otro nombre, o que un agente en pro de la profesionalización del periodismo vaya a los departamentos de comunicación social a decir cuáles reporteros se pasan la información entre sí, son –a mí juicio– estrategias de lucha simbólica por mantener una posición dentro del campo.
En este envite, La Bola como grupo emergente, ganó peso simbólico y tuvo funcionalidad, de ahí que se mantuviese en la misma postura de apoyo informativo, máxime cuando las redacciones de sus periódicos no les agendaban eventos culturales o solían no apoyarlos con fotorreporteros.
Las notas nos las seguimos pasando, es algo que está bien […] imagínate que estuvieras sacando puras exclusivas y puras exclusivas, ¿sabes cuánto te publicarían diario?, o sea tú crees que de verdad… no, o sea no, a parte hay días en que hay dos, seis eventos ¿te partes en pedacitos? y hasta donde yo sé la clonación todavía no es legal. Entonces, ¿qué haces? nos diversificamos […] porque se da en todas las fuentes. (Claudia Cordero Sánchez, reportera para Momento diario. Nacida en 1979. Estudiante de la licenciatura en Lingüística. Poblana).
Después de un tiempo y a sabiendas de las circunstancias de sus medios de comunicación, para los cuales a veces no era prioritaria la sección cultural, los integrantes de La Bola descubrieron que la cooperación entre sí podía ayudarles a difundir eventos culturales e incluso a hacer denuncia social publicando al mismo tiempo sobre cierto tema.
La dinámica del grupo, sin embargo, no era la más apropiada para todos sus integrantes, a pesar de que también eran partícipes del intercambio de datos. Concebidos así mismos como creativos, algunos agentes veían en estas prácticas una forma perezosa de hacer periodismo.
Me parece que hay una correspondencia directa con lo que quieren leer aquí. Se publica y lo lee la gente que es amiga de los reporteros y que está dentro de cierto ámbito, pero no hay una proposición acerca de conquistar lectores […] es más, hasta nos filtramos las notas, tenemos las mismas notas y te paso ésta y ésta. Me parece que no hay una especialización, me parece que son periódicos estándar, que está menospreciándose la oferta cultural con lo que se publica, pero creo que es una dinámica que más o menos ha funcionado desde tiempo atrás. No estás apostando y punto. Yo creo que más bien están tratando de llenar un espacio. Me parece que sólo son secciones de relleno, si las checamos nos vamos a dar cuenta de que no hay particularidades en esas secciones, es decir, no hay, no hay competencia y eso se nota, es como si fuera un terreno plano, que no habría motivos para leer una sección y otra, con que leas una te vas a dar cuenta de que es lo mismo allá y lo mismo acá […] Si la sección de cultura no existe, no pasa nada, la idea es que habría que preguntarse por qué (Federico Vite, reportero para Intolerancia diario. Nacido en 1975. Escritor con cinco carreras truncas. Guerrerense)
Por otro lado, la lucha que los reporteros enfrentaban con sus medios tienía que ver con que algunos rotativos no contaban con una línea editorial en cada uno de sus apartados ni siquiera con uno general para su medio de comunicación (la situación sigue hasta la fecha). Así, mientras los reporteros no afectaban los intereses personales o económicos del dueño del periódico, la información podía ser publicada, no bajo el principio de difundir o comunicar al lector, sino a expensas de los gustos o las peleas personales que los dueños de comunicación pudiesen tener con las fuentes de información.
En La Jornada sí sentí cierta censura, pero fue también ocasional. Por ejemplo me encargaron hacer un reportaje cuando Pedro Ángel Palou ganó el premio Villaurrutia y era ver qué opinaba no solamente gente de Puebla sino escritores de fuera, entonces yo saqué la información y todo, y como esa información no le beneficiaba para nada, no me la sacaron, no me la publicaron. O sea te encargan algo esperando cierta tendencia, esperando que esté a favor de esa opinión y si no está a favor entonces no te la publican; en mí caso no me la publicaron. (Amelia Domínguez, ex reportera de La Jornada de Oriente. Nacida en 1956. Antropóloga. Hidalguense).
Además de las arbitrarias decisiones que tomaban algunos periódicos para publicar, los reporteros llegaban al punto en el que ya no querían estar al frente de las secciones culturales. Después de más de dos décadas de haber ejercido, los antiguos agentes preferían integrarse a los departamentos de comunicación social en las dependencias públicas; mientras los recién llegados, con diez años o menos de practicar el periodismo cultural, a cambio de un bajo salario inestable y sin prestaciones, prefirieron salirse y emprender otros proyectos.
De los agentes entrevistados, actualmente continúan en el diarismo cultural: Joaquín Ríos, en Síntesis; Moisés Ramos, en Milenio Puebla; y Oscar López, en radio-BUAP. A excepción de Yadyra Llaven que continúa en La Jornada de Oriente, pero en otra sección; los recién llegados, migraron a otros proyectos relacionados con la literatura o la academia.
La sección cultural, un espacio alimentario y transitorio
A pesar del valor que los agentes le daban a las secciones como un espacio de difusión cultural, no todos tenían planes de vida estrictamente enfocados al periodismo, de hecho se podría decir que éste era un trabajo temporal para después llevar a cabo otras tareas más tranquilas, mejor pagadas o que les gustasen más.
Por lo general los reporteros más jóvenes estaban dispuestos a hacer el esfuerzo físico al andar corriendo de arriba abajo y obtener por ello alrededor de 4 mil pesos mensuales y sin prestación alguna, pero conforme avanzaba el tiempo sus proyectos viraban hacia otros lados. En el caso de Puebla, considero que los recién llegados veían en el periodismo una práctica transitoria, pues los agentes aspiraban a ser parte del campo de producción cultural restringido y dedicarse a la actividad artística o académica más que a la periodística, de tal suerte que el diarismo cultural era un trabajo alimentario: mientras no había nada mejor, periodismo cultural.
¿Y por qué sigo en el periódico? por comodidad, porque ellos me dieron chance de seguir estudiando. Con El Sol, aunque no es mucho, pude pagar la maestría, y por eso. Yo me ausentaba viernes y sábado, y no pasaba nada. (Rosana Ricárdez Frías, reportera para El Sol de Puebla. Nacida en 1982. Traductora de francés. Tabasqueña).
Me atrevo a decir que el diarismo cultural, por lo menos en Puebla, es una práctica alimentaria porque los reporteros ganaban lo indispensable para sobrellevar sus días. Además la posibilidad de guardar información y publicarla cuando lo consideraban necesario, les daba holgura para desempeñarse en dos campos a la vez, aunque creo que no necesariamente en ambos su práctica era legitimada.
[Estoy en periodismo cultural] para poder tener un poco de dinero, comprarme libros, darme espacios, darme tiempo de escribir, para seguir leyendo y además creo que es lo más aproximando a escribir, bueno no es que no se escriba, el asunto es que no es lo que uno quisiera escribir, solamente preciso esos aspectos, pero es lo más cercano a mi oficio. (Federico Vite, reportero para Intolerancia diario. Nacido en 1975. Escritor con cinco carreras truncas. Guerrerense).
Los agentes siguían idealizando a su profesión como una práctica en la que se puede ser artista, investigador y reportero a la vez. El sociólogo Erving Goffman, en su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana comenta que en cierto sentido las personas al hablar de sí mismas –y sobre todo cuando lo hacen desde su oficio–, tienden a idealizar. Señala que una vez que alguien conoce los signos de donde se mueve, los usa para “embellecer e iluminar las actuaciones diarias de cada uno con un favorable estilo social”.[xxi]
Desligándose un poco de su realidad, los agentes al ser entrevistados en su papel de reporteros culturales, tendieron a narrar una historia –siempre verosímil– del porqué son lo que son. Sin necesariamente haber sido cuestionados al respecto, solían hacer énfasis en que su familia tenía un librero (abundante o modesto) y que eso fue el detonante para que estuvieran inmersos dentro de la literatura; otros asociaron su profesión a que alguno de sus familiares les leía; unos más a que su mundo fue de bohemia; algunos otros justificaban que su aprendizaje cultural y periodístico siempre fue universitario por el hecho de juntarse con universitarios; etcétera.
De una u otra forma, los agentes buscaron argüir su profesión como algo que se traía de por sí, aunque a veces eso poco tuviese que ver con su ingreso al campo periodístico y digo poco porque casi todos entraron a éste al azar y de manera fortuita. Es decir, el periodismo no es algo que trajeran por vocación. En casi todos los casos, los agentes ingresaron al campo periodístico porque éste representaba una oportunidad para obtener ingresos económicos, más no por una convicción inicial, aunque con el tiempo el periodismo se convirtió en un estilo de vida.
Desde los años ochenta, el periodismo cultural en Puebla ha sido una práctica alimentaria para los agentes. No es extraño observar que de aquellos jóvenes que escribían en los suplementos en los años ochenta, sólo hayan continuado en el oficio reporteril quienes no teniendo culminada una carrera universitaria optaron por permanecer en el periodismo, pues era el que pagaba lo suficiente. Los antiguos agentes se relacionaron con la práctica periodística porque había que vivir de alguna forma. La constante práctica y el tiempo los convirtió en reporteros empíricos, pero no para toda la vida, pues no todos se visualizan siendo periodistas para siempre, sobre todo cuando los salarios son bajos. “Uno sí tiene interés por la sección y todo, pero también uno tiene que ver si con eso te ganas la vida” (Amelia Domínguez, exreportera de La Jornada de Oriente. Nacida en 1956. Antropóloga. Hidalguense).
El trabajo del reportero es cansado […) Hoy tengo 44 y me siento con mucha fuerza y con mucha actividad mental todavía, pero yo no sé cómo esté dentro de cinco, seis o siete años […] No me veo envejecido, caminando por las calles, dando lástima de un evento a otro, compitiendo con chamaquitos de la universidad por una nota o una entrevista. Pero sí me veo dentro del arte y la cultura: organizando eventos culturales y desde mi asociación civil, lo mismo: promocionando eventos culturales (Joaquín Ríos, reportero para el periódico Síntesis. Nacido en 1962. Comunicólogo. Defeño).
Aunque el interés que los agentes tenían para con el campo era uniforme, al apostar todos por la difusión de las actividades y productos culturales que ofrecían las asociaciones o colectivos independientes y las instancias gubernamentales, éste también era transitorio, por lo menos entre los agentes que entran para hacer una estancia en la sección de tres a cuatro años, pero con aspiraciones a estar involucrados en un campo de producción restringida, lo que no los hacía agentes traidores del periodismo, pues el hecho de que sean reporteros-escritores, reporteros-actores, reporteros-lingüistas, etcétera, es lo que les permitió integrase de una manera más rápida y productiva al diarismo cultural.
La realidad económica, no obstante, ha obligado a algunos periodistas a estar de entrada por salida en el campo e incorporarse por completo a sus intereses primarios. Las empresas periodísticas, por supuesto, han jugado un papel importante en el rápido y constante cambio de posiciones al ofrecer salarios paupérrimos. Además, los medios de comunicación en Puebla no sea han permitido mirar a su empresa periodística como un organismo en donde la sección de cultura puede ser económicamente redituable, sobre todo cuando las actividades culturales de han diversificado a través de las propuestas de los creadores, colectivos independientes, instituciones, dependencias gubernamentales y universidades.
A pesar de que en Puebla se hace periodismo desde la radio, la televisión y los modernísimos medios digitales, sólo algunos diarios de la tradicional prensa escrita y un programa radiofónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por lo menos hasta el 2008, mantenían un espacio expresamente para la información cultural generada en el ámbito local, y ello más por iniciativa del reportero o el editor de Cultura (si es que había editor, porque a veces el periodista estaba en ambos puestos) que del medio de comunicación.
Yo no estoy en la competencia, a mí no me pagan por nota, tengo un salario en la universidad y no aumenta ni disminuye. Yo sé que muchos compañeros andan en la chinga en vender publicidad, o sea es que es jodido ser reportero, ¡qué poca madre, pero es jodido!, porque pagan tres pesos y luego tienes que estar chinga y chinga para ganarte otros dos pesos […] Creo que todo mundo está en su derecho de buscar otra forma. Ahí está el caso de Pepe Mendieta, Pepe se sale porque tiene un proyecto con su hermano de grabación, obviamente va a ganar más; Iris está en su maestría y tiene una beca, ¡qué bueno! y le pagan creo que un poquito más de lo que ganaba en el periódico; Rosana está en Francia con un beca para enseñar español. Y después que cada quien decida si regresa al periodismo. (Oscar López, locutor para Movimiento perpetuo en Radio-BUAP. Nacido en 1956. Con dos licenciaturas truncas. Poblano).
La emergencia del campo periodístico cultural en la región poblana, también tiene que ver con los proyectos de vida de los reporteros en turno, quienes ejercen el periodismo desde funciones relativas próximas. Su constante interés por querer ser parte del campo cultural de producción restringida y fungir más como un creador-periodista que como un reportero, también ha llevado a algunos agentes a otorgarle poco valor al diarismo cultural, al verlo como una profesión de paso y alimentaria. El discurso de que el periodista-artista se preocupa por su sección y la calidad informativa de ésta, es fugaz. Después de un tiempo algunos agentes se plantean si en realidad quieren andar de arriba abajo cubriendo eventos todos los días a cambio de una baja remuneración económica y sin prestaciones
La falta de estabilidad del diarismo cultural está relacionada, a la vez, con la débil fuerza en la creencia de una práctica, porque si bien existe una inversión de tiempo personal del agente en estar todos los días redactando notas, reportajes, entrevistas o crónicas para una o dos páginas e intenta hacerlo lo mejor posible con su preparación educativa y cultural, a veces los reporteros no siguen la creencia de que el periodismo cultural sea una profesión que se pueda convertir en un estilo de vida que siempre ofrezca la posibilidad de difundir y publicar variadas actividades artísticas.
Lo emergente y lo transitorio del diarismo cultural en Puebla es propio de los agentes que fueron entrevistados, pues esas eran sus condiciones de relación y de trabajo en los años 2006-2008, por lo que este texto es apenas una aproximación a la práctica periodística cultural diaria en la ciudad de Puebla, un tema poco explorado y que requiere sin duda de nuevas miradas.
*Estudiante del doctorado en Sociología, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
susana.sanchezalcuadrado@yahoo.com.mx
[i] Referencias bibliográficas
[i] Véase Sánchez Sánchez, Susana. Periodistas culturales en la ciudad de Puebla: sus prácticas, luchas y apuestas, UAM-Xochimilco (tesis de maestría), México, 2009.
[ii] Véase Bourdieu, Pierre. Sobre la televisión, Anagrama, España, 1997
[iii] García Hernández, Caridad. “La práctica periodística: herencia de cambios históricos”, en Del Palacio Montiel (coordinador), Historia de la prensa en Iberoamérica, Altexto, México, 2000, pp. 487-490.
[iv] Alsina, Miguel Rodrigo. La construcción de la noticia, Paidós Comunicación. España, 1987, p. 164.
[v] Véase Leñero, Vicente y Marín, Carlos. Manual de periodismo, Grijalbo, México, 1986.
[vi] Véase Riva Palacio, Raymundo. Más allá de los límites, ensayos para un nuevo periodismo, Universidad Iberoamericana / Fundación Manuel Buendía, México, 1995.
[vii] Véase Campbell, Federico. Periodismo escrito. Alfaguara. México, 2002.
[viii] Buendía, Manuel. Ejercicio periodístico, Fundación Manuel Buendía, México, 1996, p. 116.
[ix] Andión Gamboa, Eduardo. “Periodismo cultural ¿campo o institución?”, en Anuario de investigación 2002, Educación y Comunicación. Volumen I, UAM-Xochimilco, México, 2003, pp. 351-359.
[x] Gomis, Lorenzo. Teoría del periodismo, cómo se forma el presente, Paidós Comunicación, España, 1997, pp. 191 y 192.
[xi] Alsina, Miguel Rodrigo. La construcción de la noticia, Paidós Comunicación, España, 1989, p. 127.
[xii] González Rodríguez, Sergio. “Del libro a la pantalla: la cultura mexicana del siglo XX hacia el XXI”, en Bizberg, Ilán y Meyer, Lorenzo. Una historia contemporánea de México: actores, Océano, México, 2005, págs. 455-492; pp. 473.
[xiii] García Canclini, Néstor. ¿Cómo se ocupan los medios de la información cultural?, 2000, en la Revista electrónica Etcétera [http://www.etcetera.com.mx/cancli.asp (consultado en noviembre de 2006)].
[xiv] Gutiérrez Fuentes, David y Borrás Pineda, Dafne. ¿Por qué voló El Búho?, UAM / Rotativa Reportaje, México, 2001, p. 25.
[xv] Coudart, Laurence. “Nacimiento de la prensa poblana. Una cultura periodística en los albores de la Independencia (1820-1828)” en Castro, Miguel Ángel (coordinador), Tipos y caracteres: la prensa mexicana (1822-1855), UNAM, México, 2001, págs. 119-135; p. 122.
[xvi] Cordero y Torres, Enrique. Historia del periodismo en Puebla, 1820-1946. Bohemia Poblana, México, 1946, p. 416.
[xvii] De acuerdo con datos del Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI), El Sol de Puebla edita 25, 150 ejemplares; le sigue Síntesis con 17, 892; La Jornada de Oriente (con circulación en Puebla Tlaxcala) con 14, 671; Intolerancia con una impresión arriba de los tres o cuatro mil ejemplares y Momento con 3, 017. Destacan también medios que, sin sección cultural fija, cuentan con un tiraje por arriba de los 5 mil impresos.
[xviii] Bourdieu, P y Wacquant, L. Respuestas. Para una antropología reflexiva, Grijalbo, México, 1996, p. 93.
[xix] Ibídem, p. 83.
[xx] Bourdieu P y Passeron J.C. Los herederos, los estudiantes y la cultura, Siglo XXI, Argentina, 2003, pp. 52 y 53.
[xxi] Goffman, Erving. La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Argentina, 2001, p. 48.
Un programa esencial: Reseña de "Nueva vida para nuestros mayores"
- Se cumplen diez años del Programa de Adultos Mayores del Gobierno del Distrito Federal.
- Desde el 2007: “el Gobierno del Distrito Federal creó el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores”, y la “Asamblea Legislativa redujo la edad de 70 a 68 años para acceder a la pensión alimentaria” que es universal y actualmente ronda en los mil pesos mensuales.
- «En el libro Nueva vida para nuestros mayores encontramos datos interesantes de cómo se protege y da aliento a este sector amplio e importante, antes desprotegido. Ya sabemos que el neoliberalismo busca sacar el jugo mayor a las personas y después las desecha, o lo peor, las lleva al suicidio como en España», dice Meléndez Preciado.
Por Jorge Meléndez Preciado
Mientras los famosos cambios que prometió Enrique Peña Nieto son únicamente maquillaje, según afirman especialistas como Enrique Quintana, un programa que cumplió diez años y ha beneficiado a quienes estaban olvidados- nuestros considerados ancianos-, va adelante.
Para festejarlo han editado un bellísimo libro que se titula: Nueva vida para nuestros mayores. En el mismo encontramos datos interesantes de cómo se protege y da aliento a este sector amplio e importante, antes desprotegido. Ya sabemos que el neoliberalismo busca sacar el jugo mayor a las personas y después las desecha, o lo peor, las lleva al suicidio como en España.
En el Distrito Federal, afortunadamente, hay una institución dirigida por la eficiente y quien fue compañera de afanes periodísticos, Rosa Icela Rodríguez. Ella desde hace años lleva a cabo una tarea reconocida no únicamente por los mal llamados viejitos, sino por familiares, amigos, conocidos de los veteranos que forjaron esta ciudad y el país que tenemos y debemos cambiar por otro más equitativo.
Mientras hacemos las transformaciones que necesitamos, hay una que se realizó en 2007: “el Gobierno del Distrito Federal creó el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores”, y la “Asamblea Legislativa redujo la edad de 70 a 68 años para acceder a la pensión alimentaria” que es universal y actualmente ronda en los mil pesos mensuales.
Además, a estos ciudadanos se les da atención medica, medicinas, espacios para que habiten viviendas dignas, centros de recreación, de aprendizaje, incluida la computación- recientemente- y otros servicios que ellos demandan. El programa ha sido elogiado por otras naciones. Un verdadero éxito que es indispensable destacar en estos tiempos de desprecio y violencia.
jamelendez44@gmail.com