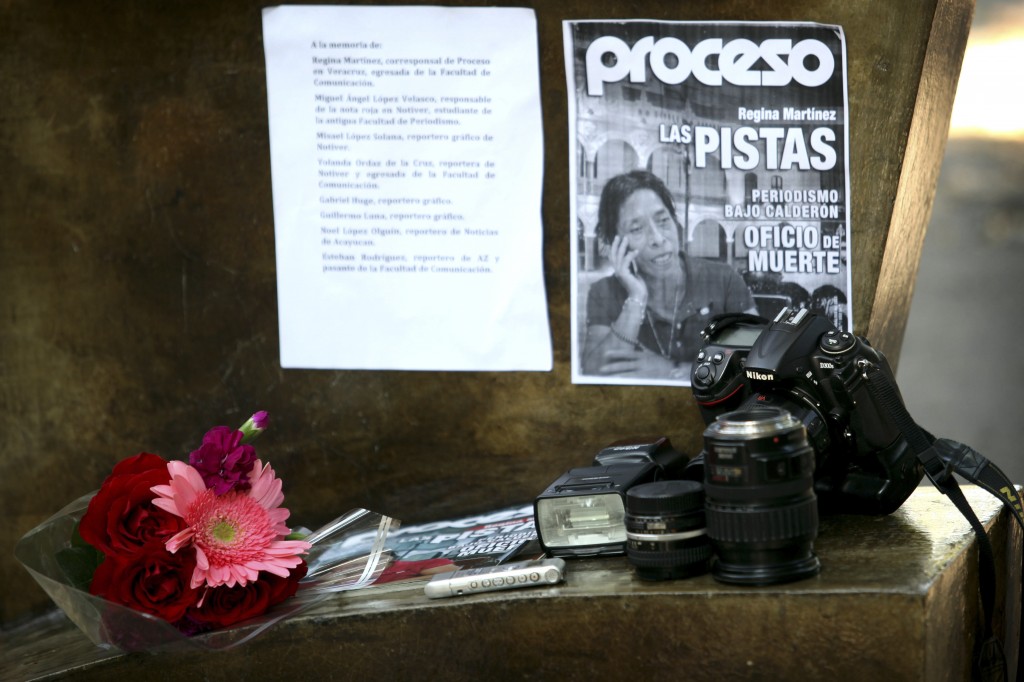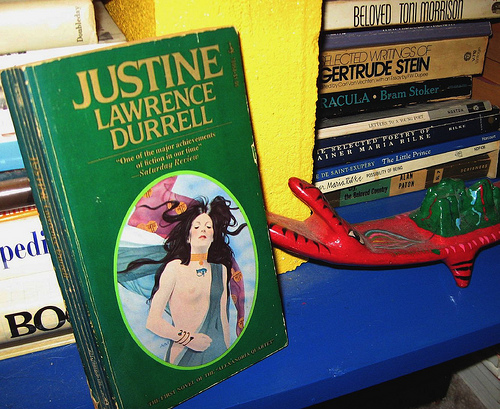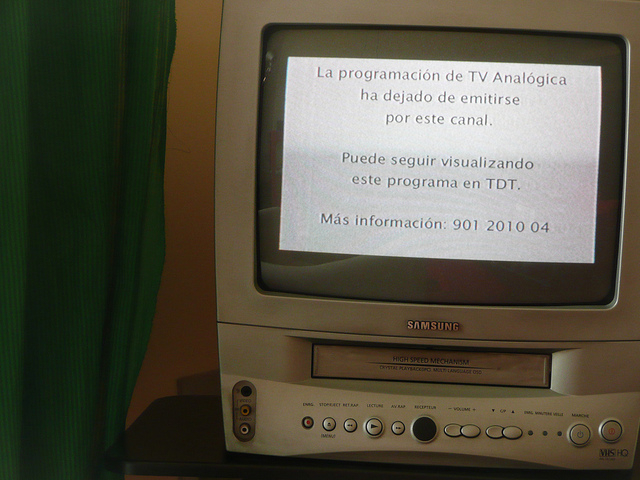Una radio comunitaria: Rélax por amor al arte
- Rélax es una estación mexicana que transmite desde Nezahualcóyotl.
- A pesar de estar tan cerca de la Ciudad de México, sufre los problemas económicos y laborales que aquejan a estas emisoras.
- Valeria, una de sus ex locutoras, se enfrentó al dilema de trabajar en un medio comunitario sin remuneración.
Por Daniela Caballero
Valeria sale de una casa con una fachada bastante común, color gris y enrejado blanco. Podría ser una casa normal, pero no lo es. Valeria era locutora de radio, pero ya no lo es. Valeria trabajó un tiempo en esa casa que no es otra cosa que una radio comunitaria.
La estación se llama radio X.H.A.R.O Rélax, con acento, y su frecuencia es 104.5 FM. Con seguridad la mayoría de nosotros no ha escuchado tal estación, pero si viviéramos en Nezahualcóyotl, que se encuentra a unas dos horas aproximadamente de la Ciudad de México, podríamos reconocerla fácilmente.
El director de la estación José Francisco Barrón dice que Radio Rélax es un caso único en cuanto a radios comunitarias se refiere: “tenemos la fortuna de estar en zona metropolitana, es la primer radio que esta con este formato de permisionada en la zona metropolitana del D.F.” El director menciona que Radio Rélax también es la primer radio permisionada que se encuentra tan cerca de una ciudad, pues según él, ninguna otra radio comunitaria en el mundo tiene está peculiaridad.
El proyecto de una estación de radio en el municipio de Nezahualcóyotl nació hace unos cuatro años, cuando un grupo de personas encabezadas por José Barrón, decidieron llevar a cabo el proyecto. La idea era tener una estación de radio que comunicara lo que ocurría en la población de la zona oriente de Nezahualcóyotl.
Fue un trabajo arduo, el director de la estación reconoce que hubo un tiempo donde transmitían en la clandestinidad, porque es complicado conseguir el permiso. Pero hay que aclarar una cosa antes de continuar y sin ánimo de sonar en una cátedra de comunicación aburrida, explicaré brevemente.
Para los que no están muy familiarizados con los términos: las radios comunitarias transmiten bajo permisos otorgados por el gobierno, específicamente por la Cofetel. Los permisos tardan mínimo un año en ser aprobados, pero hay casos donde la espera se prolonga por más de uno o dos años. Se les concede el permiso con la condición de no lucrar con sus contenidos así, el director de la estación destacó que las radios comunitarias:
- Están destinadas a servir a su comunidad,
- Tienen la obligación de transmitir contenidos culturales y;
- No deben recibir ningún tipo de remuneración por ventas de espacios.
De acuerdo al artículo 13 de la Ley de Radio y Televisión, las radios permisionadas se encuentran en el rubro que el gobierno clasifica como radiodifusión oficial, cultural y de experimentación con fines de servicio. Así que la explicación del director cobra sentido.
De este modo Radio Rélax comienza su lucha por obtener un permiso para transmitir. El primer paso, fue afiliarse a la AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias). Después vendrían otras cosas como: “conseguir un permiso legal, ir preparando con talleres a los colaboradores, la cuestión de la metodología del proyecto, y también la cuestión de realizar el expediente cual debe ser y cual pide la Cofetel”. Una vez con el permiso y bajo el estatus de radio comunitaria, comenzaron transmisiones el día 19 o 20 de marzo de 2011, no recuerda con exactitud el director de la estación. Quizá tantas trabas lo confundieron.
*****
Valeria Gutiérrez era una estudiante de la carrera de comunicación social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Iba por su segundo año en la carrera. Un día después de un larga jornada en la escuela regresó a casa y escuchó en “la micro” donde viajaba la convocatoria de Radio Rélax para locutores. Enseguida le llamó la atención y anotó el número. Llamó alentada por su mamá, le hicieron un pequeño casting y se quedó en la estación. Ese fue el comienzo de una carrera de altibajos en Radio Rélax.
Parece fácil la manera en la que entró Valeria, pero no se trataba de entrar así como así, pues antes tuvo que tomar un curso de capacitación por dos semanas. Después de eso tuvo que escalar de puesto en puesto hasta encontrar uno que le otorgara una satisfacción personal y profesional.
Primero, entró como apoyo de telefonista en un programa tropical. Después era apoyo para otros locutores de la estación. Pero su gran oportunidad vendría en un programa llamado “Visión Interna”, el programa trataba de personas con discapacidad y la labor de Valeria resultó ser importante y crucial en el programa. Quizá suena dramático decir que era crucial su participación, pero lo fue en gran parte porque su compañero en el programa era invidente, aunque eso no le impedía participar en el programa gracias a Valeria. Ella hacía los guiones y le explicaba cómo estaban estructurados, pero juntos desarrollaban el tema.
Todo parecía marchar bien, pero no podemos olvidar que la vida estudiantil a veces suele ser muy exigente, sobre todo si tienes que hacer dos horas de recorrido para llegar de la casa a la escuela, como Valeria. Pronto se percató de que ir por las tardes era complicado, ya que por supuesto tenía una vida más allá de la radio comunitaria; así que decidieron cambiarla a los fines de semanas.
****
Como Valeria entró mucha gente que quería colaborar en la estación. Varios de ellos se habían enterado de la misma forma que Valeria: un día en la combi, un día en el micro o simplemente un día cambiando de estación. Les interesó que hubiera una radio en el lugar donde vivían y donde les dieran la oportunidad de participar.
Por supuesto así como podían ir por curiosidad también llegaban por amor a la radio o en busca de un poco de fama, por qué no. El productor Héctor Olvera, cuenta que en su caso no fue en busca de remuneración económica, pues él ya había colaborado en otras estaciones de radio comunitarias y comerciales. Lo diferente en su experiencia entre la radio comercial y Rélax era que le podían dar la oportunidad de trabajar a su manera y sin distinciones de género, posición social o procedencia escolar.
Y aunque ellos no pretendieran ser “famosos”, lo cierto es que la estación comenzó a tener más y más radioescuchas. Probablemente sea el hecho de es más fácil familiarizarse si tu vecino te habla por la radio, que si sintonizas una estación donde no conoces al locutor.
Todo se materializó con la respuesta del público, recibían más de 70 llamadas al día entre toda su barra programática. A pesar de tener reconocimientos de algunas asociaciones, incluida la AMARC, para el director, el mayor reconocimiento es el de la gente que sigue sintonizando la estación. Aunque la respuesta suena trillada, lo cierto es que sin una audiencia ellos no habrían crecido tanto.
****
Pocos son los espacios dedicados a los, sí lo diré, más chicos del hogar. Si Radio Rélax proponía algo diferente, por qué no hacer un programa para niños. Cuando Valeria entró a la estación en el 2010 no existía un programa dedicado a los niños, había sólo una propuesta que hasta esa fecha nadie se atrevía a hacer. Las causas eran las siguientes: era para niños y se transmitiría los fines de semana de 8 a 9 de la mañana. Nadie quiere levantarse tan temprano para divertir a los niños, excepto si eres Chabelo.
“Entonces yo me propuse, pues me encanta trabajar para este sector”, recordó emocionada Valeria. Ella se encargaba de la producción, la música y de buscar los temas de los que hablarían durante el programa. Sus compañeras se encargaban de la creación de contenidos. Así que podría decirse que era un trabajo en equipo.
El programa se llamaba “Peke Rélax”. Ponían música infantil y se hablaba de temas para niños. Valeria y compañía realizaban el programa todos los fines de semana. Hasta que una de las chicas salió de la emisión por falta de tiempo y entró en su lugar Daniel, el más joven de la estación.
Llegó el tiempo de bonanza para “Peke Rélax” con Valeria, Beatriz y Daniel en el programa. Daniel llegó a la estación gracias a su participación como radioescucha. Juntos lograron crear un mundo mágico para los niños. Valeria y Beatriz eran las hadas y Daniel era un duende. Beatriz además de ser un hada encarnaba otro personaje llamado Lilux, y cuando digo encarnar era que realmente hacían voces para sus personajes.
De esta forma el programa comenzó a tener éxito entre los radioescuchas más pequeños de Nezahualcóyotl. Los niños que se levantaban temprano para sintonizarlos, quizá en vez de Chabelo escuchaban “Peke Rélax” y también participaban con sus llamadas durante la transmisión en vivo.
Parecía un cuento de hadas, pocas veces en radio comercial se puede apreciar un programa para niños que tenga tanto éxito. Quizá a las grandes radiodifusoras no les interesa este público, pero el programa “Peke Rélax” logró llenar ese vacío. A los niños de Nezahualcóyotl, que no son iguales que los niños que viven en la zona norte de la Ciudad de México, les gustó.
Este éxito además le traía mayores satisfacciones a Valeria y compañía. Para ella lo mejor de estar en “Peke Rélax” era “el trato con los niños, el contacto directo con ellos era mágico, a veces sólo llamaban para saludarme y contarme como había estado su semana, y solo existía entre nosotros la conexión de un micrófono y un radio.”
Los niños llegaban a la casa donde se encuentra la estación a preguntar por los personajes con quienes se despertaban todos los fines de semana.
****
Pero no todo era miel sobre hojuelas. Hablamos de una radio comunitaria que ha tenido éxito en la localidad donde transmite. Es un logro considerable, pero si miramos un poco más de cerca, surgen algunas preguntas. La más importante es el subsidio de la estación.
Héctor Olvera, uno de los productores de Rélax, explica que uno de los principales problemas de una radio comunitaria es el económico. Para nadie es un secreto que las radiodifusoras comerciales pueden recibir grandes cantidades de dinero por dejar que distintas marcas y productos se anuncien al aire.
“La concesión que a ellos les dan es porque tienen que generar dinero para poder pagar el tiempo aire de la zona donde se encuentran, no podemos compararnos con el contenido de ellos”. Radio Rélax no puede vender espacios publicitarios en sus programas.
En principio, AMARC puede dar apoyo económico en algunos casos, pero Rélax ha podido sostenerse sin ese apoyo, según los propios trabajadores de la estación. El director sostiene que “la radio comercial lucra y la radio permisionada se limita a la comercialización por medio de mensajes, menciones y donaciones que es como se mantiene la radio comunitaria”.
Si la panadería o la tienda de abarrotes se quiere “anunciar” en la estación lo puede hacer. La forma es sencilla y complicada a la vez. Se puede mencionar que la panadería “x” apoyó al programa e incluso pueden dar la dirección del local, pero jamás vender o publicitar la panadería. En esos casos las panaderías, tortillerías, tiendas, etcétera les dan una “donación”. Son pequeños trucos, pero eso les ha ayudado a sostenerse.
Lo que reciben de donaciones y menciones de ciertos “anunciantes” o patrocinios en eventos que realiza la estación, sólo alcanza para subsidiar gastos elementales como el teléfono, la luz y el mantenimiento del equipo. No pagan una renta porque la casa donde transmiten es del director de la estación. Quienes laboran ahí, o al menos la gran mayoría no reciben ningún sueldo. Salvo algunas excepciones en las que dan un pago únicamente simbólico por ciertas actividades, como a los programadores.
De ahí en fuera, quienes trabajan en Rélax lo hacen por puro amor al arte, por el sentido de ayudar a la gente y hacer lo que les gusta. Pero no todos pueden vivir del arte.
****
El cuento de hadas de “Peke Rélax” comenzaba a sufrir algunas modificaciones. A Valeria le gustaba mucho hacer el programa, pero también era muy demandante. Entre la radio y la escuela no se daba abasto.
Había otro problema en la historia que habían creado Valeria y compañía. Si bien trabajaban para la estación y les habían leído la cartilla, es decir, no les pagarían, resultaba a veces contraproducente para los locutores.
Daniel contó una experiencia que tuvo en su capacitación como locutor. Le preguntaron qué pensaba de que un niño trabajara en una estación, y él contestó que si no lo explotaban, estaba bien. No vayas a decir eso al aire, le dijeron.
Daniel trató de no ser explotado, pero la situación de Valeria fue un poco diferente. Para ella ya no sólo se trataba del tiempo que le dedicaba al programa en el horario de transmisión sino también fuera de él. La escuela tampoco ayudaba, pues las obligaciones comenzaban a aumentar. Valeria pasó en Rélax dos años. Por supuesto, después de dos años era el momento de iniciar la tesis para terminar la carrera.
“No existía apoyo suficiente para la producción, no había recursos y los necesitábamos para hacer regalos de aniversario o del día del niño, nosotros como equipo de ‘Peke Relax’ dábamos de nuestro bolsillo y como estudiantes carecíamos de dinero”, recordó Valeria. Digamos que la radio comunitaria olvido que sus colaboradores lo hacían voluntariamente y se aprovechó un poco de esta situación.
Había dos problemas en este mundo de “Peke Rélax” donde se encontraba Valeria en forma de hada: El primero era que había que continuar con los estudios en la vida real, y el segundo la falta de apoyo de la misma estación, porque no había los recursos suficientes.
“Peke Rélax” sufrió cambios. Beatriz, la compañera de Valeria en el programa, se fue de la estación en no muy buenos términos. Valeria no se enteró de eso hasta el siguiente programa pues el día que se fue, ella no había ido al programa para trabajar en su tesis. Recibían llamadas para preguntar por ella y Valeria tuvo que decirles a los niños: “resulta ser que Lilux recibió una beca para la escuela de magia, este lugar queda muy lejos de aquí y es una oportunidad grande para él. El hada Cosmika y Lilux (ambos personajes hechos por Beatriz) les dejaron muchos besos y abrazos”.
Meses después de la salida de Beatriz, Valeria tomó una decisión, quizá una de las más difíciles: dejar la estación. Eso significaría un duro golpe para “Peke Rélax” y un cambio en el formato del programa. Hasta antes de la salida de Beatriz hacían las voces de sus personajes, después de su salida dejaron de hacerlo.
Los problemas económicos y la presión en la escuela de entregar su tesis hicieron que Valeria dejara Rélax después de dos años de trabajar cada domingo para los niños de la parte oriente de Nezahualcóyotl. Les dijo a los niños lo mismo: se había ganado una beca para estudiar magia. La realidad es que estaba a punto de graduarse de la universidad y desafortunadamente después no seguiría ninguna beca para estudiar magia.
****
Una radio comunitaria no se puede comparar con una radio comercial. En opinión de los locutores, creen poder estar a la altura, en cuanto a contenidos, de una estación comercial. La ventaja de Rélax es que la gente de Nezahualcóyotl tiene preferencia por la estación.
A los radioescuchas les gusta la estación porque habla sobre Nezahualcóyotl, lo que sucede donde viven y eso es lo que les interesa escuchar. Aunque ya quisieran las estaciones comerciales tener radioescuchas tan fieles como los de Rélax, económicamente no podrían compararse a una radio comercial.
Para los realizadores del contenido de Rélax, la cuestión económica no influye demasiado en sus programas, pero reconocen que si hubiera dinero podrían darle mayor calidad a lo que se transmite o al menos no tendrían que dar de su bolsillo para hacer ciertas cosas.
Incluso para los radioescuchas es importante que la estación cuente con personas que sepan del medio. Pero esto no podría ocurrir porque necesitarían pagarles a quienes trabajen de forma más profesional. Uno de los objetivos, como lo dijo Héctor Olvera, es darle oportunidad a la gente “yo si creo que la gente puede hacer las cosas cuando alguien los guía y no esperar formado por una oportunidad”.
No podemos dejar atrás el hecho de que tiene sus pros y contras el que personas jóvenes comiencen su experiencia en radio de esta forma. Entre los pros está el de adquirir experiencia, aprender en la práctica lo que es la radio y por supuesto, el gusto por hacerlo. Los contra son el trabajo gratuito y el tiempo extra que le lleguen a dedicar a la estación.
El caso de Valeria se ha repetido muchas veces en Rélax a lo largo de sus cuatro años al aire. Personas han entrado y salido por cuestiones personales, de tiempo y sobre todo económicas. Aunque cada locutor se enorgullece de su experiencia dentro de la estación, es complicado mantener un trabajo sin una retribución económica.
El productor reflexionó sobre esto y comentó: “si hubiera economía en una estación comunitaria, veinte, cien o doscientos pesos que le des a la gente por su tiempo que nos de, te apuesto que la gente sería agradecida, me enseñas y me das cien pesos a la semana, perfecto, para algo me ha de servir”. Pero también reconoce que si fuera de ese modo la gente sólo participaría por dinero.
En realidad es un arma de dos filos, si se les diera retribución económica quizá perdería la esencia de radio comunitaria, donde quienes laboran dentro son voluntarios. Aunque por otro lado quizá eso haría que la gente que ya está dentro se quedara más tiempo haciendo su trabajo.
Sin duda alguna son grandes retos a los que se enfrentan las radios comunitarias. El gobierno tampoco se los ha hecho fácil. Ahora está en boga la nueva Ley de Telecomunicaciones y nos preguntamos si se tomaran en cuenta estas estaciones.
Se podría pensar que satisfacer las necesidades de una comunidad podrían bastar para al menos tener más apoyo económico. Si esto sucede con una radio que se encuentra a una o dos horas de la bien centralizada Ciudad de México, sólo hay que imaginar los problemas a los que se enfrentan las radios comunitarias más alejadas de la ciudad.
Entonces Valeria dijo con cierta melancolía que si hubiera más apoyo económico seguiría en la estación: “Lo que más extraño es la motivación de levantarme cada fin de semana para transmitir algo, en serio, sin el programa mis fines no fueron iguales”. No dudo que historias como la de ella se repitan.
Ahora Valeria tendrá que buscar un empleo, lejos de su colonia, donde escuchará noticias que en la vida colectiva de Nezahualcóyotl quizá no sean tan relevantes. Tal vez en una estación de radio comercial.
Esa montaña…
Juego de ojos
Por Miguel Ángel Sánchez de Armas
La noticia llegó de Katmandú el pasado 30 de mayo: “El alpinista mexicano David Liano González, de 33 años de edad, entró en la historia al convertirse en el primer hombre que conquista la cima del Everest por las dos caras de la montaña en una misma temporada, hazaña que logró el pasado 11 de mayo, desde su vertiente sur, y el 19, en el segundo ascenso desde la cara norte” (La Jornada).
La información no recoge declaraciones del alpinista (un joven de aspecto agradable que en la fotografía presume el certificado de la casa Guinness) y no encuentro en los diarios de los días siguientes noticia de que el presidente le felicitara, que alguna multitud se haya concentrado en el Ángel de la Independencia para ondear banderas y celebrar con cánticos la sin par gesta o que las televisoras -siempre a la caza de héroes ejemplares como el futbolista catarrín que fue baleado en horas de la madrugada en un antro de mala muerte- le hayan dedicado espacios a una empresa que es como la insignia de quienes creemos que no todo es adocenamiento y mediocridad en nuestro país.
Se atribuye a Simone de Beauvoir la conmovedora sentencia que explica la chatez y medianía tan extendidas en el espíritu humano: “Cuando alguien apunta a la luna, ¡hay imbéciles que sólo atinan a mirar el dedo!”
En 1922 en una conferencia en Nueva York, George Mallory se enfrentó a una turba de reporteros que exigían les explicara las verdaderas razones de su insistencia en llegar a la cúspide del Everest. Mallory estaba confundido y mortificado. Quizá por su temperamento inglés no lograba comprender la curiosidad gritonera de los gacetilleros. Dos veces había intentando conquistar a la montaña y dos veces las inclemencias del tiempo y las dificultades del terreno habían frustrado su propósito. Finalmente alzó la mano para pedir silencio. Recorrió con la mirada fría de sus ojos azules al auditorio y dijo sencillamente: “¡Por que está ahí!”
¡Por que está ahí! Con esa frase Mallory dio nombre al germen que dispara las grandes proezas. ¿Por qué llegar a la luna? ¿Por qué escribir esa novela? ¿Por qué buscar infatigablemente una nueva vacuna, un fármaco mejor, un combustible renovable? ¿Por qué enfrentarse al poder público o a las limitaciones personales para cambiar el estado de las cosas? ¿Por qué iniciar un doctorado cuando se está a tiro de piedra de la tercera edad? Éstas y un millón de preguntas más tienen su explicación en el apotegma de Mallory, quien, fiel a sí mismo, en 1924 subió por tercera vez a la montaña y perdió la vida. Su cadáver congelado fue hallado cerca de la cumbre 75 años después, en 1999. Nunca se supo si falleció antes de llegar a su meta o de regreso. Creo que no importa. Su ejemplo es lo que vale.
El 1 de diciembre de 1955 en la ciudad de Montgomery, capital del racista estado de Alabama, una costurera negra de 42 años, Rosa Parks, decidió no ceder su asiento en el autobús a un patán blanco como le ordenara el patán conductor de la unidad. No hay registro de sus palabras, pero me gusta pensar que dijo: “¡No… y háganle como quieran… que ya me tienen harta!” No habrá faltado quien aconsejara: “¡Señora, quítese, no sea tonta! Atrás están los lugares de los negros, no se arriesgue”. Pero Rosa Parks se mantuvo firme. Presto llegaron los gendarmes y echaron a un calabozo a la peligrosa mujer. Acto seguido fue enjuiciada por “desobediencia civil”. Y esta sencilla determinación detonó uno de los más grandes movimientos pro derechos civiles del siglo y convirtió a la costurera en un icono mundial.
Son muchos los bizarros ejemplos de gallardía y fortaleza a los que hoy se suma el de David Liano. Una chica llamada Gaby Brimmer pasó la vida en una silla de ruedas afectada de parálisis cerebral. Sólo podía mover el pie izquierdo y con esta gran capacidad, que todos los demás tenían por limitación, fue a la universidad, estudio literatura y se hizo poeta. Escribía señalando las letras en una tabla con el dedo del pie. Elena Poniatowska supo de ella y escribió un libro que la hizo conocida. Gaviota pudo dar conferencias y promover la causa de las personas con parálisis cerebral. Su vida fue llevada a la pantalla. Se creó un premio nacional de rehabilitación con su nombre y su ejemplo fue el motor para atender a muchos seres humanos antes condenados a vegetar en espera de la muerte.
Gaby murió el 3 de enero del 2000. En un poema había escrito: “Quiero morir en un día de invierno gris, feo y frío, / para no tener tentación de seguir viviendo. / Moriré en esa época del año, / porque de todo el mundo he recibido frío. / Quiero morir en invierno para que los niños hagan sobre mi tumba muñecos de nieve”.
Nonagenario, enfermo y agotado el cuerpo, ya cerca de la muerte, Winston Churchill se presentó en la ceremonia de graduación de Sandhurst, su alma mater, para dirigirse a la nueva generación de cadetes. Durante la ceremonia estuvo dormitando. Cuando llegó el momento de su discurso, ese hombre que fuera “amo y esclavo de la palabra” y uno de los ingleses más conocidos de todos los tiempos, hubo de ser auxiliado hasta el podio desde donde, encorvado pero con el mismo fuego de siempre en la mirada, pronunció su último y, me parece, el más extraordinario de sus discursos.
“¡Jóvenes!”, dijo: “¡Nunca se rindan!”
“¡Nunca!”
“¡Nunca!”
“¡Nunca!”
Consagrar JdO
De rodillas y con un cirio en cada mano doy gracias a la alcaldesa de Monterrey, doy gracias al gobernador de Chihuahua, doy gracias al alcalde de Guadalupe, doy gracias al gobernador de Durango y doy gracias a la corte celestial de políticos que tuvieron la sensacional idea de suplir sus deficiencias trasladándole la responsabilidad al Altísimo. En otras palabras, que dejaron en manos de Dios el trabajo para el que fueron electos. Como todo escritor sabe, hay momentos en que la página en blanco es un vacío siniestro y apocalíptico que provoca náuseas y el deseo urente de abandonar el oficio para refugiarse en la comodidad de la medianía y el adocenamiento. Mas a partir del ejemplo de tan santos mexicanos, mis problemas terminaron. Yo también consagraré mi trabajo y así los lectores de Juego de ojos no tendrán que padecer más mis limitaciones y torpezas, pues pienso exigir que la redacción corra a cargo, por lo menos, del Obispo de Hipona… o si éste se negase, de Santo Tomás Moro. ¡Amén!
Santiago Papasquiaro
Y ya que ando dando gracias, vaya una a Evodio Escalante por aclararme un misterio que atormentaba mi alma desde hace más de treinta años. Una tarde a mediados de los setenta, frente al lugar favorito de los clasemedieros de medio pelo que era el balcón del Sanborn’s de San Ángel, un muchacho de pelo largo, gabardina de la primera guerra, tenis y lentes a la John Lennon, detuvo su marcha por insurgentes, encaró a quienes estábamos ocupados en temas de considerable importancia como la pertinencia programática del diario del Che Guevara o el derecho de las novias a pagar sus propias consumiciones, y gritó con voz cristalina, el puño derecho en alto: “¡Chingue a su madre la burguesía!” … después de lo cual siguió su camino como si nada. Los aludidos, una fauna diversa lo más alejada del aquella clase social, nos quedamos mudos de asombro, pero luego celebramos con hartas cubas la ocurrencia. Nunca olvidé la imagen aquella. Recientemente reconocí al sujeto en unas fotos que Evodio publicó en su columna: ¡era Santiago Papasquiaro! Que Dios los bendiga a los dos.
Molcajete
Alguien debiera decirle a la señora CR (“C” de Cecilia y “R” de Romero) que las citas históricas tienen que documentarse. Su defensa de la alcaldesa regia las pintó a las dos de cuerpo entero. ¿Por qué no dijo que el desliz de la funcionaria fue “una línea en su currículum”, o mejor, al estilo JBT. (“J” de Juan, “B” de Bueno y “T” de Torio), que se trató de “un acto de Dios”? // ¿Y el viaje a Marte? Bien, gracias.
Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com
La mítica campaña de Obama, explicada en detalle
- Claves de una estrategia pensada para la era digital.
- «En la víspera de la campaña constitucional el equipo online de Obama ya trabajaba a su máxima potencia, en cambio el de McCain no había encendido los motores; en la campaña del republicano la campaña de Internet prácticamente no existía durante el verano».
- Fragmento del libro ¿Cyberrevolución en la política? Mitos y verdades sobre la ciberpolítica 2.0 en México de Germán Espino.

Fotografía: “Obama 2008 Presidential Campaign” por Barack Obama @ Flickr
Por Germán Espino
Capítulo III. La campaña de Obama, la revolución de la ciberpolítica 2.0
De la campaña tierra a la mediatización de la política
En los Estados Unidos desde su fundación se estableció la costumbre de celebrar elecciones para los principales cargos públicos –quizá en oposición al sistema inglés tan detestado después de la independencia—. Elegían desde sheriff, juez, alcalde, gobernador, legisladores… hasta la presidencia.
Desde el siglo XIX las campañas electorales en los Estados Unidos eran básicamente campañas de proselitismo directo, lo que hoy en día se denomina “campaña tierra”. Los candidatos realizaban giras por todo el país, en tren llevaban el espectáculo de la política a las ciudades y pueblos. Los candidatos hacían presentaciones públicas, mítines, hablaban con la gente de la calle… La publicidad era básicamente publicidad de calle, estandartes, banderolas, pasacalles…
En este proceso comenzaron a interactuar algunos factores que promovieron el desarrollo de técnicas más sofisticadas de campaña electoral, por ejemplo, la existencia de un poder ejecutivo fuerte —con un presidente elegido mediante el sufragio universal— promovió grandes inversiones en las campañas; se empezaron a usar cada vez más métodos de relaciones públicas aplicados a la política para acceder a los cargos…
A principios del siglo XX los líderes políticos comenzaron la costumbre de hacer propaganda en la radio. El Presidente Franklin D. Roosevelt utilizó la radio para hablarle a la gente a través del programa “Charlas junto al fuego de la chimenea” (Fireside Chats); con esto buscaba generar apoyo a sus iniciativas durante la Gran Depresión y luego durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1948 el candidato Harry Truman realiza una campaña tradicional en la cual, a lo largo de tres meses, toma parte en 356 actos públicos, establece contacto con 15 ó 20 millones de electores, recorre 50 mil kilómetros, estrecha la mano de 500 mil personas… Pero, ya en esta fecha graba un spot publicitario para la televisión. Sin embargo, en esta época sólo el 3% de los hogares tienen televisión, por lo cual el spot resulta intrascendente para su campaña. (Salgado, 2002)
Marketing comercial aplicado a la política
Diversos autores (Trad e Ibinarriaga, 2009) señalan que el primer político en aprovechar el potencial de la televisión fue Dwight D. Eisenhower. Antes de éste, los políticos sólo transmitían sus eventos públicos, pero Ike Eisenhower contrató a especialistas de marketing comercial de la firma Markets Facts. Estos investigaron el mercado y encontraron que a la gente le gustaba hablar de cómo se sentían con respecto a Eisenhower, en cambio les costaba más trabajo hablar de temas políticos. A partir de estos descubrimientos tomaron como slogan de la campaña una frase rítmica y pegajosa: “I like Ike” (“A mi me cae bien Ike”). Esta fue la primer campaña que adaptaba los recursos de la mercadotecnia y la publicidad comercial a la política. Para ello grabaron 36 spots publicitarios muy diferentes de los tradicionales comerciales propagandísticos de los políticos de la vieja escuela.
Hasta antes de Ike Eisenhower los candidatos utilizaban la televisión para hablarle de forma tradicional al electorado sin traducirla a la forma propia del medio. Transmitían discursos de campaña comprando barras de media hora de duración, en las que esperaban impactar sus electores. La principal fortaleza del adversario de Eisenhower, el demócrata Adlai Stevenson, era la oratoria, lo que le daba amplias ventajas al segundo sobre el primero en éste particular terreno de juego. Entonces fue cuando el equipo de Ike decidió lanzar una campaña televisiva utilizando por primera vez en la historia, el formato de los spots publicitarios de hasta un minuto de duración para “anunciar” a un candidato a la Presidencia. (Trad e Ibinarriaga, 2009)
En 1960 el marketing político registra un renacimiento debido a las campañas de John F. Kennedy contra Richard Nixon. Por primera vez se realizan debates televisivos. Kennedy es el primer candidato que recibe entrenamiento profesional para actuar delante de las cámaras de televisión, lo cual aparentemente le ayuda a ganar la elección. En cambio Nixon descuida su presentación personal y pierde el primer debate por televisión. La paradoja es que quienes escucharon la radio pensaron que Nixon había ganado el debate; los que vieron televisión fueron seducidos por Kennedy, el poder de la imagen visual se impuso sobre el discurso político.
En 1964 durante la campaña entre Lyndon B. Johnson contra B. Goldwater se realiza un anuncio “excesivamente negativo” que sólo se transmite una sola vez, el famoso “Daisy spot”. En esta campaña Johnson también implementa un “cuarto de guerra”, un grupo de especialistas de la campaña que manejaran la agenda pública a favor de su candidato. Este equipo de campaña desarrolla el esquema básico de las campañas negativas que será reproducido masivamente en todo el mundo.
Durante la campaña de 1992 el multimillonario Ross Perot hace temblar al partido demócrata y al republicano, se comprueba que con una gran inversión un solitario personaje rico puede incursionar en los medios y amenazar las campañas de los partidos tradicionales. Este presagio se cumplirá en Italia, donde el magnate Silvio Berlusconi, dueño de los corporativos mediáticos, crea un partido y con sólo dos meses de campaña gana las elecciones legislativas.
Algunos autores sugieren que con la mediatización de las campañas se desplaza el viejo modelo de campaña tierra. Hay que aclarar que en la práctica la campaña tierra sigue siendo un área estratégica de cualquier campaña, pero con la mediatización (la campaña en medios electrónicos, principalmente en televisión y radio) ha cobrado una importancia decisiva. Desde este momento, la arena donde se debatirá la vida pública será el espacio virtual construido por los medios electrónicos.
El modelo que murió con la llegada de los candidatos a la televisión, era un modelo cuyo centro de gravedad era el partido político. Los candidatos utilizaban a la organización del partido como principal vehículo para comunicar su mensaje a todos los electores a lo largo y ancho del territorio nacional porque era la única manera de cubrir todo el espacio en el tiempo con el que los candidatos contaban. Con la telepolítica, los candidatos ya no necesitaban al partido para llegar a todos lados, lo único que tenían que hacer era presentarse en frente a las cámaras para decir su mensaje. El nuevo centro de gravedad de las campañas era el candidato mismo. Así, el viejo paradigma de la organización partisana dejó su lugar al nuevo paradigma de la imagen. Con la utilización de la televisión, pasó lo que muchos habían advertido y otros después denunciaron: los políticos se convirtieron en celebridades y su imagen en el capital más importante. Esto los convertía a ellos en el vehículo privilegiado de comunicación por encima de los partidos. (Trad e Ibinarriaga, 2009)
Campaña de Howard Dean, la era de la ciberpolítica
La nueva frontera en tecnología de campañas será marcado por el uso de la Internet. En 2003, Howard Dean, candidato demócrata en las primarias presidenciales, realiza una exitosa campaña para recaudar fondos a través de la Internet. Dean llega a recaudar 50 millones de dólares entre pequeños donantes (menos de 80 dólares en promedio). Este tipo de recolección de fondos rompe con la tradición de que los candidatos presidenciales tuvieran que recaudar fondos entre los empresarios más poderosos del país. El problema de la forma de recaudación tradicional es que los candidatos tenían que establecer compromisos muy fuertes con los lobbies que financiaban sus campañas; cuando fueran electos presidentes tendrían que cuidar los intereses de sus benefactores.
Aunque Dean no logra triunfar, su forma de recaudar fondos será retomada por la campaña de Barack Obama, quien desarrollará el potencial de la Internet social a su máximo.
Contexto de crisis económica, política y moral en los USA
Las elecciones intermedias de 2006 en Estados Unidos representaron un barómetro de la popularidad del gobierno de Bush. El resultado fue una derrota estrepitosa para los republicanos debido al desastre en Irak y los graves problemas económicos. El partido del presidente perdió ambas cámaras, senadores y representantes.
En la guerra contra el terrorismo islámico el gobierno de Bush se desfondó. Hicieron la guerra de Irak con el pretexto de que el presidente Sadam Hussein había desarrollado armas químicas de destrucción masiva. Pero después de que el ejército estadounidense destronó a Hussein se descubrió que el gobierno iraquí no poseía armas químicas de destrucción masiva, la guerra del presidente Bush se había basado sobre una mentira escandalosa. Además después de la ocupación comenzaron muchas acciones de resistencia del pueblo iraquí, los soldados americanos muertos se contaron por miles y el país árabe se hundió en un violento caos. Las inversiones económicas en esta guerra fueron cuantiosas en un momento en que la economía de los Estados Unidos era un desastre.
Dentro de esta guerra contra el terrorismo también se cuenta que el gobierno de los Estados Unidos emprendió políticas que lo llevaron al descrédito mundial, una de ellas fue la legalización de la tortura; otra fue la supresión de los derechos civiles en los casos que podían vincularse al terrorismo. Un tema que abonó al sentimiento antiestadounidense en el mundo fue la política de George Bush quien se negaba a firmar tratados internacionales para aliviar el problema del calentamiento global, tema que Al Gore supo introducir en la agenda mundial y que le valió el Premio Nobel de la Paz.
Otro tema que motivo la caída del prestigio del presidente Bush fue el ineficiente rescate de las regiones afectadas por el Huracán Katrina. El problema de la inmigración ilegal tampoco recibió un solución del gobierno. Muchos analistas de los Estados Unidos hablaban de que el segundo gobierno de Bush era el peor que se había registrado en la historia de este país. En las encuestas la gente otorgaba una calificación de 3.8 al presidente Bush en una escala de 0 a 10; además el 77% de la población consideraba que el país marchaba en la dirección errónea. (Kenski et al, 2010)
En los últimos años de la administración Bush, la economía estadounidense vivió una caída acelerada en sus principales indicadores: aumento del desempleo; aumento de los precios estimulada por los altos precios del petróleo; los servicios de salud aumentaban de precio continuamente lo que implicaba que millones de ciudadanos se quedaran sin servicios de salud. La gasolina, por ejemplo, en 2005 se cotizó en 2 dólares el galón, para enero de 2008 ya valía 3 dólares y para marzo de este año alcanzó los 4 dólares.
El déficit público estaba en 5.7 trillones cuando Bush comenzó su primer mandato, pero ascendió a 7.6 trillones de dólares al comienzo de su segundo mandato y llegó a los 9.2 trillones en enero de 2008, justo cuando comenzaban las primarias.
Pero el momento más crítico estalló justo en el momento de las campañas presidenciales. Fue en septiembre de 2011 cuando la burbuja inmobiliaria llevó al colapso de la economía estadounidense y a una recesión en el mundo entero. La bancarrota del sector inmobiliario de los Estados Unidos motivó la bancarrota de las hipotecarias, de las aseguradoras, de los bancos y de la bolsa norteamericana. En plena campaña, el septiembre y octubre el gobierno de Bush tuvo que realizar un rescate financiero de la economía norteamericana, para lo cual invirtió 700 mil millones de dólares, este sólo era el primero de los grandes rescates que se tendrían que hacer a cuenta de las finanzas públicas del gobierno estadounidense.
El desastroso gobierno de Bush suponía una pesada carga para quien resultara nominado por el partido republicano. Por esta mala evaluación el vicepresidente Cheney no se postuló y el mismo George Bush se ausentó de la campaña de los candidatos de su partido para no contaminarlos con su mala fama.
La campaña como un drama de la videopolítica
Barack Hussein Obama fue hijo de un becario keniano y una madre anglosajona de Kansas. Cuando Barack Obama tenía menos de dos años se separaron sus padres. Barack Obama se quedó a vivir con su madre en la casa de los abuelos en Hawai. El padre regresó a Kenia y no volvió a saber de su hijo. Barack Obama fue huérfano de padre la mayor parte de su vida. Su madre se casó por segunda vez con un becario indonesio y el pequeño Barack Obama con su madre y su padrastro se van a vivir a Indonesia. Obama regresa a Hawai a los 10 años. Su madre se divorcia nuevamente y, Obama, junto con su madre y su nueva hermana vuelve a la casa de los abuelos en Hawai. La madre como antropóloga regresa a hacer trabajo social en Indonesia y Barack Obama pasa la adolescencia con sus abuelos en Hawai.
Hawai le ofreció a Obama un entorno multicultural respetuoso de la diversidad, muy diferente al de los Estados Unidos continente, pues en aquella época la mayoría de los estados del continente prohibían los matrimonios interraciales. De esta manera Barack Obama nace y se desarrolla en una familia blanca de clase media, de esto hay que concluir, por una parte, que Barack Obama nada tenía que ver con la clase alta o la elite política de los Estados Unidos; además, por otra parte, Barack Obama no proviene de la cultura negra sino de la cultura blanca, muy tolerante de la diversidad racial que se vivía en Hawai. La cultura de los grupos afroamericanos la aprenderá cuando comience a trabajar con comunidades negras. En esta época era un joven abogado y se casa con Michelle Obama.
En lo académico estudió una licenciatura en ciencia política por Columbia, luego estudia derecho en Harvard. Es el primer afroamericano en dirigir la Harvard Law Review. Durante gran parte de su trayectoria académica estuvo estudiando gracias a becas.
De 1997 fue electo legislador local en el estado de Illinois. En el 2000 pierde la campaña por un puesto en la cámara de representantes. En 2004 es electo senador en la cámara de senadores de los Estados Unidos. En julio de 2004 pronuncia el discurso de apertura de la Convención Nacional Demócrata y se vuelve famoso por que transmite una gran esperanza para los Estados Unidos. A partir de este momento se convierte en una figura nacional lo cual le abrirá las puertas para la candidatura presidencial.
Su historia de vida dramática y esperanzadora; su perfil público exitoso, en lo académico, intelectual y político, pero también el drama de su familia jugarán un papel muy importante en la historia que se contará en los medios durante la campaña. Por ejemplo, de su familia africana le vendrán muchas acusaciones algunas falsas y otras ciertas. Se le acusará falsamente de ser islámico, de que no nació en suelo estadounidense. La campaña tendrá que hacer un gran esfuerzo para desmentir estas acusaciones…
Cuatro días antes de las elecciones una tía suya (hermana de su padre) es denunciada por vivir ilegalmente en los Estados Unidos, un juez ya ha emitido una orden de deportación y Barack Obama, interrogado sobre el caso, acepta que se debe cumplir la ley. Un día antes de las elecciones, su abuela muere, ella ha jugado el papel de madre en gran parte de su vida. El no detiene la campaña para ir al funeral; solamente en una presentación comenta su pérdida y llora en un mitin masivo ante sus seguidores, no puede detenerse. Días antes de la elección, el candidato había visitado a su abuela en Hawai para despedirse, ella había figurado como madre sustituta durante la ausencia de la verdadera madre de Obama.
Todas las historias que se cuentan sobre Barack Obama son muy importantes en el juego de la videopolítica. Es lo que los asesores de campaña describen como las narrativas de los medios, las cuales influyen profundamente en la forma que la población se conecta con los candidatos.
Estrategia de campaña
Hay tres fuentes documentales que nos han resultado de especial importancia para describir la campaña de Obama en este libro: 1) la crónica de la campaña que escribió el coordinador de la campaña David Plouffe (2010); 2) el libro más premiado en las ciencias sociales sobre este tema (Kenski et al, 2010) y; 3) las lecciones que un grupo de mercadólogos internacionales rescatan de la campaña de Obama (Edelman, 2009; Hartman, 2008; Athlekar, 2009; Robinson, 2009; Van Veenendaal y Beuker, 2009). A partir de estas y muchas otras lecturas describiremos el curso y los alcances de la campaña de Obama.
En el 2004, Hillary no contendió por la presidencia porque sabía que el presidente George Bush tenía una posición muy fuerte debido a la cruzada contra el terrorismo. Ella dejó pasar la elección y en 2008 sintió que un viento de cambio soplaba a su favor, sabía que el desastre del gobierno de Bush tenía en una situación muy comprometida a los republicanos, entonces ella emprendió una gran campaña apoyada por la élite política de los Estados Unidos. Hillary era el gorila azul en el partido demócrata. Todos la consideraban la virtual presidente de los Estados Unidos, las elecciones sólo serían un trámite; así lo consideraba la clase política norteamericana, los lobbies, los medios de comunicación e incluso las encuestas.
Obama hizo una lectura, profundamente diferente de la circunstancia crítica que padecían los Estados Unidos. Obama (en Plouffe, 2010, pp. 11-12) creía que el país necesitaba un cambio profundo y trascendental. Los sectores políticos que gobernaban desde Washington no hacían política pensando en el largo plazo, sólo tomaban decisiones de corto plazo que los mantuvieran en el poder, pero estas decisiones en el largo plazo eran contradictorias. Por ejemplo, desde décadas atrás los Estados Unidos afrontaban grandes retos sin que los gobiernos proveyeran soluciones de fondo, estos eran los casos de la energía y el servicio de salud de la población; los grupos de interés y los lobbies habían desarrollado un inmenso poder sobre los gobernantes que impedían muchas soluciones de fondo. El pueblo norteamericano necesitaba involucrarse y creer en su sistema democrático. El país estaba muy dividido. Las clases medias y aquellos sectores que aspiraban a ingresar a la clase media corrían el riesgo de tener menos oportunidades que las generaciones anteriores. Lo que estaba en juego en esta campaña no sólo era el poder para un grupo político, sino el futuro de los Estados Unidos. La gran pregunta que había Obama en las primeras reuniones era si él con su liderazgo podría ofrecer algo profundamente distinto a lo que ofrecían los otros candidatos para enfrentar los desafíos que tenía el pueblo norteamericano.
Obama y el equipo de campaña (en Plouffe, 2010, pp. 11-12) concluyeron que su candidatura si podría representar un cambio respecto a esta forma de gobernar los Estados Unidos. Hillary Clinton provenía de este status quo que había llevado al país al desastre económico y político. Si ella ganara, los Estados Unidos tendrían más de dos décadas con dos dinastías en el gobierno: los Clinton y los Bush. Hillary Clinton como senadora había apoyado a Bush en su desastrosa intervención en Irak; Obama se había opuesto a esa guerra que ahora era una batalla perdida.
Obama y su equipo se deciden por hacer una campaña diferente, en contra del status quo de la política norteamericana. Enfrentan la campaña primaria como una secuencia de elecciones en diferentes estados. Puesto que Hillary Clinton tenía demasiado control de la situación, la única oportunidad para derrotarla pasaba por ganarle la primer contienda de Iowa, tenían que dar un campanazo para demostrar a todos que Obama podía derrotar a la familia Clinton. Si no lograban ganarle las primeras batallas, sería imposible hacer creer a los votantes que Obama podía ganar y a que valía la pena que alguien financiara su campaña. (Plouffe, 2010)
Se plantearon una campaña que se desarrollara basada en el activismo de la gente; en el trabajo de campaña tierra, con activistas que fueran casa por casa, que hicieran proselitismo por Internet con sus amigos; campañas locales basadas en las agrupaciones locales no sólo en los medios de comunicación; una campaña basada en la gente joven que tenía expectativas de cambio. Una campaña que recolectara pequeñas cantidades de dinero entre una gran cantidad de gente, pero que ya no se comprometiera con los lobbies o las grandes empresas. Para el activismo y para recolectar dinero en pequeñas sumas usan masivamente las nuevas tecnologías, los medios sociales de Internet, los mensajes SMS’s e incluso en videojuegos de Xbox.
Aunque el equipo de Obama copia la estrategia de Howard Dean en su idea fundamental, ellos la llevan a un nivel muy superior de lo que hizo el candidato de 2004.
En pocas palabras, se pretendía desarrollar una movilización, un movimiento social que empujara un profundo cambio en el escenario político de los Estados Unidos. Los coordinadores de la campaña también creían en una campaña diferente, eran consultores que ya habían apostado por Obama en su campaña de senador de 2004. (Plouffe, 2010, pp. 20-21)
En las primarias del partido demócrata, Hillary Clinton ganó el apoyo de los actores económicos que más invierten en las campañas y ella pensó que sería fácil eliminar a sus rivales. Tenía el apoyo de los medios de comunicación masiva, de los inversores, de los grandes líderes del partido demócrata y tenía un gran equipo de campaña liderado por el famoso James Carville. Pero Obama cambió las reglas del juego al apostar no por los grandes inversionistas sino por los millones de pequeños donantes que se conectaba a través de las redes de Internet.
Principales momentos de la primaria contra Hillary Clinton
En 2007 antes de las primarias Obama da algunos campanazos que lo perfilan como el principal retador de Hillary Clinton en la primaria demócrata. Por ejemplo, logra recaudar más fondos que Hillary Clinton para la primaria, el recauda 50 millones, ella sólo llega a 30; esto demuestra la capacidad del equipo de Obama. También recibe el apoyo de grandes personalidades políticas y de la farándula como Oprah Winfree.
Puesto que se sabe que el partido republicano está muy alicaído por el descrédito del presidente Bush, se prevé que las primarias demócratas se volverán tan o más competidas que la campaña presidencial. De alguna manera, los equipos de campaña estiman que la primaria demócrata será decisiva, quien resulte electo fácilmente podrá ganar la presidencial.
El 3 de enero de 2008 Obama gana en los caucuses de Iowa, lo cual representó un golpe contundente, pues hasta entonces todos los actores del espacio público americano creían que Clinton sería la ganadora. A partir de este momento, las encuestas nacionales empiezan a favorecer a Obama.
Como contraataque, Hillary Clinton cambia su posicionamiento, juega el papel de mujer víctima de la circunstancia, hace varias entrevistas muy emotivas en la televisión, en una de ellas parece llorar y a partir de entonces comienza a remontar en las encuestas, el 8 de enero logra ganar las primarias de New Hampshire. El equipo de Obama reporta una circunstancia extraña en esta elección, muchos de los votantes independientes que planeaban ir a votar por Obama cambiaron de decisión en el último momento; optaron por dejar la primaria demócrata que les parecía decidida con Obama al frente y optaron por asistir a la primaria republicana para empujar el triunfo final de McCain. Posteriormente, el 19 de enero en Nevada, Clinton obtiene más votos pero Obama consigue más delegados.
Sin embargo, el 26 de Enero Obama gana contundentemente las primarias de Carolina del Sur. A finales de enero, Obama recibe el apoyo público de la familia Kennedy, encabezada por Carolina y Ted Kennedy. Estos lo comparan con John F. Kennedy, cuando éste era candidato presidencial y tenía la agenda del cambio al igual que Obama. Los Kennedy advierten que, como a Barack Obama, a John F. Kennedy también se le criticaba por ser “joven e inexperto”.
El 2 de febrero Wil.i.am, vocalista del famoso grupo de música pop Black Eyed Peas, lanza en Internet el video de la canción “Yes We Can, Song”. Este video será visto más de 50 millones de veces en la campaña. Logra más de un millón de visitas en el primer día de lanzamiento y es uno de los grandes atractivos en el website de Obama, a pesar de no haber sido creado por el equipo de campaña. El video explota una de las grandes fortalezas de Obama, su oratoria. En particular este discurso comúnmente conocido como “Yes we can”, se inscribe en los grandes discursos de la lucha por los derechos civiles de las minorías afroamericanas, rememora discursos como el famoso “I have a Dream” de Martin Luther King, este último también fue muy usado en la campaña de Obama. Desde esta perspectiva, Obama se convierte en un símbolo de esta histórica lucha por los derechos civiles que llevó al martirio a líderes como Martin Luther King. Obama recoge los ideales de esta histórica lucha, ofrece que con su candidatura los Estados Unidos podrán dar la vuelta a la página del tradicional racismo que tenían marcado con sangre y fuego en su historia reciente. A nivel mundial, Obama se convierte en el líder político más famoso y más entrañable por su raíces en esta lucha por los derechos civiles de las minorías afroamericanas.
El supermartes del 5 de febrero Obama gana 13 de los 22 estados que estaban en juego, aunque no representa un triunfo contundente, a partir de este momento la opinión pública norteamericana comienza a visualizar claramente el triunfo de Obama. Posteriormente Obama cogerá una racha ganadora en los siguientes once estados en disputa.
Pero después de la racha triunfadora comienza una pelea estado por estado que desgastara a ambas campañas. Obama logra posicionarse como el retador, el alternativo… Mientras que Clinton se ubica como parte del status quo, la defensora del sistema político tradicional. En muchas ocasiones los posicionamientos de ambos los llevan a identificarse con estas posturas. Por ejemplo, al final de la campaña de Iowa, cuando Hillary comienza a atacar las debilidades de Obama, declara “comencemos a divertirnos” en referencia a que iniciará una campaña negativa. El equipo de Obama critica esta expresión porque muestra la banalidad de los juegos políticos tradicionales que sólo buscan ganar con base en campañas negativas independientemente de las necesidades del país. Desde que Hillary pierde la delantera en las encuestas de manera consistente, después del supermartes, su equipo comienza a realizar una gran campaña negativa, como un intento desesperado de recuperar puntos.
Entre los graves problemas que enfrenta Obama en las primarias destaca la participación pública del pastor de su iglesia, el Reverendo Wright, quien realiza declaraciones consideradas extremistas, por el público, con respecto al famoso racismo y al nacionalismo de los norteamericanos. Obama contradice la postura del pastor y se deslinda del liderazgo del ministro religioso.
Hillary padece aun más problemas que Obama, entre ellos destaca que la cadena de televisión CBS revela las mentiras que Hillary vertió sobre su viaje a Tuzla, Bosnia durante la Guerra de los Balcanes. Ella había declarado que había visitado la zona cuando el conflicto bélico estaba vivo, lo cual era falso.
Después de un largo y sinuoso camino, el 5 de junio de 2008, Obama logra la nominación del partido demócrata al sumar 2 mil 229 votos de los delegados.
Los grandes momentos de la campaña de Obama contra McCain
Según David Plouffe (2010, p. 247) la estrategia general de la campaña presidencial contra los republicanos fue similar a la que usaron durante las primarias. Se propusieron desarrollar una gran movilización popular con base en el trabajo de los simpatizantes y activistas en todo el territorio estadounidense, pero sobre todo se enfocaron a los estados que no tenían una preferencia clara hacia los demócratas o los republicanos. Para tener una gran cobertura nacional las actividades de recaudación de fondos eran decisivas.
David Plouffe (2010) señala que el gran trabajo de campaña tierra, con activistas trabajando para la campaña en toda la geografía de los Estados Unidos se mantuvo desde las primarias hasta el cierre de la campaña presidencial. El equipo de campaña y el partido demócrata se convirtieron en una descomunal maquinaria que hacía campaña con y sin candidato en todo el territorio estadounidense.
Al concluir las primarias contra Hillary Clinton, el equipo de campaña (Plouffe, 2010) se propuso triunfar en los momentos estelares de la campaña, en particular: 1) la gira de Obama por Asia y Europa; 2) la selección del candidato de fórmula en la vicepresidencia; 3) la convención del partido demócrata para elegir oficialmente a Obama y; 4) los debates contra McCain.
La gira mundial de Obama representó un gran reto en términos organizativos y de relaciones internacionales para el equipo de campaña. El objetivo de la gira era mostrar al público norteamericano que Obama podría tener éxito en reestablecer relaciones internacionales justas con todos los países del mundo. De esta manera los Estados Unidos volverían a tener un liderazgo moral, pues éste había sido desfondado por la administración Bush que se enemistó con muchos países del mundo. (Plouffe, 2010)
Obama visitó exitosamente los países donde los Estados Unidos tenían tropas de guerra: Irak y Afganistán. Ahí se entrevistó en su calidad de senador con los comandos militares estadounidenses. Posteriormente se entrevistó con el gobierno israelí, era una medida para mostrar al importante sector norteamericano-judío que como presidente seguiría apoyando al Estado israelí.
Posteriormente la gira se enfiló a Europa. Se entrevistó con la primer ministro alemana Angela Merkel; Alemania es el líder económico de la eurozona y tradicional aliado de los Estados Unidos. En Berlín Obama celebró un mitin público al que asistieron más de doscientos mil alemanes. Esta presentación en Berlín lo ubicó en la historia junto con Jonh F. Kennedy y con Ronald Reagan, quienes tuvieron presentaciones exitosas en esta ciudad en la época de la Guerra fría. Posteriormente se entrevistó con el presidente francés Nicolás Sarcozy y con el primer ministro británico.
Uno de los grandes objetivos de la gira era lograr un impacto mediático: mostrar gráficamente a Obama en el territorio de la guerra; triunfando en un mitin en Berlín; entrevistándose con los principales jefes de estado de la Eurozona… Esta misión fue exitosa en la medida en que los grandes medios norteamericanos brindaron una amplia cobertura a los momentos más exitosos de la gira. En cambio, McCain en esta época se fue a vacacionar y las fotos que se obtenían de él era montado en un carro de golf. La contradicción entre las imágenes del Obama triunfador en las relaciones internacionales y el anciano McCain retirado a un campo de golf fueron muy significativas para el público norteamericano según Plouffe (2010).
El equipo de campaña de McCain realizó una serie de spots para ridiculizar la gira mundial de Obama. En el spot más famoso se decía que Obama sólo era una celebridad superficial como Paris Hilton o Britney Spears, pero que no tenía capacidad para ser un buen gobernante. Aunque este spot era muy ingenioso y agradó mucho a los medios de comunicación norteamericanos, el equipo de campaña de Obama realizó una serie de grupos focales para descubrir cual era la interpretación de la gente sobre la gira mundial de Obama. Según Plouffe, los grupos focales demostraron que la gente estaba de acuerdo con los objetivos de la gira, reestablecer el liderazgo de los Estados Unidos en las relaciones internacionales. Aunque los medios mostraron una declinación de la popularidad de Obama en las encuestas, esta caída no se debió a la gira o a los spots (según Plouffe 2010), sino a que en esta semana de la medición, Obama salió de los medios porque se fue de vacaciones a Hawai.
La selección del candidato a la vicepresidencia y la convención demócrata
Obama y su equipo de campaña buscaron a un candidato a la vicepresidencia que tuviera un papel importante después de la contienda, no sólo para lograr una buena imagen en la campaña. Eligieron a Joe Biden, senador por Indiana, con una larga experiencia en el manejo de las relaciones internacionales, un punto que Obama tenía que reforzar. Como congresista y político de larga trayectoria también tenía una gran experiencia que podría fructificar en la campaña; en especial en el momento estelar que representa el debate entre los candidatos a la vicepresidencia. También, claro con su buena experiencia podría salir a defender la imagen de Obama y hacer campaña por su propia cuenta para tener varios líderes de la campaña recorriendo el país.
Joe Biden provenía de la clase media, al igual que Obama; entre ambos podían reflejar las aspiraciones del sector poblacional más importante de la campaña. Como vicepresidente, Biden podría manejar las relaciones con el congreso gracias a su larga experiencia legislativa.
El 22 de agosto se informó a dos millones de seguidores a través de un mensaje SMS que Joe Biden sería el candidato de la fórmula, con esto, la campaña ponía a prueba un nuevo canal de comunicación directa con sus simpatizantes. Para el lanzamiento del candidato a la vicepresidencia también se elaboró un video que sería lanzado en YouTube pero que también fue enviado por e-mail a los seguidores.
La convención de demócrata es muy importante para los medios convencionales, TV y Radio, quienes transmiten en directo los principales momentos del evento, pero en esta ocasión también se difundió por Internet. Al evento asistieron no sólo los delegados del partido, sino también una gran cantidad de seguidores que hacían trabajo de activismo para la campaña (entre todos aproximadamente sumaban 80 mil), para ello se realizó en un estadio al aire libre, con todas las complicaciones que esto tenía.
En la convención se difundió la historia de Obama, como una personalidad que provenía de orígenes humildes pero que escaló en la política gracias a su talento y dedicación; se combatieron los rumores que circulaban sobre Obama en Internet: que no era americano y que era musulmán. También se usó el evento para mostrar que Hillary y Bill Clinton brindarían un apoyo decidido a la campaña de Obama, ambos le ofertaron todo su apoyo con sus bases electorales, con su equipo de campaña y los recursos que tuvieran a su disposición. Michelle Obama habló de la calidad humana que Barack Obama había mostrado como esposo, como padre y como ciudadano durante años.
En su discurso de aceptación, Obama habló de su experiencia familiar, de sus propuestas de campaña específicas y de las ventajas diferenciales que tenía con respecto a McCain, esto último implicaba una clara crítica a la candidatura del partido republicano.
La fallida estrategia de McCain
La campaña de McCain adoleció de una estrategia coherente, viable; muchas de las grandes decisiones de la campaña resultaban contradictorias; estuvo dando tumbos de un lugar a otro. Por ejemplo, por una parte McCain se proponía como un “Maverick”, como un hombre independiente que podía saltarse las rígidas normas del partido republicano. Esto lo hacía para acercarse al electorado independiente, el cual no suele ser tan cercano a la derecha que representa el partido republicano; lo cual era especialmente importante en 2008, cuando los excesos del gobierno de Bush habían desacreditado no solo a los republicanos sino a la derecha misma. Pero al proponer como compañera de fórmula a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, una conservadora, cercana a la ultraderecha, la medida contradijo el espíritu de su campaña.
Palin tampoco podía recoger el sentimiento de frustración del voto femenino que había visto perder las primarias a Hillary Clinton, porque mientras la exprimera dama era de corte liberal, Palin era ultra conservadora. Palin reconcilió a McCain con el sector ultra conservador, brindó popularidad a la campaña porque era un personaje controvertido, escandaloso… pero también reforzó de manera decisiva el posicionamiento de Obama, quien criticó a mansalva las contradicciones políticas de McCain y los republicanos. Sarah Palin se volvió tan popular que McCain decidió mantenerla como compañera permanente en las giras, pero al hacer esto, en vez de tener dos candidatos en una gira doble, se unificaron y perdieron capacidad de impactar en más gente.
Sarah Palin se convirtió en el “perro de ataque” contra Obama, denostó al afroamericano de múltiples maneras. Sin embargo, Obama y su equipo de campaña estimaron que la escasa credibilidad de Palin era importante para que la gente desestimara sus rabietas. De facto, el equipo de campaña descubrió que desde la nominación de Palin y sus numerosos ataques, las donaciones a la campaña de Obama se multiplicaron. (Plouffe, 2010, p. 314)
Durante la campaña Palin se vio envuelta en muchos escándalos que mermaron su credibilidad y desgastaron la campaña de McCain. Por ejemplo, era contradictorio que mientras Sarah Palin era ultra conservadora, su hija adolescente tuviera un embarazo no deseado. Además durante la campaña, los medios descubrieron que Sarah Palin cambió su imagen física de “gobernadora ranchera de Alaska” por el de una mujer refinada, pero para ello se gastó cientos de miles de dólares… Con el dinero de la campaña se convirtió en una compradora compulsiva de ropa de moda, las costosas facturas las tuvo que pagar la campaña de McCain.
Además los medios de comunicación se burlaron de la ingenuidad de Palin en muchas ocasiones. Destaca el caso de una estación de radio canadiense que hace creer a Palin que el presidente Sarcozy le está llamando por teléfono. Palin dialoga con el falso Sarcozy y la entrevista se transmite en vivo al público, la candidata queda en ridículo. Otros estaciones de TV se burlarán de ella porque no tiene experiencia internacional, descubren que unas semanas antes de ser candidata ni siquiera tenía pasaporte… La comediante Tina Fey imita a Sarah Palin y se burla de sus extravíos; ambas se vuelven famosas, pero Tina Fey como brillante comediante, Palin como una mujer desquiciada…
Estrategia de comunicación
Obama respondió eficientemente con publicidad a los ataques de McCain y realizó spots de ataque solo en los estados donde tenía estrechos márgenes de diferencia. Con el paso del tiempo, las encuestas mostraron un mensaje consistente de Obama, mientras McCain se mostraba amargado y fuera de lugar. Adicionalmente, para combatir los rumores que propagaba la campaña de McCain, el equipo de Obama lanzó un Web site denominado “Combate a los rumores”, a través de este sitio se recopilaban los rumores y se les desmentían, entre los más burdos se encontraban los rumores de que era musulmán y de que no era ciudadano americano.
Cuadro 3. Comparativo de las estrategias de Obama y McCain
| Barack Obama | John McCain | |
| Eje estratégico de comunicación | “Esperanza”, “Un cambio en el cual podemos creer” | “Primero el país”, “Un verdadero disidente” |
| Estrategias de marketing
|
Empoderar a los votantes jóvenes; Irradiar optimismo y esperanza en el momento oscuro que atravesaban los Estados Unidos; Enfatizar las similaridades de McCain’s con Bush | Movilizar a la derecha. Atacar las debilidades de Obama. Resaltar la experiencia política y el servicio militar y del candidato. Atacar a Obama a través de Sarah Palin.
|
Fuente: Elaboración propia
El “inexperto” Obama gana los debates con base en la disciplina
Un ejemplo significativo de la solidez de las campañas se mostró a finales de agosto y principios de septiembre, cuando la economía de los Estados Unidos se colapsó. En este crítico momento, la campaña de Obama rápidamente produce y transmite a nivel nacional spots donde critica el mal manejo económico del gobierno de Bush y propone alternativas para solucionar la catástrofe. En este preciso momento, la campaña por la esperanza resulta un gran estímulo para el pueblo americano que se ve atemorizado y abatido por los desastres financieros.
Tanto Obama como McCain apoyan el rescate financiero que propone el gobierno de Bush. Sin embargo, mientras Obama demuestra su capacidad de liderazgo, en este momento McCain trastabilla al tratar de propinar golpes mediáticos. Por ejemplo, el 15 de septiembre cuando se desploma la agencia Lehman Brothers y se crea una ola de pánico en la bolsa de valores por la inminencia de la recesión, McCain declara que sólo es una crisis pasajera porque “los pilares fundamentales de nuestra economía siguen sólidos”. Esta declaración desafortunada contrastaba con la debacle del sistema económico, la peor crisis de la historia moderna, excepto quizá, la crisis de 1930. Además, el discurso de McCain era similar al discurso tradicional del presidente Bush, otro motivo para que la gente asociara el desastroso gobierno de Bush con la candidatura de McCain.
Posteriormente cuando es obvio que la recesión es devastadora y se comienza a negociar un plan de rescate en el congreso norteamericano, McCain anuncia que suspenderá la campaña (incluido el primer debate) para asistir al congreso y apoyar el proceso de negociación del rescate. En este momento, nuevamente la campaña de Obama descubre que en el congreso no se necesita la presencia de los candidatos presidenciales, por el contrario ellos estorban en el difícil proceso de negociación. De manera que Obama declara que seguirá adelante con su campaña y que no plantea cancelar el debate como pretende McCain. Finalmente el congreso pasará el rescate financiero y McCain asistirá al debate, pero sus titubeos lo mostrarán como un candidato que trata de jugar con los sentimientos de la opinión pública en cuestiones muy difíciles.
Obama se prepara intensamente para enfrentar los debates, contratan a profesionales para entrenarlo en los rounds de sombra; construyen físicamente auditorios exactamente similares a los reales para el entrenamiento; revisan minuciosamente los puntos clave en los discursos y las respuestas… Los primeros dos debates los gana claramente Obama, las encuestas demuestran que la gente notó su superioridad en la actuación (Plouffe 2010). En el tercero, ambos candidatos logran una buena actuación. Pero lo más importante es que Obama logra transmitir el mensaje de esperanza por el cambio que representa su candidatura; logra conectar con la clase media que está devastada por la crisis; plantea sus proyectos de seguridad social y de recuperación económica. A final de cuentas, Obama logra transmitir la imagen de liderazgo y de capacidad ejecutiva que necesita un buen presidente; McCain con sus errores y extravíos queda deslucido a pesar de su gran experiencia parlamentaria. (Plouffe, 2010)
El debate de los candidatos a la vicepresidencia también logra mostrar a un Joe Biden con capacidad política. Sarah Palin hace un buen papel, pero no logra remontar los graves escándalos que la han perseguido durante toda la campaña; según las encuestas y estudios de grupos focales de la campaña de Obama, la mayoría de la gente no cree que pueda ser una buena vicepresidenta; mucho menos que pudiera ser una buena presidenta en caso de que McCain llegara a faltar, lo cual representa una gran probabilidad porque el senador de Arizona ya cuenta 72 años. (Plouffe, 2010, p. 349)
Desde que la campaña de Obama comienza a triunfar en los debates, se amplia la brecha en las encuestas de manera consistente. Hasta el final de la campaña se mantendrá la supremacía de Obama, la caída de McCain se comienza a pronunciar y llegará a su culmen en la elección.
Los triunfos de Obama en los momentos estelares de exposición mediática redundan en una mayor popularidad y enganchamiento con los simpatizantes. En este momento se baten los records de popularidad de la campaña, por ejemplo se logran 13 millones de contactos en la lista de correos electrónicos. Como la recaudación de fondos ha sido sumamente exitosa en septiembre y principios de octubre, Plouffe y Axelrode planean un infomercial de 30 minutos que se transmitirá en cadena nacional en los horarios de mayor audiencia en la última semana de la campaña. Según Plouffe, el infomercial logra una audiencia del 20% de la población norteamericana que veía televisión. En el comercial, Obama enlaza historias de los problemas que enfrentan los norteamericanos de clase media con las propuestas de solución que propone su campaña.
Personalmente creo que en la contienda se demostró que la campaña de Obama mantuvo una férrea disciplina para mantener coherencia en su estrategia general. En cambio, la campaña de McCain dependió de tácticas llamativas, que daban golpes de efecto, muchos de los cuales (como la candidatura de Sarah Palin) resultaban llamativos, sin embargo, en el largo plazo, estas maniobras distractoras no lograron su objetivo porque la campaña se hundió en numerosas contradicciones al saltar de una táctica a otra sin que estuvieran guiadas por la estrategia general de campaña.
El equipo del marketing online
Con mucho tiempo de antelación, antes del fragor de la batalla de 2008 Obama estuvo planeando su estrategia de Internet. La campaña de Obama tenía un equipo de mando integrado por 11 especialistas entre los que destacaban líderes mundiales del movimiento de la Web 2.0, quizá el equipo más importante que se haya reunido para un proyecto político. Entre los más famosos estaban Chris Hughes, quien fue uno de los cofundadores de Facebook; Eric Schmidt, quien fue CEO de Google; Kevin Malover, uno de los cofundadores de la agencia de viajes online Orbitz y Craig Newmark fundador de la compañía inmobiliaria online Craiglist. A este equipo de mentes brillantes, Obama les dio libertad para trabajar a su gusto, les permitió empoderarse. Era un equipo con experiencia en el trabajo del marketing online que ayudó a desarrollar una estrategia de Internet muy profunda. Mientras que casi todas las campañas habían usado a la Internet como un plus, Obama integró la visión de las redes sociales en toda la estructura de campaña. Joe Rospars, el Director del área de medios y redes sociales reportaba los avances directamente con David Plouffe, Coordinador de la campaña.
Obama entendió perfectamente el potencial social de Internet. Desde febrero de 2007, Obama se reunió con Marc Andreessen, fundador de Netscape y miembro del equipo directivo de Facebook, para desarrollar ideas de redes sociales en la campaña. Más que inventar un nuevo producto, la campaña se montó en los sistemas existentes. Su equipo difundió miles de videos en YouTube. Tanto Obama como su esposa Michelle crearon paginas personales en Facebook, estas eran actualizadas diariamente por ellos mismos. Además el equipo de campaña creó grupos de Facebook para enfocarse a las principales comunidades de Estados Unidos. (Hartman, 2008)
Una de las grandes innovaciones del equipo fue la creación del sitio www.mybarackobama.com el cual servía como una central de mando para organizar a toda la actividad social en Internet. Desde este hub, se organizaban las actividades sociales en Web sites como Linkedin, eVite, Google Maps y Facebook. El equipo de Obama se conectó con las comunidades existentes y formó otras tantas. Lo más importante de esto es que se permitía a los usuarios empoderarse, de manera que los millones de seguidores hicieron la campaña de Obama por su propia cuenta. Muchos de ellos crearon nuevos grupos que tuvieron un profundo impacto en la campaña, entre estos destacan “One Million Strong for Obama”, “I endorse Barack Obama—and I’m telling my friends!”, “One Click for Barack Obama”. Además, claro también había grupos que atacaban a los candidatos McCain y Palin, como el “Yo tengo más experiencia en relaciones internacionales que Sara Palin”.
La contribución de Facebook a la campaña fue inestimable, por ejemplo, se debe citar que el grupo “One Million Strong for Obama” casi logra su cometido, pues convocó a 920,502 seguidores. En cambio el grupo equivalente “One Million Strong for McCain/Palin ‘08” se quedó sólo en 216,711 miembros. Mientras que el grupo “Yo tengo más experiencia en relaciones internacionales que Sarah Palin” logró 251,410 seguidores; así mismo el grupo “Un millón en contra de Sarah Palin” logró 209,673 miembros.
Hay que destacar que la popularidad de estos grupos se basaba precisamente en que eran grupos ciudadanos, no integrados por políticos. Todo esto implica también que la campaña de Obama logró un amplio consenso social con muy poco dinero. El tenía la capacidad de escribir mensajes en Facebook que instantáneamente se retransmitían a millones de seguidores, los cuales a su vez eran retransmitidos a sus amigos. La conjunción de sitios como Youtube, Facebook y otras herramientas sociales de la Internet en el sitio central mybarackobama.com, crearon una red que se movía al unísono a través de los Estados Unidos y del mundo entero. Obama verdaderamente dominó las campañas presidenciales en el Internet gracias a estas poderosas conexiones; además claro, de que también mantuvo una integración de los viejos medios (radio y TV) con los nuevos medios (de Internet).
Podría decirse que Obama dominó al sitio de videos Youtube porque durante 2008 mantuvo a la campaña como uno de los temas más vistos y miles de seguidores crearon miles de videos domésticos que aun circulan por la red.
El canal oficial de la campaña en YouTube tenía más de 2 mil videos, los suscriptores a este canal eran 135 000 personas. Estos videos oficiales fueron vistos más de 80 millones de veces. También había aproximadamente 442 000 videos generados por los usuarios en YouTube (my.barackobama.com.statistics 2009)
La estrategia de campaña de Obama fue exitosa porque hizo su mensaje fácil de encontrar (en todos los sitios importantes) y fácil de entender con mensajes como “Sí podemos” (“Yes we can”) o “Cree en el cambio” (“Believe in change”).
De acuerdo a Google, el 90% de la gente que encuentra una página Web a través de los motores de búsqueda usualmente se queda con el primer resultado de la búsqueda, por tanto, si quieres hacer marketing tienes que estar en el primer resultado de la búsqueda. El equipo de la campaña de Obama comprendió perfectamente esta dinámica, por lo cual creo Web sites con los URLs de las búsquedas más populares para incrementar la probabilidad de que ellos aparecieran en los primeros resultados de las búsquedas en los motores.
Además, cuando la oposición creaba videos criticando a Obama, la campaña lanzaba videos positivos sobre Obama los cuales usaban las mismas palabras de búsqueda de los negativos; de esta manera, cuando alguien buscaba el video negativo se topaba primero con el video positivo.
El equipo de campaña también sabía que más de una tercera parte de la gente no distinguía entre las búsquedas de materiales no pagados y materiales publicitarios (pagados), entonces decidieron explotar esta circunstancia. Para ello crearon muchos materiales publicitarios que dominaban las búsquedas, de manera que la información siempre resultaba orientada por el equipo de la campaña.
My Barack Obama.com, una central de operaciones online
La campaña se propuso trabajar con las herramientas que la gente sabía manejar. Es decir, cada red social tiene grupos de gente que han invertido tiempo, energía y capital social en desarrollar estas redes. El 60% de los adultos de los Estados Unidos pertenecen a una red social, pero usualmente sólo pertenecen a una. Cuando alguien quiere conectarse con ellos, tienes que saber donde y con quienes se conectan. Como dijo Scott Goodstein uno de los consultores de la campaña: “Algunas personas solo van a MySpace y ahí se quedan todo el día. Algunos otros solo están en LinkedIn. Nuestro propósito es que cada seguidor online –independientemente de la red con la que se conecte–, tenga una conexión con Obama. Por esta razón Obama tenía perfiles en más de 15 redes sociales; entre ellas las más famosas (Twitter, Facebook, MySpace, LinkedIn… ). Pero también tenía perfiles en las redes sociales más importantes de las minorías latinas, afroamericanas, asiáticas… (AsianAve.com, MiGente.com y BlackPlanet.com).
La campaña de Obama explotó estas plataformas para fortalecer el perfil social de la candidatura ajustándose a las diferentes formas de trabajar de cada red. Tenía 5 millones de amigos en más de 15 redes sociales, tan sólo tenían más de 3 millones de amigos en Facebook, algunos de sus seguidores usaron esta red social de manera creativa para difundir el mensaje de la campaña y del candidato, por ejemplo, algunos de ellos formaron un grupo de Facebook llamado un “millón de personas que apoyan a Obama”, el cual logró integrar a más de 900 mil seguidores. También había grupos de Facebook en casi todos los colegios universitarios de Estados Unidos. La campaña explotó la participación de las redes sociales existentes para reforzar el mensaje a través de las plataformas y crear todos los puntos de contacto de la campaña que fueran posibles.
Los perfiles y páginas de estas redes sociales se articulaban en el Web site de la campaña que funcionaba como un “hub”, un centro de operaciones cibernético para controlar el trabajo de todas las redes y programas sociales en línea de la campaña. Desde ahí se reclutaba a la gente, se empoderaba a los activistas, se recolectaban fondos para la campaña y se organizaban los eventos offline de la campaña, la llamada “campaña tierra”. Tenían más de 35 mil grupos de voluntarios que organizaron 200 mil eventos offline. (my.barackobama.com.statistics 2009) Obama tenía claro que debía permitir e incluso promover que la gente se empoderara e hicieran suya la campaña.
Este sitio Web de la campaña recibía más de 3.5 millones de visitantes al día; en ella se habían creado dos millones de perfiles que generaron más de 400 000 comentarios en blogs. (my.barackobama.com.statistics 2009)
Además, el mensaje de la campaña se articulaba perfectamente con las grandes preocupaciones de la sociedad estadounidense del momento. El desastre económico, las familias con problemas para pagar los costos de las escuelas, los créditos escasos, el alto desempleo, los altos precios de la energía y de la comida… todos estos problemas motivaban a la gente a engancharse con el mensaje de cambio que proponía la candidatura de Obama.
La campaña contrató publicidad en programas que tradicionalmente no aceptaban publicidad política como Comedy Central, VH1 y Spike. Destaca el caso de la publicidad en la cadena MTV que tiene como principal audiencia a los jóvenes, fue la primera vez que MTV transmitió publicidad política de una campaña presidencial.
Publicidad y comunicación a través de los celulares y de los videojuegos
La campaña de Obama difundió publicidad a través de los teléfonos celulares para dirigirse a los jóvenes y a los electores independientes en zonas donde estos grupos eran decisivos. Noventa por ciento de los americanos están conectados a sus teléfonos celulares todo el día. La gente aún lee más del 90% de sus mensajes de texto, en cambio una gran cantidad de los correos electrónicos publicitarios nunca son abiertos. Los mensajes SMS y los servicios de Internet en celular ofrecen una excelente oportunidad para que contactar a los seguidores dondequiera que estos se encuentren, en cualquier momento; además es un servicio bastante barato para movilizar a los votantes. En el 2006 se realizó un estudio (New Voters Project) que descubrió que los mensajes de recordatorio por SMS ayudaban a movilizar a los votantes con un costo de sólo 1.56 dólares por voto. En cambio los otros sistemas de movilizar seguidores casa por casa o por llamadas de teléfono fijo, representaban un costo de 20 ó 30 dólares por voto.
La campaña de Obama difundió los grandes eventos a través de los mensajes SMS. Por ejemplo, cuando Joe Biden fue electo como compañero de fórmula algunas encuestadoras revelaron que tuvo la mayor difusión de la historia a través de mensajes SMS. Durante el evento de la toma de protesta de Obama, más de 30 mil personas del público enviaron SMS’s sobre el evento en los momentos en que no había actividad. La campaña también mantenía una línea de comunicación a través de los mensajes SMS, para ello enviaba entre 5 y 20 mensajes cada mes. Incluso los seguidores podían preguntar a la campaña cuestiones de logística y eran guiados eficientemente a través del celular.
En los smartphones aparecían banners y mensajes SMS de la campaña, los usuarios decidían si querían recibir más mensajes e incluso información de los lugares donde podían votar. La campaña diseñó una aplicación de iPhone para que los seguidores pudieran seguir la agenda de la campaña y organizaran sus contactos telefónicos para que pudieran hacer publicidad sobre todo en los territorios en disputa. Al final de la campaña se tenían registrados a tres millones de personas al programa de mensajes SMS. Se realizaron tres millones de llamadas telefónicas tan sólo en los últimos cuatro días de la campaña. (my.barackobama.com.statistics 2009)
Además la campaña compró Billboards (espectaculares electrónicos) en nueve diferentes videojuegos como Madden, NFL 09 y Burnout: Paradise. Con la publicidad en los videojuegos, Obama sorprendió a millones de usuarios de Xbox y creó una corriente de conversaciones por Internet donde se comentaba este acontecimiento. También hay que mencionar que el candidato afroamericano tenía un avatar que interactuaba en Second Life. Obama demostró que dentro de los videojuegos se puede usar publicidad para sintonizar con los usuarios sin que ellos se sientan presionados.
La habilidad para colocar anuncios en espacios locales representa una operación trascendental para cualquier campaña, pero el equipo de Obama llevó esta estrategia a otro nivel. Antes de las primarias en un estado y antes de la elección constitucional, la campaña diseño anuncios de Internet que fueran atractivos para la población de cada lugar. Durante las primarias se desplegaron anuncios en noticiarios locales con mensajes adecuados a cada lugar. Después en la campaña constitucional se difundieron anuncios para pedir a la gente que se registrar para votar por Obama y los candidatos del cambio.
Para enfocar publicidad de Internet a objetivos geográficamente localizados, los anuncios se transmitían en paginas Web locales que eran seleccionadas por consultoras especializadas en medios locales. Una gran parte de la publicidad se dirigía a las comunidades afroamericanas, para lo cual se utilizaban paginas Web especializadas en este público. Por ejemplo, se desplegó una gran cantidad de publicidad en Web sites locales de la página blackplanet. No sólo se desplegaba publicidad, sino también información de la campaña que se actualizaba cotidianamente. La información también estaba seleccionada de acuerdo a las expectativas de cada comunidad. Mientras que las actualizaciones de contenidos en su perfil y en las páginas estatales servía para mantener a la gente informada e interesada, la publicidad se usaba para llamarlos a la acción.
Trabajo en comunidades
La comunicación a través de todos los canales relevantes para llegar a consumidores específicos, para crear el sentido de identidad con ellos es decisivo. Obama logró llegar a prácticamente todas las comunidades, en todos los grupos demográficos y a casi todos los perfiles psicológicos, todo ello con una brillante combinación de medios tradicionales y modernas tecnologías.
Los eventos masivos eran un espectáculo magnífico, con coreografías sincronizadas, presentaciones presidenciales impecables. Los centros de venta de sus artículos utilitarios cubrían todo el territorio norteamericano, ofrecían accesorios utilitarios y otros conmemorativos que rememoraban sus mejores eslóganes, como las playeras por “un cambio en el mundo”.
Obama usó la tecnología para atraer simpatías, lealtad y confianza; logro crear una imagen atractiva que pocos podían resistir. El éxito de esta campaña cambio las percepciones previas de una manera inédita no sólo sobre él, sino acerca de los Estados Unidos e incluso del mundo. El trajo a la realidad el American dream e hizo creer a todos que todos eran parte de este sueño.
El equipo de campaña hacía un gran trabajo de investigación del mercado electoral para mejorar la participación de los activistas. Por ejemplo, los productos publicitarios estaban sujetos a un proceso permanente de evaluación y mejora. En el ambiente de la Web 2.0 se les llaman las versiones Beta, sujetas a un cambio permanente para mejorar la atención al usuario. La campaña hacía un seguimiento de los correos electrónicos, los mensajes de texto y las visitas al Web site para averiguar si la campaña tenía una conexión exitosa con el usuario.
Siempre estaban testando las diferentes opciones para ver cual funcionaba mejor: diferentes encabezados, botones vs enlaces, video vs audio vs texto… De esta manera, la campaña desarrolló más de siete mil mensajes para correos electrónicos personalizados, adaptados a las posibilidades individuales, e hizo en tiempo real la mejora de sus materiales. Diariamente se hacían ajustes para mejorar la actuación de la campaña y lograr conectar de mejor manera con los seguidores. En la medida que avanzaba la campaña, la efectividad de los correos electrónicos aumentaba y el porcentaje de seguidores se incrementaba correlativamente. Los siete mil diferentes mensajes escritos se transmitieron más de un mil millones de veces a través de correos electrónicos.
El uso estratégico de correos electrónicos durante la campaña resultó esencial. Esto incluía la segmentación detallada de una base de datos con trece millones de direcciones. Cada vez que se enviaba un correo se estudiaba su recepción (sobre qué se hacía clic, qué información atraía más donaciones) para mejorar el siguiente, lo cual asemeja bastante la manera en que iTunes de Apple recolecta información sobre la música que escuchan los usuarios para ofrecer nuevas sugerencias.
La campaña instrumentó un dispositivo en Facebook para evaluar si los usuarios de esta red social realmente votaron. Mas de 5.4 millones de usuarios marcaron la opción “Ya voté” para anunciarlo a sus amigos y a los encuestadores. El día de la elección Obama proveyó un número telefónico gratuito (01-800) para resolver los problemas que tenía la gente para votar.
La campaña en blogs y microblogs
En la campaña se contrató a bloggers profesionales para generar contenidos de calidad. El objetivo de los blogs en la campaña era manejar la agenda pública, elevar el nivel del debate que en los medios es muy superficial, abordar temas que son trascendentales pero poco conocidos en los medios tradicionales, la idea fundamental es llamada “ciberperidismo de proximidad” (González, 2010)
Los medios y los periodistas trabajan en un doble nivel con las comunidades y los blogueros, por una parte como filtradores de noticias y por otra como receptores de ideas de historias. Dichas comunidades y blogs son fuentes con los que hay que mantener una conversación constante, de lo contrario este ecosistema de medios perece. (González, 2010)
Para el blog oficial, se contrató a Sam Graham Felsen, como bloguera en jefe. Ella era la responsable de un numeroso equipo de blogueros profesionales que trabajaron en la generación de contenidos y, fundamentalmente, en la conversación con el ciudadano a través de los blogs. (González, 2010)
De facto, Obama era el Twitterholico más importante de ese momento, tenía 109,892 seguidores. En cambio McCain con 4,402 seguidores no lograba entrar en el grupo de los 100 twitteros mas importantes del mundo. (Ver: www.twitterholic.com)
Recaudación de fondos entre pequeños donantes, no con lobbies
La campaña de Obama rompió modelos y muchos records: fue la más cara de la historia de los Estados Unidos; se registró la mayor votación de la historia y, también se logró la mayor diferencia que se haya producido entre un candidato demócrata y un republicano.
De los más de setecientos cincuenta millones que consiguió Obama, 659 millones de dólares provenía de contribuciones individuales. La mayor parte a través del Internet, esto tenía muchos beneficios, por ejemplo, que las donaciones no tienen que utilizarse para sufragar el aparato que las recauda y la horizontalidad del modelo permite adquirir menos compromisos.
Además Barack Obama reportó más de 3 millones donantes, con un promedio de donación de 100 dólares; este fue un número de pequeños contribuyentes nunca antes visto. La campaña de Obama recaudó aproximadamente $750 millones de dólares. Mientras que el senador McCain recaudó aproximadamente $320 millones, incluyendo $84 millones que aceptó del sistema gubernamental de financiamiento. Estas cantidades no incluyen el dinero gastado por los Comités nacionales de ambos partidos. Si sumamos, por ejemplo, lo que el comité demócrata recaudó al presupuesto de la campaña de Obama, se lograría casi los mil millones de dólares, comparados con los republicanos (partido y candidato) que alcanzaron 630 millones de dólares, los demócratas los habrían superado casi por 400 millones de dólares.
Como el equipo de campaña de Obama vislumbró que tendría una gran recaudación de dinero para la campaña renunció a recibir financiamiento público, pues en caso de que lo hubiera aceptado hubiera tenido que aceptar un tope para las recaudaciones.
Fuente: New York Times (2010) elaborado con base en los reportes oficiales de la Federal Election Comission
La estrategia fundamental era recolectar entre los simpatizantes, entre los pequeños donadores, sobre todo a través de Internet y en los eventos que hace Obama con sus seguidores. De esta manera Obama evade comprometerse con los grandes lobbies, quienes usualmente logran financiar las grandes campañas presidenciales y logran influir, posteriormente en el gobierno del presidente electo.
Cuadro 4. Resumen de la recaudación de la campaña de Obama en 2007 y 2008
| Donaciones | Dinero recaudado |
| Individuales | $659.127.039 |
| PAC* | $1.580 |
| Partido Demócrata | $850 |
| Donación del Candidato | $0 |
| Donación del gobierno federal | $0 |
| Transferencias | $86.950.000 |
| Dinero gastado en la campaña | $729.482.475 |
| Dinero que no se gastó en la campaña | $18.272.367 |
Cuadro 5. Tamaño de las donaciones que recibió la campaña de Obama
| Menores de 200 dólares | $246.290.137 |
| Entre 200 y 499 dólares | $93.823.029 |
| Entre 500 y 999 dólares | $72.686.303 |
| Entre 1000 y 1999 dólares | $91.949.666 |
| De 2000 o más dólares | $136.618.669 |
Fuente: Comisión Federal Electoral, descargado del Web site el 16 de julio de 2011
*Los PAC son Political Action Committees, fundamentalmente son grupos de interés que invierten en la campaña.
Según la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos, Obama recaudó casi 750 millones de dólares en las dos campañas (primarias y constitucional). Gastó 729 millones y dejó sin gastar 18 millones que Obama podría usar en la siguiente campaña de 2012. Quizá la mayor inversión de la campaña fue la publicidad en los medios de comunicación. En este rubro resaltan los gastos en publicidad de televisión. Obama gastó aproximadamente 250 millones de dólares en propaganda en TV, superando con mucho el récord implantado por George W. Bush en 2004, de 188 millones de dólares. Mc Cain reportó un gasto de 118 millones de dólares en ese mismo rubro.
Hay que insistir en que la campaña de Obama fue la primer campaña que tuvo un trabajo profundo con la Internet social, en ese sentido es un modelo de campaña 2.0. Pero esto no quiere decir que la campaña haya descartado a los “viejos medios”. De facto, la mayor parte de la inversión de la campaña se concentró en los medios tradicionales: televisión y radio, como se puede apreciar en el Cuadro 6, la campaña combinó exitosamente el trabajo en viejos medios y nuevos medios. En este sentido, podemos decir, claramente, que sigue siendo una campaña que apuesta tanto a la videopolítica como a la ciberpolítica; este es el modelo de la “convergencia”, en el cual los nuevos medios no vienen a desplazar a los viejos medios sino que viejos y nuevos medios se hibridan. (Jenkins 2009)
Cuadro 6. Inversión de la campaña de Obama en medios de comunicación
| Tipo de medios | Gasto |
| Medios electrónicos (Televisión y radio) | $304,621,047 |
| Medios impresos | $15,339,279 |
| Medios de la Internet | $14,037,426 |
| Medios diversos | $5,567,817 |
| Consultoría de medios | $214,001 |
| Total | $339,779,570 |
Source: Open secrets.org 2011
Los gastos en viejos y nuevos medios de la campaña de Obama tienen correspondencia con los medios que la gente usó para informarse. Como se puede apreciar en el Cuadro 7, la gente se sigue informando prioritariamente por la televisión, por lo cual, sigue siendo el principal medio para que las campañas presidenciales de USA. No obstante, en 2008, ya también se aprecia un crecimiento muy significativo de la gente que consulta la Internet para informarse de política; en 2008, la Internet ya desplaza a los otros medios, excepto la televisión.
Cuadro 7. Fuentes de información que usó la gente en las elecciones presidenciales 2004 y 2008
| Tipo de medio | 2004 | 2008 |
| Televisión | 76% | 68% |
| Televisión por cable | 40% | 44% |
| Noticieros de las grandes cadenas de Televisión* | 29% | 18% |
| Periódicos impresos | 46% | 33% |
| Radio | 22% | 16% |
| Revistas | 6% | 3% |
| Internet | 21% | 36% |
Fuente: Pew Research Center for the People and the Press 2008
*Noticieros de cadenas como NBC, CBS, ABC…
Cuadro 8. Diferencia en el uso de medios de Internet a través de las edades de los usuarios
| Rangos de edades | Sitios de noticias | Blogs | Sitios de los candidatos | Videos en Internet | Redes sociales de Internet |
| 18-29 | 59% | 42% | 38% | 65% | 28% |
| 30-49 | 42% | 30% | 26% | 41% | 6% |
| 50-64 | 33% | 24% | 21% | 34% | 3% |
| 65 y más | 12% | 9% | 7% | 17% | 1% |
Fuente: Pew Research Center for the People and Press, 2008
Cuadro 9. Gastos en la campaña presidencial de Obama 2008
|
Sector |
Descripción |
Total de Gastos |
| Administrativo | De viaje | $ 60.788.187 |
| Salarios y beneficios | $ 58.756.288 | |
| Varios Administrativo | $ 21.183.755 | |
| Gastos de envío / transporte | $ 16.841.136 | |
| Renta / Utilidades | $ 10.615.733 | |
| Suministros, equipo y muebles | $ 4.788.975 | |
| Consultores administrativos | $ 1.432.820 | |
| Alimentos / Reuniones | $ 437.144 | |
| Los gastos de campaña | Eventos de campaña | $ 32.012.975 |
| Consultas / Encuestas / Investigación | $ 28.043.988 | |
| Materiales | $ 7.759.721 | |
| Campaña de diversos | $ 2.561.014 | |
| Consultores Políticos | $ 2.298.902 | |
| GOTV | $ 899.546 | |
| Campaña de Correo Directo | $ 110.000 | |
| Contribuciones | Partes (Federales y no federales) | $ 40.255.727 |
| Contribuciones por reembolsos | $ 5.661.816 | |
| Comités (Federales y no federales) | $ 9.115 | |
| Los candidatos (de la Federales y no federales) | $ 5.033 | |
| Recaudación de fondos | Recaudación por Correo Directo / Telemarketing | $ 28.481.746 |
| Recaudación de Fondos Varios | $ 1.357.740 | |
| Eventos de recaudación de fondos | $ 162.930 | |
| Consultores de recaudación de fondos | $ 19.100 | |
| Medios de comunicación | Medios de difusión | $ 244.437.691 |
| Varios medios de comunicación | $ 133.211.869 | |
| Internet Media | $ 26.555.479 | |
| Medios de Impresión | $ 20.462.672 | |
| Consultores de Medios | $ 2.676.282 | |
| Otro | Las donaciones de caridad | $ 129.055 |
| Transferencias | Transferencia de diversos | $ 7.500.000 |
| Federal de transferencia | $ 7.002 | |
| Desconocido | Información insuficiente | $ 618.203 |
Fuente: opensecrets.org 2011, elaborado con base en los reportes oficiales de la Federal Election Comission
Convencer jóvenes para convertirlos en seguidores y activistas
Obama uso el poder de la Web 2.0 para movilizar a la gente hacia los eventos públicos de la campaña. Para ello creó un E-center que fue adoptado por cientos de miles de seguidores, ellos se comunicaban con sus pares, lo cual hacía más creíble su publicidad; fue el E-center más grande de la historia, milagrosamente operó con costos muy bajos. Se diseñaron aplicaciones de Internet para que los seguidores llamaran a sus amigos a través de Internet, esto fue especialmente importante en los distritos donde había un voto independiente que les podía dar la victoria. La campaña elaboraba guiones para conducir los diálogos que entablaban los seguidores de Obama. Este tipo de aplicaciones permitía a los voluntarios grabar las respuestas de los entrevistados en una base de datos de la campaña.
Enrolar y entrenar a los seguidores
Durante la primaria de los demócratas, el equipo online de Obama se enfocó –más que los otros candidatos— en involucrar a los simpatizantes para convertirlos en seguidores que desarrollaran actividades de proselitismo.
El equipo ofrecía diversas oportunidades para que los simpatizantes de Obama se involucraran con la campaña; sobre todo proveía oportunidades de mayor impacto y compromiso para el grupo más pequeño de activistas de la campaña.
En la medida que los simpatizantes ascendían peldaños en la escalera del compromiso, la campaña les ofrecía un trabajo más profundo. Entre las numerosas actividades que realizaban se encuentra el hablar con conocidos para que voten por Obama; el envío de correos electrónicos; las llamadas telefónicas para contactar simpatizantes; participar en operativos de proselitismo casa por casa … La campaña ofrecía a los simpatizantes y seguidores un menú de opciones ascendente:
- A los que se iniciaban como seguidores les solicitaban que llamaran a sus amigos a involucrarse con la campaña de Obama a través de sus redes sociales. Que informaran a través de mensajes SMS y/o enviando correos electrónicos para informar sobre el avance de la campaña, para pasar al siguiente nivel debías realizar alguna donación económica o registrarte en las listas de voto anticipado.
- En el segundo nivel debían comenzar a hacer publicidad para la campaña en los perfiles de sus amigos. Lo común es que se den de alta y creen una cuenta en el Web site de la campaña (mybarackobama.com), en este central de mando se proveen herramientas para crear grupos de apoyo.
- Debían convertirse en animadores del grupo de apoyo, para ello debían: postear en la red social, subir fotos, escribir post en un blog y crear videos de apoyo para la campaña, estos deberían subirse a YouTube. Con información y orientación del equipo de la campaña, debían realizar reuniones presenciales donde solicitaran a los asistentes que aportaran dinero a la campaña, que se registraran para votar, que llamaran a sus conocidos a votar por Obama o que hicieran llamadas telefónicas para hacer proselitismo.
Una operación online que se puede proyectar a niveles masivos
El equipo de campaña diseñó un proyecto modesto al principio pero que podía escalar a millones de seguidores. Durante las primarias y la campaña constitucional, el equipo continuó mejorando el sistema de Internet. A través de la social media diseñaron un sistema llamado: gatea, camina, corre, vuela (Gráfico 7). A pesar de algunos errores iniciales, el equipo de campaña online ofreció a los seguidores apoyo para que ellos crearan sus propios proyectos de proselitismo (blogs, grupos de apoyo en redes sociales, producción de videos…); reto que ninguna campaña había desarrollado satisfactoriamente.
El Web site de la campaña contenía videos, discursos, fotos y guías para orientar las actividades de proselitismo; este arsenal de recursos estaba a disposición de los seguidores para el trabajo electoral en sus comunidades. A cambio, los seguidores crearon más de 400 000 videos y los subieron a YouTube. También escribieron más de 400 000 comentarios de blogs en el Web site de la campaña. Quizá ni la misma campaña por sí misma hubiera podido generar todos estos contenidos, pero además fue mejor que los mismos ciudadanos lo hicieran por sí mismos, pues el proselitismo de la gente común y corriente resultaba más creíble que el de los políticos.
La creación de contenidos debía provenir de las raíces sociales, desde la gente, no desde arriba, desde los políticos o los dirigentes de la campaña. De esta manera los contenidos eran más creíbles. La campaña de Obama comprobó que cuando la gente se empodera, ellos mismos crean y diseminan sus propios contenidos y sus propios mensajes. Cuando alguien quería hacer un video sobre Obama, el equipo de campaña no sólo autorizaba el proyecto sino que proveía discursos, literatura, fotos e incluso videos de la campaña. Prácticamente no había reglas para que los seguidores crearan contenidos, no había peleas por el copyright; todo era gratuito, de manera que la campaña ahorraba grandes cantidades de dinero en producción y publicidad.
De esta manera los seguidores hacían suya la campaña, creaban contenidos desde su propia perspectiva, cosas personales y nuevas. Esta apertura permitió una explosión de creatividad y diversión en la campaña; gracias a todo ello, muchos de los productos promocionales de la campaña funcionaron como marketing viral. Entre los productos más exitosos podemos citar los videos de la “Obama girl”, el video “Yes we can” del vocalista de los Black Eye Peas, la gran cantidad de carteles y playeras que copiaban tendencias artísticas.
El equipo de Obama comprendió rápidamente que se debe integrar a las comunidades en la campaña. Una comunidad es influida por los conectores, en la campaña los seguidores más comprometidos fueron motivados a crear sus propios grupos de Facebook, a sincronizar estos grupos con el Web site de la campaña (mybarackobama.com) y para que reenviaran correos electrónicos a sus amigos que no estaban tan comprometidos. Pero una comunidad es tan fuerte como sus miembros. Obama promovió que las comunidades se fortalecieran, para ello proveyó a sus miembros herramientas que les ayudaban a desarrollar las comunidades. El promovió que los seguidores se empoderaran, para ello les cedió el control de las comunidades. De esta forma el leit motiv de la campaña pasó de “Si se puede” a “Si se pudo”. La campaña de Obama explotó eficientemente las redes sociales de Internet para motivar una vida real en comunidades geográficamente ubicadas.
El Web site de la campaña ofrecía un banco de datos y orientación sobre la forma en que se debía trabajar el proselitismo electoral, como organizar un debate del partido, como hacer visitas casa por casa, como hacer llamadas para difundir la campaña, etc. Los seguidores comprometidos tenían acceso al banco de datos con los números y correos electrónicos de otros seguidores; los eventos locales de la campaña eran anunciados en las páginas y perfiles, también eran geolocalizados en las páginas Web y se podían rastrear incluso por el código postal. Los seguidores que se inscribían en el Web site de la campaña se sentían acompañados por el equipo de campaña y tenían muchos recursos a su disposición para hacer su trabajo. Estas herramientas habilitaban a los seguidores para que se convirtieran en organizadores comunitarios en sus propios vecindarios. De esta manera, Obama no creó a las comunidades, solamente promovió que sus seguidores organizaran las suyas; esto permitió a los seguidores dirigir y administrar los recursos para que las comunidades crecieran por si mismas.
Ejemplos de comunidades organizadas por el cambio
Citemos un estudio de caso (González, 2010) para mostrar como funcionó la articulación de la campaña con las comunidades locales en Carolina del Norte. Este estudio analiza a una organización no gubernamental denominada Generation Engage. Esta agrupación no tenía afiliación política o religiosa, pero estaba dedicada a conectar a jóvenes con la clase política mediante el impulso de iniciativas que permiten el acercamiento de líderes políticos a la juventud. Esta organización asentada en Carolina del Norte utiliza su infraestructura y contactos para impulsar las inquietudes de la juventud y que así ésta tenga una voz en el proceso político. Esta agrupación realiza una gran actividad a través de la Red. Por ejemplo, a través de la Internet consiguieron atraer el interés de muchos jóvenes universitarios de este estado por la política real.
Generation Engage está basada en tres premisas fundamentales: los jóvenes carecen de acceso a la política (no es un problema de falta de interés); la democracia debe ser un diálogo y no un monólogo; y la mejor inversión en el futuro de una democracia es en los jóvenes líderes a nivel local.
El estudio (González, 2010) considera que gracias a esta nueva forma de hacer política que involucra a la gente desde la base, el número de voluntarios con los que contó el Partido Demócrata fue abrumador, Obama pasó diez veces por Carolina del Norte con su gira, la articulación del candidato con las estructuras locales permitieron que la campaña triunfara en las elecciones.
El estudio (González, 2010) también analiza el caso de la agrupación Moms for Obama. Aunque es muy diferente, en su estrategia y estructura, a la organización de Generation Engage, el caso de las Moms for Obama es el ejemplo perfecto de pequeñas redes vecinales que van creciendo exponencialmente hasta aglutinar a miles de mujeres que llaman a votar por Obama.
La misión de las Mamás por Obama, durante un año (2008), fue organizar todos los sábados pequeñas reuniones en su casa, con no más de diez mujeres, para hablar de política, fundamentalmente local. Las reuniones daban lugar a otras reuniones en otras casas y así sucesivamente por todo el estado, recaudándose fondos para la campaña demócrata, organizándose rifas, cenas benéficas y otras acciones solidarias y de concienciación política”.
La investigación (González, 2010) realizó una encuesta en Carolina del Norte. Un 51% de los encuestados aseguró que alguno de sus progenitores había participado en reuniones, charlas informativas o actividades de asesoramiento o propaganda. Un 38% de los encuestados destacó que su madre había participado directamente o indirectamente en las actividades de Moms for Obama. Incluso un 65% dijo conocer Generation Engage, bajando hasta un 45% los que habían participado en algunas de las sesiones o actividades organizadas por esta organización. El 90% de los estudiantes encuestados siguió la campaña a través de redes sociales, fundamentalmente My Space y Facebook, así como por los medios online.
En conclusión, el Partido Demócrata, con Obama a la cabeza, consiguieron un vuelco político sin precedentes en Carolina del Norte, gracias al apoyo ciudadano fraguado “puerta a puerta” sustentado en el trabajo de los 27.000 voluntarios del propio partido, como de otras organizaciones independientes progresistas como Generation Engage o Moms for Obama que hicieron didáctica electoral en un momento político clave para el estado y para el conjunto del país.
Modelo para la mercadotecnia social
La campaña de Obama realizó lo que cualquier mercadólogo sueña hacer en el nuevo paradigma tecnológico económico: más que enfocarse en la conversión de ciudadanos comprometidos con otra opción, se enfocó a los nuevos mercados que no estaban comprometidos con una opción política: los jóvenes. La campaña se proponía convertir a los seguidores en activistas, para ello tenía que convencer a los jóvenes para que involucraran en la campaña; para convertirlos en motivadores de los grupos y; convertirlos en representantes de la campaña.
Los seguidores que se transformaban en activistas fueron el centro de la campaña, activistas que convencían a otros seguidores para que también se volvieran activistas, todo ello tenía un efecto multiplicador.
El objetivo de la conversión de seguidores era obtener votos en parcelas que no estaban ganadas por sus competidores. Su triunfo electoral mostró los frutos de su estrategia, ganó con 365 delegados sobre los 162 de McCain, triunfó en 10 estados que en 2004 habían votado por los republicanos. Este éxito se basó en el proselitismo que los millones de seguidores estuvieron realizando.
Los mercadólogos tradicionalmente se preguntan si el marketing viral funciona, o si vale la pena usar la social media en el plan de marketing. Desde la campaña de Obama estas preguntas se han transformado. Ahora la cuestión es si una campaña está preparada para permitir que sus seguidores se empoderan y se conviertan en los medios de comunicación. Si el candidato y la campaña son tan buenos que puedan sobrevivir e incluso florecer en ese mercado que es la comunicación “de boca en boca”.
La campaña de Obama se sincronizó con esta nueva sociedad abierta. A diferencia de lo que hacen tradicionalmente las industrias culturales, la publicidad e incluso el entretenimiento, la campaña permitió que sus contenidos circularan libremente, que fueran reinterpretados, resignificados; la campaña incluso promovió el desarrollo de un movimiento social que tomó vida y curso por si mismo.
La campaña de Obama permitió que la gente se empoderara y escribiera una nueva historia junto con el candidato y su equipo. La campaña no hizo política como tradicionalmente se realiza, sino que retomó las inquietudes de la gente de su momento y las articuló con un impresionante movimiento social por el “cambio”, por la “esperanza”; no era solo la presidencia, sino un profundo cambio en las estructuras políticas de los Estados Unidos y del mundo.
Contrastes de la campaña de Obama y McCain
Durante el verano, en la víspera de la campaña constitucional el equipo online de Obama ya trabajaba a su máxima potencia, en cambio el de McCain no había encendido los motores; en la campaña del republicano la campaña de Internet prácticamente no existía durante el verano. La campaña de McCain tenía un página muy deficiente, gran parte de las aplicaciones estaban “en construcción”. Era una página Web 1.0 muy tradicional. Los seguidores no podían subir fotos, mucho menos videos o vincular los blogs de los usuarios.
La campaña de Obama comprendió la importancia del video para marcar la agenda y aceptó el reto. Aunque McCaín también usó el YouTube, no comprendió su importancia, por ello no logró tanta proyección como Obama en este espacio.
El canal de Obama en Youtube tuvo más éxito ente los jóvenes y las mujeres. McCain tenía más seguidores entre los adultos mayores. Los videos de Obama fueron vistos más de 300 millones de veces que los de McCain (Ver Cuadro 10).
La diferencia no solo era la cantidad sino también la calidad, la pareja republicana tenía la imagen de pasado en comparación con la imagen que logró Obama. Sara Palin y John McCain fueron blanco de muchos más ataques en la Web que Obama. Por ejemplo, cuando la cuenta de Yahoo de Sarah Palin fue crackeada.
En la red social MySpace, Obama tenía una superioridad de 6 a 1 de amigos sobre McCain (Ver Gráfica 8). En Facebook mas o menos se repitió la historia (Ver Cuadro 11).
Cuadro 11. Seguidores en Facebook de los dos candidatos presidenciales
| Oficial | Obama | McCain |
| Seguidores individuales y en grupo | 5,066,446* | 583.518* |
| Número de posts en el muro | 572,383 | Ninguno |
| Características especiales en el perfil de la página** | Videos, localización del sitio donde votar, registro de votante | Ninguno |
Source: http://www.facebook.com/johnmccain
Source: http://www.facebook.com/barackobama
Source: http://www.facebook.com/group.php?gid=25652988786
Source: http://www.facebook.com/group.php?gid=2231653698
* El grupo no oficial “un millon para McCain/Palin’ tenía 200,251 miembros.
El grupo no oficial “un millon de apoyos para Barack” tenía 986,470 miembros.
** Además de elementos básicos como posts, eventos, foros, vínculos…
Data from February 4, 2009
El triunfo electoral de una campaña innovadora
El porcentaje de electores que asistió a las urnas (63%) también marcó un nuevo récord. De manera que Obama triunfó tanto en el colegio electoral (365 contra 173 representantes) como en el voto popular (52.9% contra 45.7%). La innovadora campaña permitió a Obama ganar con más de 9 millones de votos. Para todo ello mantuvo los estados que Kerry había ganado en la elección de 2004, pero además los demócratas lograron una mayoría de apoyo en nueve estados que habían apoyado a Bush en la presidencial de 2004. Obama incluso ganó en estados que eran considerados bastiones del partido republicano como Ohio, Florida, Indiana, Virginia y Carolina del Norte. También logró triunfos contundentes en Nevada, Colorado, Nuevo México y Florida que tradicionalmente eran territorios republicanos.
Obama sabía que podía ganar los estados con una mayoría de votantes indecisos. El se atrevió a trabajarlos con ahínco y tomar las decisiones difíciles para lograrlo. Desde las primarias concentró sus fuerzas en los estados indecisos. Necesitaba triunfos rápidos y ajustados a su presupuesto. Una estrategia que comprendía a los 50 estados es una estrategia que apostaba por el progreso en todos ellos y por el país entero, no concedió ningún estado sin pelearlo.
La prioridad en los estados indecisos era: el promover el registro para votar, ayudar a los candidatos demócratas que estaban abajo en las encuestas y construir organizaciones de activistas en cada estado (Ver Gráfica 10).
Fuente: http://www.slideshare.net/patricklebedinski/obama-presentation-653261
Composición del electorado de Obama
Cuando analizamos la votación se descubre que el 43% de la población blanca votó por Obama; también entre las mujeres obtuvo el triunfo con el 55% (Athlekar, 2010). Fue lógico que el 66% de los jóvenes menores de 30 años le dieran su voto; incluso el 55% de jóvenes blancos votó por el. Ya desde las primarias, 6.5 millones de electores menores de 30 años cambiaron su voto para favorecer a Obama. Aproximadamente 44 millones de americanos de entre 18 y 29 años tenían la posibilidad de votar en el 2008. En este sector, 17 millones eran estudiantes universitarios, un sector especialmente preocupado por los problemas de las colegiaturas.
La juventud de Obama (47 años) inspiró a muchos de los jóvenes que votaron por primera vez. Entre los electores que votaban por primera vez, 71% lo hicieron por los demócratas. McCain sólo obtuvo el 29% de los primeros votantes, comparado con el 53% que obtuvo Kerry en 2004. (Athlekar, 2010)
El 56% de las mujeres votaron a Obama, lo cual excedió por mucho la tradicional ventaja de los demócratas en este sector; Obama sólo perdió entre las mujeres blancas por el 7%. Esta identidad de Obama con las mujeres fue crucial para su victoria; con ello también se demostró que la selección de Sarah Palin por parte de McCain no funcionó para atraer el voto femenino. El 84% de los demócratas que en las primarias votaron a Hillary votaron por Obama. (Athlekar, 2010)
El 49% del voto masculino se decidió por Obama, con ello redujo la gran diferencia que el partido republicano obtuvo en 2004. El 41% de los hombres blancos votaron a Obama, con lo cual se colocó como el primer demócrata desde Jimmy Carter en obtener más de 38% en esta categoría. (Athlekar, 2010)
El 95% de los votantes afroamericanos votaron por Obama y sólo el 4% por McCain. Así el candidato demócrata logró movilizar el voto afroamericano el cual, a pesar de tener una fuerte raíz demócrata, en las últimas elecciones había sido muy abstencionista. De facto, como ha sucedido en las últimas elecciones, fueron más las mujeres afroamericanas que los hombres quienes acudieron a votar.
Obama tuvo una gran actuación entre las minorías. En la más importante, el 66% de los latinos votaron por Obama, el cual ha sido el promedio más alto para un demócrata. McCain sólo obtuvo el 31% del voto latino, a pesar de cortejarlo fuertemente en su campaña, por ejemplo, McCain visitó México. También hay que recordar que Obama realizó anuncios en español para llamar a los latinos, entre ellos cosechó la antipatía que Bush había dejado en este sector. También el 63% de los votos asiáticos apostaron por Obama y sólo el 34% por McCain. Los judíos fueron un sector muy comprometido, pues el 78% votó por Obama, ya en elecciones anteriores el voto judío se había perfilado como demócrata. (Athlekar, 2010)
Por religión, el 54% de los católicos votó a Obama, 46% por McCain. Los analistas estimaban que los católicos estaban más preocupados por la Guerra de Irak y por el servicio de salud universal que por el tema del aborto. En cambio el 73% de los cristianos evangélicos de raza blanca votó por McCain y sólo el 25% votó por Obama; paradójicamente esto significó un aumento en la votación para los demócratas, quienes sólo habían obtenido 21% en 2004. Algunos especialistas consideran que los demócratas usualmente tienen muchos problemas en las áreas rurales, donde vive la mayoría de este segmento poblacional. (Athlekar, 2010)
Entre los votantes solteros, Obama ganó con una gran ventaja, obtuvo el 66% de estos votos, comparado con el 32% que obtuvo McCain. Entre los casados éste último obtuvo un 51% de votos, mientras que Obama logró 47%. Aun así estos porcentajes representaron una caída para los republicanos que en 2004 habían obtenido 15 puntos más que los demócratas.
McCain obtuvo un triunfo contundente entre los de 65 y más años, quienes representaban un 16% de todo el electorado; con ellos se compensó el holgado triunfo que Obama logró entre los jóvenes menores de 30.
El voto de los suburbios se dividió entre ambos contendientes. En este segmento Bush había ganado claramente en 2004, McCain ganó con el 51% y Obama obtuvo el 47%.
Obama hizo una gran campaña en la red LinkedIn que es muy popular en el mundo laboral, en esta red discutió seriamente sus puntos de vista en cuestiones de negocios, aumentos de impuestos y finanzas. Había muchos grupos de apoyo en esta red, de manera que los seguidores de Obama podían descargar muchos recursos y hacer sugerencias al candidato. Gracias a todo ello, el 53% de los votantes que ganaban más de 200 mil dólares al año votaron a Obama; en cambió McCain sólo obtuvo un 45% de este segmento.
La campaña de Obama deja muchas lecciones para México, pero para introducirnos en el tema en el siguiente capítulo comenzaremos a discutir como está entrando la Web2.0 a México, tanto entre la población como en los políticos.
Referencias
Athlekar, Rashmi (2009) Strategic Review of Obama’s Segmenting & Targetting Strategies, en www.slideshare.net, Descargado el 13 de agosto de 2010
Edelman 2009 “The Social Pulpit: Barack Obama’s Social Media Toolkit.” Edelman Digital Public Affairs. 2009. Descargado el 13 de agosto de 2010
González, J.L. (2010): «La base electoral de Obama, redes sociales virtuales y reales: los casos de generation engage y moms for Obama», en Revista Mediterránea de comunicación, 1, pp. 25-35. Recuperado el 12 de marzo de 2011
Hartman, Jalali (2008) Obamanomics, a study in social velocity, Descargado el 13 de agosto de 2010 http://yovia.com/sponsors/become_sponsor.html, Descargado el 13 de agosto de 2010
Jenkins, Henry (2008) Convergente culture, la cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Paidós, Barcelona.
Kenski et al (2010) The Obama victory, how media, Money, and message shaped the 2008 election, Oxford University Press. New York.
Paul Van Veenendaal e Igor Beuker 2009 “Case study of effectiveness the Barack Obama campaign”, http://www.ViralBlog.com, Descargado el 13 de agosto de 2010.
Plouffe, David (2010) The audacity to win, Penguin Books, New York.
Robinson Luke (2009) Obama 2.0, Connecting, recruiting and empowering, Lessons for higher education, www.slideshare.net/lukerobinson, Descargado el 13 de agosto de 2010
Trad Hasbun, Roberto y José Adolfo Ibinarriaga Aragón (2009), Política 2.0: México y el neoclasicimo digital. Mimeo.
7 de Junio: día para recordar a periodistas muertos y desaparecidos
- El viernes 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa.
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuenta con una instancia dedicada a la defensa de los periodistas
- Las estadísticas dan cuenta del número de periodistas asesinados y desaparecidos en México.
Por Claudia Benassini
El viernes 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Prensa. Muy atrás han quedado los tiempos en que el presidente en turno aprovechaba la ocasión para entregar las diversas categorías del Premio Nacional del Periodismo a profesionales que no necesariamente se distinguían por sus logros, sino por su servicio al régimen. Recordemos que hasta el año 2000 el Consejo de Premiación estaba presidido por el Secretario de Gobernación, encargado además de designar a los integrantes del jurado. Ciertamente había excepciones: periodistas que por su trayectoria y/o la calidad de su trabajo recibían el reconocimiento. Pero también hubo muchos casos en que el mismo gremio no merecía explicaciones para comprender la razón de ser del otorgamiento del premio a ciertos colegas. A partir del año 2000 se ciudadanizó el Premio Nacional de Periodismo; el jurado quedó conformado por instituciones de profesionales y de educación superior que establecieron criterios para la recepción y entrega del reconocimiento. Adicionalmente, quizá para borrar lo que había significado la ceremonia en años anteriores, la fecha de entrega se modificó. También se suspendieron las comidas del presidente en turno con representantes del gremio en la que ambas partes se reiteraban apoyo, confianza mutua y la libertad del ejercicio periodístico.
Como había sucedido previamente, en esta ocasión el 7 de junio fue una fecha para recordar a los periodistas desaparecidos y/o asesinados durante los últimos años. El Museo Memoria y Tolerancia inauguró en esa fecha una exposición dedicada al gremio, integrada por documentos de índole diversa: desde publicaciones que se han distinguido por su trayectoria hasta notas y editoriales de diversos medios y periodistas. Estos últimos materiales dan cuenta de la complicada situación en la que se ejerce la profesión en México, para muchos el más peligroso de todos los países. Al día siguiente la prensa escrita recordó que durante los últimos trece años 84 periodistas han sido asesinados y otros 20 están en calidad de desaparecidos.
También se recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuenta con una instancia dedicada a la defensa de los periodistas, cuyos logros han sido bastante magros. Algunos recordaron que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha incluido entre sus funciones la defensa de los periodista aunque quizá es muy pronto para ver los resultados. Otros más recordaron que hace algunos meses Javier Duarte –gobernador de Veracruz- había creado por decreto un órgano para la defensa del gremio. Esta evocación no podía pasar por alto que Veracruz es uno de los estados con mayores índices de inseguridad para el ejercicio periodístico: en el último año han sido asesinados cuatro reporteros. Y con sorna y coraje también se recordó que Duarte aceptó sin remilgos el reconocimiento otorgado por una asociación de periódicos de dudosa reputación, por su participación en la defensa de los periodistas.
84 periodistas asesinados y 20 desaparecidos en 12 años es una cifra que se antoja baja. Sin embargo, en el dato coinciden diversos organismos defensores de los derechos del periodista y/o de la libertad de expresión. De hecho, instituciones con estos objetivo publican periódicamente informes sobre el tema, en los que invierten importantes sumas de dinero, la mayoría proveniente de instituciones similares –o fundaciones- ubicadas en diversos puntos de América Latina y Europa. Los datos son impecables: nombres, cargos, actividades, último medio –casi siempre periódico- en el que prestaron sus servicios, fuente que cubrían etc. Los datos incluyen además detallados informes sobre las ciudades y los móviles de asesinatos y desapariciones. Hasta ahí. Podrá argumentarse que ésa es su función. Desde luego, pero su trabajo se suma a las denuncias entabladas por organizaciones nacionales defensoras del medio cuyos resultados son similares a los de organismos internacionales.
A este escenario cabe añadir que el tema de la inseguridad en el ejercicio periodístico no forma parte de la agenda informativa de los medios de comunicación. Si se trata de un asesinato se dedican un par de notas; excepcionalmente más cuando se trata del medio en el que colaboraba el periodista asesinado. Si hablamos de desaparecidos, el tema se coloca en páginas interiores ya sea de la primera sección o de la destinada a los estados. Si el caso termina en asesinato lo sabemos en su momento con el mismo resultado: poco espacio destinado al tema y a la reflexión. Pero rara vez las desapariciones ameritan seguimiento y menos por medios ajenos a los del ejercicio del periodista en cuestión. Quizá como excepción podemos recordar que al menos durante dos años El Imparcial de Sonora publicó en el extremo superior izquierdo el nombre de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido el 2 de abril de 2005. Sin embargo cabe preguntarse si el periódico –u otros periódicos- han dado seguimiento a la suerte corrida por sus colaboradores.
Y a indolencia se incrementa en los medios electrónicos. ¿Dónde están Gamaliel López y Gerardo Paredes, colaboradores de TV Azteca desaparecidos el 10 de mayo de 2007? ¿Y Adela Alcaraz López, de Canal 12, de Río Verde San Luis Potosí, vista por última vez el 26 de octubre de 2012? No lo sabemos; hay organismos nacionales y extranjeros que se preocupan, pero el tema parece no interesar por mucho tiempo a los medios en que colaboraban muertos y desaparecidos. Organizaciones de profesionales y algunas instituciones de educación superior denuncian periódicamente el tema en inserciones colocadas en medios impresos. Marchan pidiendo justicia y medidas que protejan a los periodistas. Nada en concreto más que una recién creada Fiscalía para dar seguimiento a desapariciones y asesinatos cuyos resultados no se han dado a conocer. Y en los salones de clase, pocos periodistas dialogan con sus alumnos sobre los peligros que implica el ejercicio periodístico en México.
En resumidas cuentas, las estadísticas dan cuenta del número de periodistas asesinados y desaparecidos en México. Organismos no gubernamentales, organizaciones nacionales y extranjeras preocupados por el escenario externan periódicamente su preocupación al respecto. Las agrupaciones nacionales van de la preocupación a la protesta, la impotencia y el coraje por la suerte que han corrido sus colegas. Y nada, más allá del engrosamiento de las estadísticas. “Nada” se dirige tanto a las autoridades que no han tomado serias decisiones para solucionar el problema como a la ciudadanía que toma el asunto como tema de conversación pasajera, pero que tampoco se ha manifestado al respecto. Mientras no se tomen medidas que proporcionen garantías al ejercicio periodístico, el 7 de junio será el día de la conmemoración de los colegas muertos y desaparecidos. Nada que celebrar y mucho por hacer más allá de la estadística, sobre todo por parte de la CNDH, este y gobiernos anteriores que han creado instancias que prometen avanzar en la resolución del problema. Es hora de mostrar resultados en materia de protección al ejercicio periodístico, más allá del informe y el discurso gastado sobre el tema.
Botica 214 – La represión que no cesa / Abusivos / Discreto
- “México debe enfocarse en producir energía en forma sustentable y limpia para no depender de los mercados extranjeros”
- Comisiones se crean y erogan millones de pesos para solaz de burócratas.
- Gerardo de la Torre cumplió 75 años.
Por Jorge Meléndez Preciado
En el ochenta de Vicente Leñero
La represión que no cesa
Festejos van y vienen. Exposiciones se abren y cierran. Comisiones se crean y erogan millones de pesos para solaz de burócratas. Autoridades loan y hasta lloran cual cocodrilos por los “buenos”. Conmemoraciones sirven para hacer recuentos y llamar a retomar fuerzas. Pero la matanza de periodistas y las agresiones continúan, con el agravante que no hay sanciones para nadie. En este sexenio ha desaparecido a Sergio Landa, de Veracruz. Verónica Basurto tuvo que salir de México porque se tardaron en aceptar su caso y protegerla, ya que investigaba ilícitos de funcionarios de Felipe Calderón. Para no hacer detallada la lista, hace 10 años que tenemos 90 asesinados, 20 desaparecidos y 14 exilados en EU, Canadá España y otras naciones, y 15 están asilados en el DF, ya que no pueden seguir en sus estados donde trabajaban (datos de Balbina Flores ). Recientemente, EU dio asilo al fotoperiodista jarocho, Miguel Ángel López, y Martín Serrano, dirigente del diario Tribuna, denunció penalmente a Javier Duarte por acoso. La periodista Luz Orona anunció que los fotógrafos de Chicago Sun Times fueron despedidos, un alerta para México en esta globalización. El panorama, entonces, es horrible, máxime que no hay apoyos gubernamentales, los que deberían existir por ley, para que una profesión tan elogiada en los discursos pero atacada cotidianamente pueda desarrollarse y lograr que exista libertad de expresión y difusión. Frente a ello, vale la pena la incompleta exposición: No nos callarán, donde se presentan algunas de las agresiones sufridas en los últimos tiempos. Los partidos políticos ahora, intentan estar bien con los de arriba, quienes sean, más que defender las libertades de los ciudadanos, los trabajadores, quienes en el día a día van relatando lo que ocurre en cada rincón del país.
Abusivos
La Presidencia de la República aumentó su presencia en los medios electrónicos en un 742 por ciento en el segundo bimestre de este año. Si bien en televisión el crecimiento fue de 163 por ciento, en radio saltó de casi 500 horas a más de 5 mil 915. Lo que muestra la desesperación por hacernos creer que las cosas van bien cuando hay recesión con inflación económica y la crisis internacional ya está aquí. Por eso muchos insisten en que ya empiecen a erogar un presupuesto que tienen paralizado por causas extrañas. Mientras que a Televisa la vuelven a favorecer, ya que la Comisión Federal de Competencia le redujo una multa de 47 millones a 204 pesos con 30 centavos. ¡Aleluya!
Discreto
Gerardo de la Torre cumplió 75 años. Sus amigos habían preparado un homenaje en Bellas Artes el cual rechazó el autor de La línea dura. Ahora unos cuantos le preparan un encuentro con sus alumnos, amigos y compañeros. Asimismo se editará un volumen con textos muy diversos de quien ha sido el escritor que más ha tratado el asunto petrolero, insistido en el beisbol y es un guionista de primera. Bromista permanente, Gerardo tiene, como dijera Parménides García Saldaña, el soul para describir muchas cuestiones.
Coincidentes
“México debe enfocarse en producir energía en forma sustentable y limpia para no depender de los mercados extranjeros” dijo la especialista Miroslava Meléndez, coincidiendo con lo expresado por Jeremy Rifkin, quien se espantó porque México no utiliza la energía solar para sus necesidades. Lo escucharán Peña Nieto y los privatizadores de Pemex.
Tres
Maritza Díaz, madre de Diego, hijo de Enrique Peña Nieto, pide cinco minutos al gobernante para exponerle la situación del niño y exigir la pensión respectiva. Falleció Enrique Lizalde, buen actor, voz única y dirigente de la Sociedad de Autores e Intérpretes (SAI), opositora a la siempre dócil y priista, Anda. El viernes 14, en Manuel M. Ponce 223, Guadalupe Inn, a las 19 horas, se presentará el libro de Guillermo Robles Garnica, La guerrilla olvidada; comentarán José Luis Moreno Borbolla, Enrique Condés, y moderará Arturo Martínez Nateras.
@jamelendez44
Nuevas direcciones para la investigación en comunicación participativa
- De lo normativo a lo práctico.
- El desafío es diferente: entender flaquezas y fortalezas de la participación tanto en el análisis teórico como la práctica para evitar caer en argumentos puramente idealistas.
Por Silvio Waisbord / Nancy Morris
El tema de la comunicación participativa para el cambio social, particularmente en sus interacciones con los medios masivos de comunicación, tiene una larga y rica trayectoria en América Latina. A la luz de recientes experiencias en la región, es oportuno revisar cuestiones relacionadas con dichas interacciones. Las continuas movilizaciones populares sobre temas fundamentales en la región –educación, salud, derechos civiles, medio ambiente– y la explosión de los “medios sociales” son algunos de los fenómenos que sugieren tanto la vigencia como la complejidad de la cuestión de la participación. Debatir las implicaciones teóricas y analíticas de los casos analizados requiere entender la multi-dimensionalidad de la participación. El propósito de este artículo es discutir las premisas analíticas y normativas que subyacen en el estudio de la comunicación participativa a fin de repensar futuras direcciones de trabajo.
No hay duda de que la idea de participación ha sido adoptada en el estudio de la comunicación para el cambio social, así como en programas de cooperación internacional. Esto no implica que haya sido universalmente aplicada, que sea prioridad, o que haya acuerdo sobre precisamente de qué se trata. El centro de la discusión actual es diferente a décadas atrás cuando enfoques difusionistas, que ponían el acento en la diseminación de información y estaban apoyados en marcos epistemológicos individualistas y psico-sociales, dominaban el campo de la comunicación. Hoy en día, el debate está situado en torno a preguntas sobre la aplicación de premisas participativas en innumerables iniciativas de cambio social, sustentos conceptuales, y sus resultados. De hecho, trabajos recientes (de Cooke & Kothari; Hickey & Mohan) han concluido que hay una nueva tiranía según la cual la participación se ha convertido en idea imperiosa que tiene, al menos, apoyo retórico.
Por lo tanto, insistir en la importancia de la participación como concepto insignia y horizonte normativo de la comunicación para el desarrollo social no agrega demasiado al debate global. La participación se ha colocado al centro de las ciencias sociales contemporáneas, desde la comunicación hasta la sociología y la geografía. El desafío es diferente: entender flaquezas y fortalezas de la participación tanto en el análisis teórico como la práctica para evitar caer en argumentos puramente idealistas.
Aquí proponemos una serie de temas y preguntas para mover el estudio de la comunicación participativa en nuevas direcciones, y señalamos los aportes de conceptos y enfoques tomados del estudio de la comunicación y los medios.
La ética universalista de la participación
Una cuestión poco tratada en la literatura es la premisa universalista de la idea de comunicación participativa. Si bien está articulada desde una concepción que prioriza la diversidad y equidad de conocimientos frente a visiones homogéneas del cambio social, es innegable que está sostenida en una perspectiva universalista según la cual la participación debe ser la columna vertebral del cambio social. Si bien se critica las ambiciones universalistas del desarrollismo modernista por ofrecer una perspectiva lineal y única sobre sociedades deseables, el participacionismo asume un valor central, válido a nivel global, tanto como horizonte normativo como estrategia para el cambio. Esta premisa implícitamente se coloca en un debate difícil y sensible sobre las aspiraciones globalistas de ciertos conceptos éticos (como los derechos humanos, la verdad, o la multiculturalidad), al mismo tiempo que reivindica una posición que defiende el particularismo. Subyace una tensión importante entre valores evidentemente contrapuestos que precisa ser discutida.
¿Cómo resolver el dilema de la promoción de la participación en culturas con visiones estrechas de cuándo y quién debe participar ? ¿Quién está autorizado a comunicar y ser protagonistas del diálogo? ¿Qué ocurre cuando se promueve la participación de mujeres y niños en sociedades donde su exclusión se basa en principios locales, es decir, en ideas troncales de la comunicación participativa? ¿Qué hay si la jerarquía se prioriza por sobre el empoderamiento de grupos subalternos? ¿Cómo se conjugan los principios de la participación con el valor de las tradiciones y decisiones locales?
Lamentablemente, estas preguntas están ausentes en el debate sobre la participación a pesar de numerosos ejemplos de confrontaciones entre principios universalistas y particularistas. Estas disyuntivas se presentan, por ejemplo, en la eliminación de la circuncisión genital femenina en África Occidental donde, en varias comunidades, las ideas de empoderamiento y de decisión a través de procesos participativos chocan contra argumentos sostenidos en la soberanía cultural de la preservación de prácticas religiosas basadas en tradición. Asimismo, el trabajo de UNICEF sobre el fortalecimiento de los derechos de los niños inevitablemente entra en conflicto con visiones tradicionales que asumen que su voz y participación estén sujetas a los intereses de los jefes de familia. Iniciativas para promover el empoderamiento femenino en torno al acceso a microcréditos y la autonomía en decisiones de negocios y financieras en India están en conflicto con preceptos culturales y religiosos que asigna a las mujeres un rol subordinado a sus esposos y familias políticas. Esta clase de tensión no se ve solamente fuera de Occidente. Por ejemplo, los organizadores de un proyecto de promoción de la salud en una comunidad aislada religiosa canadiense se encontraron en un dilema de principios porque la cultura del grupo se fundaba en la autoridad jerárquica. De ahí que “una orientación emancipatoria y comunitaria se posiciona en contra de las normas, las expectativas y los deseos de la comunidad”. Estos casos plantean dilemas enraizados en la promoción de la comunicación participativa cuando tal principio contradice creencias y prácticas locales.
No hay alternativa a este dilema: la participación como ideal normativo siempre implica intervenciones que contradicen su principio de la auto-determinación. La participación comunicativa conlleva la expectativa de crear y reforzar normas políticas y culturales que son débiles en comunidades alrededor del mundo. El empoderamiento no es bien recibido universalmente como horizonte del cambio social.
Es equivocado pensar esto desde una perspectiva del consenso ya que el conflicto, especialmente cuando se dirimen cuestiones de poder comunicativo, es inevitable. El problema, a tono con el espíritu de la comunicación participativa, es cuando el cambio es promovido o inducido externamente — cuando la participación y la deliberación aparecen como impuestos desde afuera más que como demandas de procesos locales.
Una manera de lidiar con esta cuestión es identificar las prioridades locales antes de lanzar o apoyar una iniciativa participativa. Esta clase de exploración debe ser en sí una forma de participación, como varios analistas han indicado (entre ellos Chambers y McDivitt). Por otra parte, hay varios grados y clases de participación, que pueden ser interpretados y recibidos de diferentes formas en distintas comunidades. Estas consideraciones deben ser enmarcadas dentro de la persistente falta de una definición única de participación.
El significado de la idea de participación
Aunque el concepto de la comunicación participativa está establecido, y aunque desde hace más de dos décadas alguna medida de reconocimiento del valor de la participación comunitaria ha sido una norma dentro del campo de la comunicación para el cambio social, no existe una definición ampliamente aceptada.
El marco del modelo participativo se remonta al concepto de Paulo Freire de diálogo horizontal, no jerárquico entre maestro y estudiante. Se postula que el diálogo es fundamental para el empoderamiento individual y comunitario que contribuye a prácticas democráticas, y este proceso contribuye a la disminución de la desigualdad social. Los intentos de aplicar estos conceptos generales e idealistas a proyectos específicos de cambio social han cruzado con una gama de definiciones, metas, y estrategias de evaluación.
Las definiciones proveídas por investigadores de la participación para el cambio social varían en sus grados de especificidad, y se ha comentado que es una idea conceptualmente borrosa. La falta de claridad y acuerdo entre los que emplean el término requieren examinarse. Las definiciones de la participación varían en torno a dos ejes: primero, el objetivo de la participación dentro de una filosofía orientadora de la comunicación para el cambio social, y segundo, el grado de participación comunitaria en las distintas etapas de una iniciativa de cambio.
El objetivo de la participación se ve en algunos casos como una herramienta para lograr la meta de algún cambio social deseado. En otros casos, la participación es la meta misma – es un proceso que por involucrar a miembros de la comunidad en diálogo sobre cosas que les afectan es en sí un cambio social. Muchos proyectos evidencian aspectos de ambos propósitos, en diferentes proporciones. Si el objetivo de un proyecto se deriva de las metas típicas del cambio social como son, por ejemplo, el mejoramiento de la salud infantil o del medioambiente, la participación es más bien una estrategia: una categoría de comunicación que se supone conduce al resultado deseado. Por ejemplo, en un libro sobre comunicación para la salud pública que apenas trata el tema de la participación, Haider y Pal sugieren usar “la participación activa” de los grupos comunitarios para extender el alcance de información sobre salud. Al otro extremo, en algunos proyectos la filosofía orientador es la de la participación misma. En tales casos, “el énfasis se pone en los procesos, no en los resultados”, con el objetivo explícito de lograr el empoderamiento y aumentar el control de la comunidad sobre sus asuntos.
El nivel de participación comunitaria necesaria para que un proyecto se considere participativo es otro aspecto del tema sobre el cual no hay acuerdo. Un proceso de cambio social participativo puede incluir la participación en una o todas las fases: de la identificación del problema social a tratar (la salud infantil, la educación, etcétera), el análisis del problema, la planificación de los pasos a seguir en solucionar el problema, el llevar a cabo el programa, y la evaluación y seguimiento del mismo. Dentro de estas fases, la participación puede variar de la presencia simbólica de un miembro de la comunidad en reuniones a un alto grado de gestión y liderazgo comunitarios.
Estas complejidades se extienden a una multiplicidad de actitudes hacia la evaluación. Ya que tiende a haber metas del cambio social específico por encima de la de la participación en sí, se pueden evaluar ambas clases de metas por separado o en conjunto. A veces se denominan los datos sobre los cambios sociales deseados “indicadores de resultados” y los datos sobre los niveles de la participación comunitaria “indicadores de procesos”. En cuanto a la evaluación de los resultados, se ha empleado medidas típicas como número de niños vacunados o visitas a clínicas. En cuanto a indicadores de procesos participatorios, algunos investigadores han dicho que evidencia del éxito se ve en que se hicieron reuniones que asistieron miembros de la comunidad, o que hubo diálogo, o que los procesos comunitarios se democratizaron.
Dada esta variedad de factores, está claro que la frase “comunicación participativa” no indica en sí de qué se trata, y que puede haber brechas grandes de entendimiento si no se reconoce la falta de una definición acordada de lo que es la participación.
La institucionalización de la participación
Un tema central que no ha recibido suficiente atención en el análisis de la comunicación participativa es el contexto institucional. Es imposible entender el proceso de participación por fuera de las estructuras existentes de liderazgo, jerarquía, toma de decisiones, y la canalización de demandas sociales. La participación no existe en un vacío institucional sino que existe dentro de contextos específicos vinculados con la existencia y funcionamiento de una variedad de organizaciones. Es preciso resaltar la importancia de cómo la participación fluye en instituciones o se institucionaliza con prácticas y normas determinadas. Por ejemplo, es ilusorio y equivocado intentar comprender la participación en salud fuera de los sistemas de salud o las instituciones locales vinculadas a estos temas (desde grupos de madres hasta organizaciones religiosas y no gubernamentales que brindan servicios sociales).
Aun si se hiciera un proyecto espontáneo por fuera de los canales establecidos, es factible que eventualmente se articulara con reglas y regímenes institucionales. Este tema es una vieja preocupación de la ciencia política interesada en la institucionalización de participación y la representación en organizaciones determinadas, desde los partidos políticos hasta los parlamentos y los movimientos sociales. Sin embargo, los contextos institucionales de la participación es una cuestión que aun permanece poco estudiada en el campo de la comunicación y el cambio social.
Por una parte, la institucionalización de instancias participativas es la última meta, es decir que los miembros de la comunidad sean protagonistas y dueños de un proceso de cambio social. Estos temas figuran prominentemente en las agendas y objetivos de políticas de desarrollo social tanto de agencias de cooperación como de organismos gubernamentales. Trabajos académicos recientes como el de Haider y Pal reflejan este sentimiento:
“Es importante construir capacidad que involucre múltiples sectores responsables de monitorear y gerenciar la planificación, implementación y evaluación de … iniciativas, sin intervención externa”.
La armazón institucional que existe en cualquier comunidad, más allá de sus fortalezas o debilidades, como así también dinámicas políticas, no pueden ser ignoradas para entender la participación ya que tanto brindan oportunidades como ponen desafíos.
Entender el “capital comunicacional” en una comunidad, parafraseando el concepto de “capital social” tan discutido en la literatura sobre desarrollo internacional en las últimas décadas, es crucial para comprender el proceso de participación: dónde la gente conversa sobre problemas comunes, qué recursos institucionales dispone para plantear demandas y sugerir cursos de acción, qué fuentes de información existen, cuál es la influencia de organizaciones locales en el flujo comunicativo. Asimismo, hay situaciones hostiles y otras conducentes a la participación; las posibilidades como los resultados difieren. A nivel local, pueden existir estructuras partidarias, clientelisticas, comunitarias y caritativas que vinculan diferentes tipos de comunicación participativa. Por otra parte, a nivel internacional, es importante entender cómo se ve la participación desde diferentes instituciones globales que apoyan procesos de cambio social. Si el modelo de la participación comunicativa originariamente surgiera como crítica justificada a la idea de desarrollo y cambio social como inducido desde fuera y controlado por “expertos” técnicos, es preciso entender la interacción entre participación local e iniciativas nacionales y globales. Esta interacción no está únicamente influenciada por el capital comunicacional local, sino también por el enfoque adoptado por organizaciones internacionales, especialmente si éstas últimas están involucradas mediante el aporte de fondos y experiencia técnica.
A pesar del interés y la retórica a favor la participación, persisten obstáculos importantes para apoyar iniciativas locales participativas dentro de las agencias internacionales. Los requisitos burocráticos de predictibilidad impiden que exista un apoyo sostenido e importante. La participación local previsiblemente opera según dinámicas que no siempre encajan con las prioridades de los organismos internacionales. Además, en general por más participativo que sea un proyecto, más tiempo se necesita para llevarlo a cabo, que a menudo no cabe con el ciclo de propuesta/proyecto/evaluación de las grandes agencias internacionales. La preferencia por enfoques convencionales que contradicen principios de la comunicación participativa está anclada no en cuestiones ideológicas o teóricas, sino en requisitos organizacionales contrarios a las dinámicas que requiere cualquier iniciativa participativa. Por definición, estas son impredecibles ya que su resultado no puede anticiparse, y son inseparables de cuestiones políticas. Tales características son contrarias a la mentalidad de “gerenciamiento” en las agencias de cooperación internacional. Las expectativas habituales dentro de cualquier agencia de cooperación son de programar fondos y desembolsos, obtener resultados medibles según estándares comunes, y controlar el desarrollo y objetivos (Waisbord, 2008). Tales requisitos no siempre pueden ser cumplidos en procesos que son efectivamente participativos.
Considerando estas diferencias, no sorprende que existan tensiones en la vinculación entre participación local y las expectativas de los organismos internacionales, ya que operan según lógicas diferentes que no siempre están en sintonía. Lo que está en discusión es el control de cualquier iniciativa de cambio social. Cualquier donante o agencia técnica tiene expectativas puntuales e intereses en un programa que contribuya a cambios determinados como, por ejemplo, índices de vacunación, aumento de escolaridad, o utilización de microcréditos.
Un paso para enfrentar los requisitos institucionales es sugerido por Thomas Jacobson. A diferencia de los métodos cualitativos etnográficos generalmente empleados para evaluar la comunicación participativa, Jacobson propone usar medidas cuantitativas del “diálogo participativo” siguiendo un modelo Habermasiano, para poder proveer indicadores que presentar a las organizaciones de cooperación que requieren tales clases de datos.
La contribución de un enfoque desde el campo de la comunicación
Existen una variedad de enfoques sobre la comunicación participativa, desde aquellos interesados en usos comunitarios de los medios hasta otros focalizados en la vinculación entre medios y redes interpersonales de influencia. En gran medida, los diferentes marcos teóricos respondían a la división entre comunicación masiva e interpersonal y al desarrollo paralelo de tradiciones teóricas e investigativas en el campo del desarrollo y el cambio social. Hoy en día, sin embargo, existe creciente interés en diferentes vínculos entre medios, comunidades y participación, en parte porque los medios digitales superan la separación entre “lo masivo”, “lo comunitario” y “lo personal”. La integración de medios audiovisuales y escritos, y el fin de divisiones entre medios “individuales” y “masivos” sugiere nuevas preguntas para entender el cruce entre comunicación y participación.
Ya que la participación es un concepto extendido en las ciencias sociales, vale la pena aclarar qué agregan los estudios de la comunicación y los medios al debate contemporáneo sobre el tema. Es preciso que el campo de la comunicación reconozca los múltiples abordajes al tema y contribuya a definir la importancia de entender dimensiones comunicacionales en la participación. No hay respuestas fáciles a esta cuestión, en parte debido al pluralismo epistemológico de la comunicación. No hay un solo objeto de conocimiento como resultado de la convergencia de diferentes miradas disciplinarias en el estudio de la comunicación y los medios.
Si el interés está puesto en las redes interpersonales de comunicación, el foco está en entender como esas redes contribuyen a o inhiben la participación. En cambio, desde perspectivas centradas en los medios, el análisis apunta a entender la utilización de varias tecnologías en procesos participativos. En la literatura latinoamericana, es claro que el primer tema ha recibido escasa atención, mientras que el segundo ha sido objeto de gran cantidad de estudios y experiencias.
Históricamente, la radio y el video fueron consideradas como tecnologías con enorme potencial para promover la participación. Tanto las experiencias en radio en la década del cincuenta como en video en los setenta en America Latina estuvieron basadas en la noción que ambas tecnologías ofrecen facilidad de acceso, particularmente comparadas con la televisión, que permite catalizar procesos participativos. Esto generó experiencias a lo largo de la región en utilizar medios con fines participativos y comunitarios. Ya sea en situaciones de dictadura o democracia, los usos participativos de los medios permiten la expresión de una diversidad de intereses que suelen estar ausentes o son distorsionados debido a intereses y sesgos propios en los “grandes medios.” Asimismo, la convicción que determinados medios pueden ofrecer plataformas participativas motivó la movilización en torno a la legislación de medios comunitarios como así también debates públicos y parlamentarios sobre la necesidad de priorizar el amplio acceso a medios controlados por organizaciones cívicas. Tales preocupaciones y esperanzas continúan vigentes, como lo demuestran experiencias recientes alrededor del mundo según las cuales los usos participativos de las “viejas tecnologías” ofrecen importantes alternativas para la expresión y el dialogo comunitario. Frente al comercialismo e insistencia en información de única vía de los grandes medios, los medios comunitarios permiten mayor interactividad y ofrecen posibilidades para la comunicación entendida como proceso iterativo.
Más allá de las oportunidades que continúan ofreciendo los “viejos medios” para canalizar la participación, el análisis reciente se ha focalizado en las tecnologías digitales. La noción de “participación digital” no solamente está al centro de varias agendas de investigación, sino que se convirtió en objetivo para una amplia variedad de organizaciones y movimientos. No es exagerado decir que la idea de “medios participativos” está en todas partes y que ya no es solo objeto de interés de movimientos alternativos. Está presente en la publicidad de empresas de tecnologías y redes sociales como Facebook y YouTube que alaban la participación y se presentan como modelos de nuevas formas de comunicación. También se manifiesta en la organización de acciones colectivas contra el capitalismo, el cambio climático, el desempleo y otras cuestiones; las nuevas tecnologías ofrecen nuevas formas de vehiculizar opiniones y canalizar expresiones. Asimismo, existe como principio rector en una variedad de iniciativas destinadas a capitalizar las oportunidades de las tecnológicas digitales para fortalecer la participación ciudadana. Desde la instalación de kioscos tecnológicos para facilitar acceso a computadores e Internet hasta la puesta en marcha de plataformas para promover el “gobierno electrónico”, una gama de experiencias muestran las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales para estimular la participación y superar barreras “comunicacionales”.
Comparada con la participación bajo las nuevas tecnologías, la gran diferencia de la “participación 2.0” es que las tecnologías están absolutamente incorporadas a la vida cotidiana. A medida que disminuye la brecha digital, los usos participativos de las nuevas tecnologías se vuelven comunes. La disponibilidad de una variedad de vías de acceso a Internet sumada a la popularidad de las redes sociales permitió que la participación comunicacional se convirtieras en fenómeno habitual más que una práctica puntual o esporádica. Oportunidades para el diálogo ya no residen en un lugar separado –en el estudio de radio o centros comunitarios– sino que están al alcance de la mano para quienes tienen acceso Internet. La telefonía móvil y otras plataformas ofrecen puntos de entrada permanentes para emitir opinión, compartir ideas, mantener diálogo. Son canales múltiples que facilitan la interacción entre varios públicos simultáneamente a diferencia del consumo convencional de medios tradicionales. La realidad de públicos permanentemente conectados obliga a repensar cuestiones vitales de la comunicación participativa.
Dos temas van más allá de las clásicas cuestiones en la literatura.
Un tema es la relación –o falta de relación– entre la comunicación participativa y el cambio social. La cuestión de la participación no es únicamente un problema de acceso a tener voz, a poder expresar opiniones y discutir problemas comunes, sino que también debe considerar la vinculación entre comunicación, procesos políticos y toma de decisiones. Entender la participación comunicacional principalmente como una cuestión de diálogo y pluralidad de perspectivas es importante pero no es suficiente si no se entienden las implicaciones para la vida pública y su vinculación con instancias de decisión. Aun cuando existan oportunidades para que diferentes voces sean expresadas, no es claro que sean igualmente escuchadas o tenidas en cuenta en momentos de decisión y asignación de recursos. Solicitar a los ciudadanos opiniones por radio o correo electrónico sobre determinadas cuestiones, proveer “pizarras públicas” para la expresión de demandas, o instituir diálogos en plataformas digitales no garantiza que el cúmulo de opiniones tenga influencia alguna en decisiones. La multiplicación de posibilidades de diálogo es bienvenida en tanto permite reducir desigualdades de expresión, pero, por si sola, no combate o debilita jerarquías que afectan la distribución de recursos, políticas, o responsabilidades. De aquí, que es importante analizar el diálogo participativo en conexión con procesos más amplios políticos y de gobernabilidad a nivel local, nacional o global. La cuestión no es solamente “¿Quién habla?” o “¿Quién puede hablar?” sino “¿Quién escucha?” y “¿Quién responde?” El diálogo es un paso importante, pero no equivale al cambio social si entendemos que éste se vincula a la justicia social y la igualdad de oportunidades. La formación de esferas participativas, ancladas en medios tradicionales o digitales, debe vincularse con su articulación (o falta) con la toma de decisiones.
Otro tema importante es quiénes participan en diálogo comunitario – si son personas con perspectivas similares o diferentes. La cristalización de públicos segmentados según posiciones sociales, demográficas, ideológicas, políticas, y religiosas no necesariamente conduce a diálogos entre visiones diferentes ya que pueden perfectamente conversar sin estar expuestos a ideas diferentes. La presencia de “islas ideológicas” es preocupante en tanto la democracia supone la comunicación en diversidad. No es, por lo tanto, una cuestión solamente de oportunidades para el intercambio de ideas sino además de entender las características de públicos y el tipo de conversación.
Más que conclusiones definitivas sobre la comunicación participativa, surgen nuevos interrogantes debido a las características y oportunidades de las tecnologías digitales, la complejidad cultural y social de la democracia, y la creciente multiculturalidad en medio de la globalización de flujos de personas, culturas, e ideas. Argumentar que es necesario que existan “medios participativos” para promover comunicación horizontal es importante pero es demasiado abstracto. No porque los “grandes medios” se hayan convertido en aliados de la comunicación participativa –aunque es cierto que eso ha sucedido en los casos del uso comunitario de recursos comerciales como Twitter, Facebook, y YouTube– sino debido a la multiplicación de oportunidades para que diferentes públicos dialoguen sobre temas comunes. Insistir en la necesidad de mecanismos que faciliten la comunicación participativa, tales como legislación que favorezca medios comunitarios o la inclusión de diferentes instancias participativas en la política, es fundamental. Es necesario, sin embargo, repensar estas cuestiones en una ecología mediática de la abundancia, revolucionada por la creciente penetración de tecnologías que permitan la comunicación de red.
Aquí el campo de la comunicación puede ofrecer guías sólidas para entender las interacciones entre individuos y grupos y saber cómo facilitarlas, especialmente en cuanto a fomentar diálogo entre grupos que tienen perspectivas distintas. Los estudiosos de la comunicación interpersonal pueden aportar sus conocimientos. En cuanto al uso de la tecnología, los estudiosos de los medios ofrecen el análisis de las nuevas tecnologías como canales de comunicación que están inscritos en sistemas y contextos más amplios.
Los enfoques característicos del estudio de la comunicación –los análisis de los procesos e instituciones involucrados en crear mensajes, de los textos mismos de los mensajes, y del público y su recepción de los mensajes– proveen marcos que pueden enriquecer el entendimiento de la comunicación participativa. Además, es imprescindible tener en cuenta que no se puede estudiar la comunicación fuera de su contexto amplio político-socioecónomico.
Dentro de los límites y las posibilidades ofrecidos por el contexto amplio se sitúa la posición de los creadores de los mensajes. Ver la creación de mensajes como producto del contexto tanto como del grupo social es necesario para confrontar las tensiones y las premisas universalistas de la participación. Pasando de la creación a los mensajes mismos, nos encontramos con artefactos –imágenes o palabras grabadas, vistas o escuchadas– que son por una parte objetivamente perceptible y estudiable. Por otra parte, estudios de comunicación y recepción demuestran que analizar el texto no significa saber cómo lo va a interpretar diferentes individuos y públicos. Hemos aprendido que lo que se intenta decir y lo que se entiende no son necesariamente iguales, aún con mensajes muy sencillos o dentro de comunidades relativamente monolíticas.
Como se señaló anteriormente, cualquier instancia de comunicación participativa tiene que estar entendida dentro de su contexto institucional y político particular. Tal contextualización también implica analizar tradiciones de participación. No hay modelo único ni experiencias iguales. En algunas comunidades hay amplia experiencia de participación en un sinnúmero de cuestiones, en otras no. Por lo tanto, es posible pensar que la comunicación participativa adquiere diferentes significados en distintos contextos y que haya expectativas opuestas sobre la factibilidad y los resultados. Tomar en cuenta estas cuestiones sería un paso hacia una consideración de la comunicación participativa que puede tratarla desde un punto de vista menos normativo y más práctico.
Conclusión
Las reflexiones expuestas están basadas en la convicción de que es preciso colocar la agenda de investigación sobre comunicación participativa mas allá de los parámetros originariamente delineados hace medio siglo. El mundo comunicacional cambió sustancialmente en épocas de abundancia de oportunidades y tecnologías. Décadas después, tenemos una cantidad de experiencias y documentaciones sobre la suerte de diferentes intervenciones y experiencias guiadas por principios participativos.
La participación requiere autonomía, rasgo que a menudo choca con necesidades burocráticas. Por lo tanto, es preciso entender los contextos institucionales externos e internos que afectan experiencias participativas. Esto implica ir más allá de asumir la participación como valor deseable, y profundizar el análisis de factores que promueven o dificultan la participación. Adoptar una perspectiva comparada sobre participación y contextos institucionales es importante para entender las ventajas y desafíos que existen en diferentes comunidades.
A la vez, insistir que la participación es en sí la solución a problemas de desigualdad social es simplista. ¿Podemos decir con confianza que cualquier instancia de cambio social fue únicamente alimentada por procesos participativos? ¿Se puede argumentar que procesos comunicativos participativos inevitablemente desembocan en justicia social mayores derechos? ¿Es factible construir un argumento teórico que resuma lo que sabemos sobre la contribución de la comunicación participativa al cambio social?
Declamar la importancia de la participación no es suficiente sin considerar nuevas preguntas y afinar argumentos sustentados en la riqueza empírica. Principios normativos y teóricos sirven como horizonte y referencia de cuestiones que precisan ser analizadas, pero no agotan la necesidad de revisar supuestos sobre la importancia de la comunicación participativa en el cambio social. Sin tener una mirada crítica, que recoja e integre la riqueza de experiencias y desarrollos teóricos en torno al tema de la participación, es factible que terminemos argumentando lo que ya sabemos. Esto último no solamente es poco interesante sino que va contra los principios del pensamiento crítico que sustenta la tradición de investigación y practica en comunicación participativa.
Anunciar que la participación es importante y precisa estar al centro de la comunicación para el cambio social es repetir lo ya sabido o dirigirse a quienes ya están convencidos sobre sus méritos. Nuestro interés principal es levantar la presencia de las cuestiones mencionadas y contribuir al desarrollo de una sensibilidad sobre las premisas que guían el trabajo. De este modo, se pueden formular nuevas líneas de investigación que respondan a desarrollos teóricos y empíricos recientes e indaguen más profundamente sobre nuevas condiciones y oportunidades comunicativas.
Bibliografía
Brunt, J.H., Lindsey, E., & Hopkinson, J. (1997). Health promotion in the Hutterite community and the ethnocentricity of empowerment. Canadian Journal of Nursing, 29, 17-28.
Carpentier, N. & Scifo, S. (2010). Introduction: Community media’s long march. Telematics and Informatics, 27(2), 115-118.
Chambers, R. (2005). Ideas for development. London: Routledge.
Chilvers, J. (2009). Deliberative and participatory approaches in environmental geography. In: Castree, N., Demeritt, D., Liverman, D. & Rhoads, B. (Eds.). A Companion to Environmental Geography (pp. 400-417). Oxford: Blackwell.
Clark, J. (2009). Public Media 2.0: Dynamic, Engaged Publics. White Paper Center for Social Media, American University School of Communication, Washington, D.C. Accessed March 2, 2012: http://www.centerforsocialmedia.org/sites/default/files/whitepaper.pdf
Cooke, B. & Kothari, U. (Eds.). (2001). Participation: the new tyranny? London: Zed.
Cornwall, A. & Brock, K. (2005). What do buzzwords do for development policy? A critical look at ‘participation’, ‘empowerment’ and ‘poverty reduction’. Third World Quarterly 26, 1043-1060.
Cornwall, A. & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? Social Science and Medicine, 41, 1667-1676.
Dasgupta, P., & Serageldin, I. (Eds.). (2000). Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington, D.C.: World Bank.
Felt, U., & Fochler, M. (2008). The bottom-up meanings of the concept of public participation in science and technology. Science and Public Policy, 35 (7), 489-499.
Freire, P. (1970). The pedagogy of the oppressed. New York: Seabury.
Gazi, A., Starkey, G. & Jedrzejewski, S. (Eds.). (2012). Radio Content in the Digital Age: The Evolution of a Sound Medium. Chicago: University of Chicago.
Goggin, G. & J. Clark (2009). Mobile phones and community development: a contact zone between media and citizenship. Development in Practice, 19 (4), 585-597.
Gumucio Dagrón, A. (2001). Making Waves: Stories of participatory communication for social change. New York: Rockefeller Foundation.
Haider, M. & Pal, R. (2005). Epilogue. In Haider, M. (Ed.), Global public health communication: Challenges, perspectives, strategies (pp. 421-432). Sudbury, MA: Jones & Bartlett.
Hall, S. (1993). Encoding, Decoding. In During, S. (Ed.). The Cultural Studies Reader (pp. 90-103). London: Routledge.
Hancock, L., Sanson-Fischer, R.W., Redman, S., Burton, R., Bustler, J., Girgis, A. & Walsh, R. (1997). Community action for health promotion: A review of methods and outcomes 1990-1995. American Journal of Preventive Medicine, 13, 229-239.
Hickey, S. & Mohan, G. (Eds.). (2006). Participation: from tyranny to transformation?: exploring new approaches to participation in development. London: Zed.
Howley, K. (Ed.). (2010). Understanding community media. London: Sage.
Huesca, R. (2000). Communication for social change among Mexican factory workers on the Mexico-United States border. In K.G. Wilkins (Ed.), Redeveloping communication for social change: Theory, practice, and power (pp. 73-87). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Jacobson, T. (2007, Feb. 5). Participatory communication: The case for quantitative assessment. The Drum Beat 381. http://www.comminit.com/drum_beat381.html.
Leal, P.A. (2007). Participation: the ascendancy of a buzzword in the neo-liberal era Development in Practice, 17, 4-5.
Mari Sáez, V.M. (2010). El enfoque de la comunicación participativa para el desarrollo y su puesta en práctica en los medios comunitarios. Razón y Palabra, 15 (No. 71). Leido 1 de Marzo, 2012: http://www.razonypalabra.org.mx.
McDivitt, J. (1991). The HealthCom project in Jordan: Final case study evaluation project. Center for International, Health, & Development Communication Working Paper 1004. Philadelphia, University of Pennsylvania Annenberg School for Communication.
Midgley, J. (1986). Community participation: History, concepts and controversies. In J. Midgley (Ed.)., Community participation, social development and the state (pp. 13-44). London: Methuen.
Morris, N. (2003). A comparative analysis of the diffusion and participatory models in development communication. Communication Theory, 13(2), 225-248.
Morris, N., Gilpin, D., Lenos, M., & Hobbs, R. (2011). Interpretations of cigarette advertisement warning labels by Philadelphia Puerto Ricans. Journal of Health Communication,16, 908-922.
Noar, S. M. (2007). A 10-year retrospective of research in health mass media campaigns: Where do we go from here? Journal of Health Communication, 11, 21-42.
Rogers, E. (1962). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
Rowley, K.C., Daniel, M., Skinner, K., Skinner, M., White, G.A., & O’Dea, K. (2000). Effectiveness of a community-directed “health lifestyle” program in a remote Australian Aboriginal community. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 24, 136-144.
Sarri, R.C. & Sarri, C.M. (1992). Organizational and community change through participatory action research. Administration in Social Work, 16, 99-122.
Waisbord, S. (2008). The institutional challenges of participatory communication in international
aid, Social Identities, 14(4), 505-522.
Waisbord, S. (2011). The global promotion of media diversity. In M. Price and S. Abbott (Eds.), Evaluating the evaluators: Measures of press freedom and media contributions to development (pp. 321-337). New York: Peter Lang.
Wilkins, K. (2000). Accounting for Power in Development Communication. In K. Wilkins (Ed.), Redeveloping Communication for Social Change: Theory, Practice & Power (pp. 197-210). Boulder, CO: Rowman & Littlefield.
Infiltrado
- Manuel Cossío Ramos, actual director de Fuentes Alternas del Cisen, penetró al movimiento #YoSoy132.
- Ya había mandado tuits que lo desnudaban mucho antes de lo que ahora sabemos.
Por Jorge Meléndez Preciado
Todos los movimientos que pretenden un cambio importante, sin excepción, sufren de infiltrados. Hace años el gran teórico, Víctor Serge- cuyo hijo, el estupendo artista plástico Vlady, vivió en México hasta su muerte- escribió el libro: Lo que todo revolucionario debe saber acerca de la represión (Era). En la obra queda de manifiesto que la provocación y la penetración de agentes externos, especialmente policías, es una constante en las luchas populares.
Hoy sabemos que Manuel Cossío Ramos, el actual director de Fuentes Alternas, del Cisen, dependiente de la Secretaría de Gobernación, penetró al movimiento de los muchachos de la Ibero. Movilización que trajo por la calle de la amargura a Enrique Peña Nieto desde el 11 de mayo de 2012.
El mencionado, no únicamente calumnió a una serie de personajes, sino que desprestigió a Josefina Vázquez Mota, la abanderada panista en aquella elección presidencial, al parecer por órdenes de Pedro Joaquín Coldwell, el dirigente máximo del PRI en 2012.
Cossío insistió que detrás de los jóvenes de la universidad ubicada en Santa Fe estaba Andrés Manuel López Obrador, algo que reprodujeron una buena cantidad de articulistas, lo cual era absolutamente falso. Pero además, grabó y editó declaraciones del líder Saúl Alvidrez, en las cuales se acusaba a Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas y Epigmenio Ibarra de apoyar a los estudiantes y tirarles línea, como se dice en la jerga política, cuando se dan órdenes.
En la revista Contralínea del 26 de mayo, su director, Miguel Badillo, publica el organigrama del Cisen, fundado el 13 de febrero de 1989, en el sexenio de Carlos Salinas. De esa manera vemos a detalle a los 39 altos mandos de esa institución, con salarios que rondan los 200 mil pesos mensuales.
Entre los directivos está Gerardo García Benavente, encargado de Seguridad Interior, uno de cuyos subordinados es Manuel Cossío, con un salario de 172 mil pesos, más 30 por ciento de sobresueldo por los riegos que corre en sus funciones.
Así pues, el trabajo periodístico del semanario ha puesto al descubierto a uno más de quienes han tratado de distorsionar los movimientos sociales, intentar fortalecer a un grupo que tiene, cada vez más, nexos con el salinismo y mostrar un aparato que si bien debería “fortalecer el estado de derecho”, como se dice en uno de sus propósitos, en realidad sirve para que unos cuantos- antes panistas y ahora nuevamente priistas- hagan de las suyas en su beneficio.
Curiosamente, durante 24 años diversos reporteros y medios han tratado de conocer los datos gruesos del Cisen. Nunca se había tenido oportunidad, ni siquiera recurriendo al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI). Hoy debido a una pesquisa sabemos más de esa organización que depende de la secretaría de la Función Pública, la de Hacienda y hoy, otra vez, de Gobernación. No se olvide que durante el panismo se desligó de Bucareli el llamado centros de inteligencia nacional.
Y hete aquí que ese descubrimiento nos muestra a un espía que se decía estudiante y atacaba a los jóvenes que estaban por un cambio en las relaciones políticas.
Por cierto, según el portal HomoZapping, Cossío había mandado tuits que lo desnudaban mucho antes de lo que ahora sabemos.
En uno de ellos dijo: “Cómo es posible que la #Ibero permita el acceso d rijosos del PRD en lo que debió ser un foro plural y de análisis de propuestas. #Fuerza EPN”. En referencia al 11 de mayo.
Y en otro comentó:”Es contundente el compromiso informativo de @lopezdoriga…”
Luego, como ocurre con este tipo de sujetos, borró ambos. Pero en los dos queda muy claro no su ideología, ya que no tiene ninguna, sino los objetivos que perseguía y los patrocinios que recibía.
Es muy claro que si bien es imposible evitar que los agentes policiacos se cuelen en los movimientos, tanto que los partidos de izquierda antes y después de la reforma política de Reyes Heroles no pudieron sacudirse ese mal, resulta importante que haya un cuidado mayor de las organizaciones sociales en sus filas.
Aunque también es promisorio que informativos como Contralínea y HomoZapping nos den una serie de informaciones para desenmascarar a quienes gritan al ladrón siendo ellos los que realizan los hurtos a la sociedad.
@jamelendez44
El eros periodístico de Alfonso Reyes
- El aporte del Regiomontano Universal en la prensa
- «La obra de Reyes tendría que ser “lectura obligatoria” para los jóvenes escritores y periodistas. Los estudiantes de literatura y de comunicación pueden revisar esos artículos breves donde surge la voz transparente de Reyes. Enseña a escribir y ahí se aprende su lección», dice Esquivel.
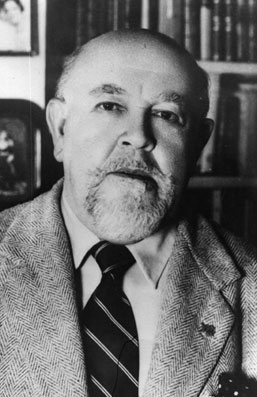
Alfonso Reyes – Foto: Conaculta
Por José Luis Esquivel Hernández
Publicado originalmente en RMC #134
Periodismo es información de actualidad y periodista es aquella persona que investiga la realidad para dar a conocer noticias o interpretarlas y comentarlas en un medio masivo a fin de sobrevivir decorosamente mediante una paga. Siendo así, Alfonso Reyes fue un hombre de la prensa, en su tiempo de apuros económicos, y debido a sus colaboraciones en algunas publicaciones periódicas logró salvar su situación precaria en Madrid. Ergo, Alfonso Reyes es un periodista en sus primeros textos en España, que tienen el sello del oficio con proyección hacia la literatura, ya que ésta fue su vida y su vida fue la literatura, según expresión del crítico Emmanuel Carballo.
El autor de Protagonistas de la Literatura Mexicana no es el único crítico que aporta argumentos para demostrar el eros periodístico del Regiomontano Universal, pues uno de los ensayistas que últimamente ha tratado esa faceta es Arturo Dávila en su obra Alfonso Reyes entre nosotros y, de manera sesgada, también Serge I. Zaïtzeff en Correspondencia entre Alfonso Reyes y Arnaldo Orfila Reynal, 1923-1957, entre otros muchos que citaremos en el presente ensayo.
Sin embargo, para darle el título de Periodista a Alfonso Reyes, muchos estudiosos, e inclusive colegas, lo quieren ver retratado en reportajes de denuncia social o en trabajos que lo hagan ver como la voz de los que no tienen voz, sin reconocer que no solamente el periodismo de compromiso e investigación de fondo valida el carácter de profesional de la noticia, porque hay otros acentos del oficio que lo perfilan como tal, como en los tiempos que le tocó vivir al Regiomontano Universal, hace exactamente un siglo.
Lo que ocurre es que se sigue viendo al periodismo en un nivel mucho menor que el del novelista o escritor de altos vuelos, como se le veía aún en la década de los sesenta –según afirma Tom Wolfe en El Nuevo Periodismo–, pues durante todo el siglo XX los literatos se habían habituado a un escalafón de estructura muy estable y aparentemente eterna. Era algo así como una estructura de clase según el modelo del siglo XVIII, en el cual uno podía competir sólo con gente de su misma categoría. La clase literaria más elevada la constituían los novelistas. El comediógrafo ocasional o el poeta podían pertenecer a ella, pero antes que nadie estaban los novelistas. Se les consideraba como los únicos escritores creativos: los únicos artistas de la literatura. Tenían el acceso exclusivo al alma del hombre, las emociones profundas, los misterios eternos, y así sucesivamente y etcétera…
La clase media –continúa Wolfe– la constituían los “hombres de letras”, los ensayistas literarios, los críticos más autorizados; también podían pertenecer a ella el biógrafo ocasional, el historiador o el científico con aficiones cosmológicas, pero antes que nadie estaban los “hombres de letras”. Su provincia era el análisis, la “intuición”, el ejercicio del intelecto. No se hallaban al mismo nivel que los novelistas, cosa que sabían muy bien, pero eran los prácticos que imperaban en la navegación de la literatura de no-ficción […] La clase inferior la constituían los periodistas, y se hallaban tan bajo de la estructura que apenas si se percibía su existencia. Se les consideraba principalmente como operarios pagados al día que extraían pedazos de información bruta para mejor uso de escritores de mayor “sensibilidad”. En cuanto a los que escribían para las revistas populares y los suplementos dominicales, los llamados escritores independientes, a excepción de unos pocos, ni siquiera formaban parte del escalafón. Eran el lumpenproletariado.
De hecho, un gran amigo y maestro de los miembros del Ateneo de la Juventud en México, el dominicano Pedro Henríquez Ureña, piensa de la misma manera según se desprende de una carta que le envía a Reyes a Madrid el 31 de agosto de 1915, al lamentar:
[El] poco apoyo dado en América a las doscientas gentes que en cada país nuestro han leído más de trescientos libros […] No tenemos la resistencia española para el trabajo y no tenemos (¡estúpidos!) casas editoriales que nos hagan vivir literariamente (y eso que serían negocio para los editores y para la literatura). Sin casas editoriales no se pueden escribir novelas. Y las novelas son el setenta por ciento de la literatura moderna. Sin teatro no hay drama. Y el drama es el veinte por ciento. Apenas en la Argentina empieza a haber drama.
Así es que bajo estas consideraciones todavía hay quien ve como una herejía llamar periodista a Alfonso Reyes, porque él mismo aspiró a más en el escalafón de la literatura. Vamos a demostrar con documentación contundente y datos precisos de la biografía y escritos de Alfonso Reyes su labor a destajo en el periodismo. Por ello no debe regateársele el título de periodista, en el sentido literal del término, y no solamente por haber publicado en Los Sucesos el 25 de marzo de 1905 “Nuevo estribillo” (parodia de intención política al “Viejo estribillo” de Amado Nervo) y su primer poema “Duda” en El Espectador de Monterrey, a los 16 años de edad.
Tampoco se toma en cuenta, para calificar como periodista a Reyes, sus inicios como poeta en Savia Moderna, cuando llega en enero de 1906 a la Ciudad de México y tiene contacto con quienes dirigían esta revista, es decir: Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón, dando cabida de inmediato el soneto “Mercenario”; pero sí es relevante señalar que al desaparecer esta publicación literaria con la partida a Europa de Cravioto, justo en esas mismas fechas hace su aparición en México el dominicano Pedro Henríquez Ureña, circunstancia importantísima en la vida y obra del eximio escritor, quien emergerá, junto con un grupo de jóvenes convocados por el arquitecto Jesús T. Acevedo en su taller, como parte del grupo fundador de la Sociedad de Conferencias (antecedente del Ateneo de la Juventud), para abordar los temas más diversos concernientes a la metafísica, la pedagogía, el arte y la poesía. Y es en 1907 cuando nuestro Alfonso pronuncia tres conferencias, siendo la más importante el discurso con motivo del primer aniversario de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Preparatoria. “Esta página –diría más tarde– fue el punto de partida de mi prosa”. (Su conferencia dedicada a los Poemas rústicos de Manuel José Othón apareció en la editorial Arte y Sabor el 29 de enero de 1910).
Genio y figura
El 3 de noviembre de 1909, sus padres, el General Bernardo Reyes y doña Aurelia Ochoa, acompañados de los hijos Otilia y Alejandro, dejan México rumbo a Europa por la franca enemistad hacia el gobernador de Nuevo León de parte del presidente Porfirio Díaz. Y en ese preciso año en que nace el Ateneo de la Juventud, Reyes, a sus 20 años, sigue emparentado con la poesía como antesala de su vocación literaria. Firma artículos en revistas, hexámetros dedicados a Benito Juárez (“Oda a Juárez”, que provoca una reseña de Max Henríquez Ureña en Monterrey News, julio de 1908) y hasta algunos textos ya notables que incluiría después en El Suicida o en Marginalia. Si acaso sus primeros pasos en este arte tienen algo de referencia periodística por cuanto se engloban genéricamente en el rubro de la prensa cultural. Pero la noticia, como centro del oficio informativo y de opinión, no se vislumbra todavía.
No todo lo que aparece en los diarios y revistas es periodismo porque abunda la literatura, en sentido estricto, como en estas primeras publicaciones de Reyes, incluida La Revista de América (editada en París entre 1912-914), donde empieza a colaborar al llegar a Francia en agosto de 1913 como parte de la legación de México; pero él, más tarde, al trasladarse por necesidad a España en agosto de 1914, supo periodizar unos hechos noticiosos y comentarlos con absoluta honestidad, además de que encontró en la prensa un modus vivendi y de sustento familiar en los días difíciles que pasó en Madrid, y luego siguió cultivando otros medios de difusión masiva con la maestría de su prosa poética, una de las mejores que se han escrito en lengua española.
Su propia nieta Alicia Reyes en Genio y Figura de Alfonso Reyes señala:
Durante el año que permanece en la capital francesa, nuestro Alfonso escribe solamente artículos y páginas que se publican en diversas revistas de Europa y de América y que habrán de incorporarse en obras posteriores. Pedro Henríquez Ureña, a la distancia, sigue siendo su mejor maestro.
El mismo Reyes seguramente no pensó ser periodista porque su vocación literaria lo orientaba a alcanzar el estatus de poeta y escritor, pero no le quedó más remedio que asirse, en algunos momentos de su vida, al periodismo. Me apoyo en Emmanuel Carballo, el crítico mexicano que tanto entrevistó y ha estudiado a Reyes, y habla así de sus años en México de 1939 a 1959:
En búsqueda del público que no consiguieron sus libros, don Alfonso colaboró en diarios y revistas, en cadenas de periódicos y estaciones de radio. Para llegar a lectores y auditorios ínfimos, don Alfonso tuvo que bajar el nivel de los artículos y pasar de la literatura a la no-literatura: de mostrar a enseñar.
Ergo, Alfonso Reyes fue periodista.
Carballo, al interpretar las observaciones generales de Reyes sobre literatura y no-literatura, concluye que para la literatura propiamente dicha el asunto se refiere a la experiencia humana; para la no-literatura a conocimientos especiales. La literatura expresa al hombre en cuanto es hombre a secas: la no literatura en cuanto es teólogo, filósofo, científico, historiador, político. “En el fondo, y fatalmente, don Alfonso era en profundidad de la misma estirpe de (José Joaquín) Fernández de Lizardi”.
Ergo, el Regiomontano Universal fue periodista.
De hecho también existe la evidencia de los tempranos pasos que dio Alfonso Reyes en este terreno, pues algo tuvo que ver indirectamente en la fundación de El Porvenir, de Monterrey, ya que su amistad con el ilustre poeta y escritor colombiano Porfirio Barba Jacob lo llevó a recomendar a éste con su padre, el gobernador de Nuevo León, General Bernardo Reyes, lo que le permitió al sudamericano establecerse en la urbe regiomontana, hacer carrera en el periodismo aquí desde 1908 en El Espectador que dirigía Ramón Treviño y, finalmente, coincidir con un grupo de políticos nuevoleoneses para dar vida el 31 de enero de 1919 al hoy diario decano de la prensa en la ciudad.
Es cierto que Reyes ya llevaba seis años en Europa y que, salvo retornos intermitentes (como en 1924), regresaría de forma definitiva a su país en 1939 cuando volvió a encontrarse afectuosamente con Barba Jacob. El escritor mexicano siempre le brindó su apoyo, según consta en las cartas que intercambiaban desde ese año de 1908.
De acuerdo con Humberto Musacchio, los primeros textos de Reyes aparecen en México en Revista Moderna, Argos, Revista de Revistas, Biblos y, contra lo que pudiera creerse, hasta en El Antirreeleccionista. Y más adelante, el investigador asienta:
Los deberes de la legación acaban por alejar a Reyes del periodismo y el poco tiempo de que dispone prefiere dedicarlo a la preparación de sus libros […] Su producción para los periódicos no se detiene y paralelamente sigue con sus libros.
No cabe duda, asimismo, de que el eximio polígrafo, representante de las letras mexicanas y universales, ensayista, poeta, diplomático, traductor, coleccionista de obras de arte, chef y dramaturgo pisó los dinteles del periodismo como necesidad de sobrevivencia, y fue el periodismo el que le tendió la mano en los momentos más difíciles de su vida para foguearse en el arduo camino de las letras que tenía por delante sin imaginar siquiera su alcance.
Paulette Patout, la mejor biógrafa del Regiomontano Universal y Alicia Reyes, con su gran cercanía familiar, dibujan a nuestro paisano en París añorando a sus amigos del Ateneo de la Juventud y lleno de nostalgia por su tierra, pues poco le consuela encontrarse en la capital francesa a dos de sus grandes camaradas del arte: Diego Rivera y Ángel Zárraga, por lo cual intensifica su relación con los hermanos García Calderón para dar salida a su afición escribiendo ensayos en la Revista de América sobre literatura mexicana.
Pero se viene la guerra en Francia, y en México el cambio de gobierno, lo cual trae una sacudida estremecedora en los planes de Reyes, que Paulette Patout refiere así:
Llegado al poder Venustiano Carranza dio de baja en masa a todo el personal diplomático y consular […] Encima estalló la guerra en Francia […] El regreso a México le estaba prohibido por falta de dinero y por las razones familiares que se adivinan. Comprendió que su único recurso era España […] Allá se le abrirían quizás oportunidades de trabajo en la ensñanza y el periodismo.
Ergo, fue periodista.
Vivir del periodismo
Humberto Mussachio en Alfonso Reyes y el Periodismo también señala que fue en Madrid donde comenzó de veras su larga y provechosísima carrera de periodista, que lo llevaría a decir que “nada hay comparable al orgullo de contar noticias”, aunque agregaba: “y al alivio de recibirlas”.
El bautizo formal como hombre de prensa –añade Mussachio– lo tendría durante los difíciles años que pasó en España, donde conoció la pobreza, si bien en disfrute pleno de su libertad, según reflexionaría años más tarde.
El mismo Reyes nos da pie para considerarlo periodista, porque vivió de lo que publicaba en la prensa de su tiempo:
Mi larga permanencia en la Villa y Corte (de Madrid) puede dividirse en dos etapas: la primera, de fines de 1914 a fines de 1919, en que me sostengo exclusivamente de la pluma, en pobreza y libertad.
Poco después se integraría al servicio diplomático.
Cómo no habrá de considerársele a Reyes periodista en Madrid si al llegar ahí empieza su labor como traductor y trabaja en el Centro de Estudios Históricos, sección Filología, bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal. Además empezó a colaborar en numerosos periódicos y revistas de Europa y América, como El Heraldo de Cuba y Las Novedades de Nueva York, y, por supuesto, en El Sol, de su amigo José Ortega y Gasset, quien le encarga luego escribir en el semanario España las primeras críticas de cine para un medio español en 1915, cuya huella también en El Imparcial es imborrable bajo el seudónimo de Fósforo. En este último publica junto con su colega del Ateneo, Martín Luis Guzmán, quien llegó a la capital española con su familia en 1915 y a fines de ese año se entera de que Reyes emprende la elaboración de su inolvidable Visión de Anáhuac, editado en 1917 por una modesta casa de Costa Rica, llamada El Convivio.
La crítica cinematográfica une a estos dos grandes mexicanos y los hermana en su labor en la prensa española, que Reyes continúa solo tras de que Martín Luis Guzmán abandona Madrid para ir rumbo a Nueva York y México en enero de 1916, después de escribir su librito La querella de México.
Ergo, Alfonso Reyes es periodista en estos años que sobrevive en Madrid, a partir de agosto de 1914, donde vuelve a encontrarse con el pintor Diego Rivera y aprende también de otro grande del periodismo, José Martínez Ruiz Azorín, consagrado igualmente por sus lauros literarios, igual que Ramón del Valle Inclán, Juan Ramón Jiménez y Miguel de Unamuno, quienes serán parte de los retratos o perfiles que constituirán la primera serie de su libro Simpatías y diferencias (Madrid, 1921).
Martín Luis Guzmán, el también autor de El Águila y la serpiente (1928) y La sombra del caudillo (1929), en una carta que le envía a Madrid, hacia 1917 le dice a Alfonso Reyes:
¿Recibe usted el dinero de sus crónicas? En El Heraldo trabajo sólo un rato (parte en la tarde; parte en la noche) escribiendo editoriales y otras cosas. He renunciado, por instinto de conservación, a meterme con toda la página final (tal fue el plan primitivo) y sólo me encargo de lo mío. Quizás esto cambie ahora, porque el suplemento está pidiendo a voces una mano inteligente y ésta puedo ser yo. De suerte que no me entero siquiera de la fecha ni la forma en que se publican sus crónicas, tan amables y tan semejantes a nuestra amistad (sin simbolismo).
Recordará usted que desde los abismos de Texas renuncié a la literatura y a los periódicos. Pues bien, si no fuera por ambas cosas casi me moriría de hambre: al fin y al cabo, es nuestro oficio…
Ergo, fue periodista en expresión de su gran amigo y por eso rescato tan reveladoras palabras reproducidas en El Acto Textual de Fernando Curiel, quien agrega:
Alfonso Reyes, cronista de Madrid, no está por debajo, en nervio y percepción, de Bernal Díaz del Castillo, cronista de Tenochtitlan –el prodigio urbano azteca– sin olvidar, además, que Reyes parece haber acompañado a Cortés y sus capitanes, aquel día de 1519, según se desprende de Visión de Anáhuac (1917).
Asimismo, debe ponderarse la edición, ese mismo año de 1917, no sólo de El Suicida sino particularmente de Cartones de Madrid porque fue el primero del año al ir juntando estas notas publicadas en El Heraldo de Cuba y porque constituye un volumen de las impresiones iniciales del autor con una fuerte carga periodística, pues la atención se concentra en lo más pintoresco y novedoso que atrae a los ojos del viajero: el abigarrado mundo callejero, con sus mendigos, pícaros, chulos, majos, estudiantes, lavanderas, aguadoras, en una serie de breves cuadros impresionistas y poemáticos.
Siento especial inclinación –nos dice Reyes– por los Cartones, porque al escribirlos eran mi única distracción en horas de angustia y por las valiosas amistades que creo deberle. Azorín, ya en trato muy frecuente conmigo, me decía en una de sus preciosas miniaturas epistolares: “…su exquisito libro, esencia de España”. Todas las palabras de Azorín valen oro.
Quizá por eso Fernando Curiel, el autor de El Acto Textual, pone énfasis en el meollo de nuestra tesis, pues insiste en el carácter periodístico de Reyes, habida cuenta de su habilidad para la crónica, no obstante la connotación literaria e histórica de este género también de la prensa.
Al alborear la década de los veinte –añade Curiel–, Manuel Azaña (escritor y político, tres veces jefe de gobierno y en 1936 Presidente de la república española) se lamentaba: “Madrid está por hacer porque lo hemos pensado poco”. Aclaro que para ese entonces, Reyes ya había pensado mucho, y contribuido a hacer –al tenor de la tesis azañista– a Madrid. Data de los primeros asomos a la ciudad –todavía presa del fango– una de las visiones de más dilatada fortuna: “El Madrid posible”.
Reposa, la crónica alfonsina matritense, en libros, artículos sueltos, abundantes páginas autobiográficas y la nutrida correspondencia intercambiada con sus pares: los integrantes de la llamada Generación del Ateneo de la Juventud (José Vasconcelos, Julio Torri, Diego Rivera, Pedro Henríquez Ureña, Martín Luis Guzmán). La camarilla –posterior a la modernidad– que acomete la revuelta cultural de la Revolución Mexicana.
Fernando Curiel asienta, igualmente, que la afición (adicción) de Madrid en Alfonso Reyes se debe, sin disputa, a la prolongada estancia peninsular. Dos lustros: de 1914 a 1924. Entre “la guerra y la revolución”, dirá el propio Reyes, citando a Luis Araquistáin. Entre dos épocas literarias, añado yo: la del 98 y (casi) la del 27.
Trátase, para Reyes, del periodo de su cabal madurez humana y artística. Tiempos de pobreza y espera, de soledades y primeros frutos inequívocos. De transtierro, sí, pero también de amistades cuyos deliquios, y destemplanzas, únicamente sofocarían la distancia o la muerte.
En 1924, durante su visita a México, presidió el homenaje del 5 de julio a José Vasconcelos y pronunció un encendido discurso en que recordó:
haber sido buenos camaradas de guerra […] cuando, lejanos y desterrados, vendíamos, tú, en un pueblo de los Estados Unidos, pantalones al por mayor, hechos a máquina, y yo, en Madrid, artículos de periódico al por menor, hechos también a máquina.
Ergo, él mismo se considera periodista en esos primeros años madrileños y lo ratifica a fines de abril de 1929 –como lo registran Musacchio y Valdés Treviño– al abrir apenas sus maletas en Río de Janeiro como embajador de México en Brasil: “Estoy haciendo notas todos los días: desenvainé mi pluma de periodista otra vez”.
Y es ahí donde deja otra enorme prueba de su afición periodística: la confección de su Correo Literario Monterrey, donde, en el número uno, en junio de 1930, aparece el ensayo sobre las poesías de Porfirio Barba Jacob y éste, agradecido, le escribe, curiosamente, el 9 de febrero de 1931 acaso en alusión al 9 de febrero de 1913, fecha memorable del asesinato del general Bernardo Reyes, a lo que el entonces embajador de México en Brasil le recuerda lo siguiente:
Nunca podré olvidar la sacudida eléctrica que recibí al acercarme a usted el primer día, ni podrá borrarse en mí la señal de nuestra amistad.
Esta singular y valiosa publicación la concibe Reyes al conjuro del recuerdo de Pombo de Ramón Gómez de la Serna e inclusive se remite a una iniciativa similar de Chesterton. Lo cierto es que llegó a ser una verdadera red de comunicación de Reyes con el mundo literario y, a la vez, del mundo literario con Reyes y que se distribuía por varios rumbos del planeta, especialmente en México. Su primera tirada fue de 300 ejemplares que repartió con ayuda de Manuelita Mota, su esposa, y su hijo Alfonso Reyes Mota.
Todavía más: para convencernos del eros periodístico de Alfonso Reyes habría que hacer caso al consejo de José Joaquín Blanco, a pesar de ser uno de los más ácidos críticos que ostenta serias diferencias con el Regiomontano Universal:
La obra de Reyes tendría que ser “lectura obligatoria” para los jóvenes escritores y periodistas. Los estudiantes de literatura y de comunicación pueden revisar esos artículos breves donde surge la voz transparente de Reyes. Enseña a escribir y ahí se aprende su lección. De repente uno se descubre corrigiendo las comas, sintetizando, cortando frases, dando respiración a la prosa, agregando una anécdota de sobremesa, algún comentario agudo que se escuchó en la calle, pensando en el lector: Ahí está Reyes y su magisterio.
Gabriel Zaíd no es menos enfático en el magisterio de don Alfonso:
Después andamos en la calle, libres, sueltos, a la medida de las cosas, sin saber a qué agradecerle ese andar en el día como en nuestro elemento, y nos acordamos de haber leído largamente a Reyes.
Bibliografía
Aguirre, Coral, Las cartas sobre la mesa. La relación Borges-Reyes. Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León y UANL, 2009.
Bioy Casares, Adolfo, Borges. Editorial Destino, 2007.
Carballo, Emmanuel, Alfonso Reyes por sí mismo. Universidad Autónoma de Nuevo León, 2008.
Carballo Emmanuel, Protagonistas de la Literatura Mexicana (sexta edición, Alfaguara, 2005.
Curiel, Fernando, El Acto Textual. Gobierno del Estado de Nuevo León, 1995.
Curiel, Fernando, Diario de Alfonso Reyes (1952-1959). El Colegio de México, 2006.
Dávila, Arturo, Alfonso Reyes entre nosotros. Universidad Autónoma de Nuevo León, 2010.
De la Colina, José, Personerío (del siglo XX mexicano). Universidad Veracruzana, 2005.
Enríquez Perea, Alberto, Alfonso Reyes en los albores del Estado Nuevo Brasileño (1930-1936). El Colegio Nacional, México, 2010.
Enríquez Perea, Alberto, Días de Exilio. Correspondencia entre María Zambrano y Alfonso Reyes (1939-1959). Taurus y El Colegio de México, 2006.
Fel, Claude, La Amistad en el Dolor. Correspondencia entre José Vasconcelos y Alfonso Reyes 1916-1959. El Colegio Nacional, México, 1995.
Alfonso Reyes, Obras Completas, tomo IV. “Despedida a José Vasconcelos”, en Simpatías y diferencias, 5a. serie.
Hiriart, Hugo, El Arte de Perdurar. Almadía, México, 2010.
Musacchio, Humberto, Alfonso Reyes y el Periodismo. Conaculta, México, 2006.
Patout, Paulette, Alfonso Reyes y Francia. El Colegio de México y Gobierno de Nuevo León, 1990.
Perea, Héctor (coordinador), Alfonso Reyes: El sendero entre la vida y la ficción. Gobierno del Estado de Nuevo León, UANL.
Rangel Guerra, Alfonso, Páginas Escogidas 1955-1957. UANL, 1959.
Rangel Guerra, Alfonso, Las Ideas Literarias de Alfonso Reyes. UANL, 1989.
Reyes, Alicia, Genio y Figura de Alfonso Reyes. Producciones al Voleo El Troquel, Monterrey 1989. Reimpresión 1999.
Reyes Ochoa, Alfonso, Cartones de Madrid. Ediciones Hiperión, Madrid, 1988.
Reyes Ochoa, Alfonso, Tertulia de Madrid. Colección Austral, México, primera edición 1949.
Salazar, Humberto, La Crítica Literaria en Monterrey (1880-1980). Universidad Autónoma de Nuevo León, 1995.
Valdés Treviño, Francisco, Alfonso Reyes, diplomático. Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997
Wolfe Tom, El Nuevo periodismo, Anagrama, 1977.
Zaitzeff, Serge I., Recados entre Alfonso Reyes y Antonio Castro Leal. El Colegio Nacional, México, 1987.
Zaitzeff, Serge I., Correspondencia 1923-1957: Alfonso Reyes-Arnaldo Orfila. Siglo XXI Editores, México, 2009
Profesor en la Facultad de Comunicación de la UANL. Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.
Lawrence Durrell
Juego de ojos
Por Miguel Ángel Sánchez de Armas
El pasado febrero, sin fastos ni cohetones, se cumplió el 101 aniversario del natalicio de Lawrence Durrell, el escritor británico cuya famosa obra, el Cuarteto de Alejandría, le concedió un lugar privilegiado y merecido en la literatura universal. A Durrell siempre se le ha referido como un escritor de la Gran Bretaña, aunque nació en la India, hijo de padres ingleses y sólo recientemente supe que nunca tuvo la ciudadanía británica y, un dato no confirmado, que él siempre se resistió a ser considerado como tal.
Las novelas Justine (1957), Balthazar (1958), Mountolive (1958) y Clea (1960) que forman la tetralogía de Durrell son un despliegue de fuegos artificiales en cuanto a recursos lingüísticos, en el manejo de los personajes y las atmósferas, así como una obra de excelente y propositiva factura formal. “Como la literatura no nos ofrece Unidades, me he vuelto hacia la ciencia, para realizar una novela como un navío de cuatro puentes cuya forma se basa en el principio de la relatividad”, señala Durrell para explicar su aspiración de representar el espacio-tiempo en esta obra; confieso que después de leer en dos ocasiones el Cuarteto nada se agregó a mi conocimiento de la teoría de la relatividad que es muy escaso, por no decir nulo; en cambio, mi entusiasmo por la literatura de Durrell creció exponencialmente.
Las cuatro novelas narran, desde la perspectiva de otros tantos personajes, prácticamente el mismo periodo y los mismos acontecimientos. Sólo en Clea hay un desarrollo de la trama que abarca un periodo más largo que las otras novelas. La pluma creativa de Durrell hace, sin embargo, que cada novela resulte diferente, como si fuese una historia distinta la que se cuenta; la voz narrativa de los personajes, cargada de una espectacular riqueza interior se funde imperceptiblemente con los recursos literarios formales y dan al lector la impresión de acercarse, en cada volumen, a una historia nueva con los mismos personajes.
En diversos análisis de esta cuarteta de novelas, se ha señalado la viveza que logra Durrell en la descripción de la ciudad de Alejandría –lugar donde se desarrolla la trama- hasta convertirla en una protagonista más; sitio escurridizo y misterioso que no se deja atrapar. La relación entre el narrador-escritor de la primera novela, Darley, con Justine, la protagonista, parece ser una analogía de la mirada occidental de aquél frente a los enigmas de la cultura árabe: “lo que me hechizaba era la ilusión de que tal vez podría llegar a saber cómo era de verdad”, dice el narrador de su amante; y al igual que Justine, parece que la ciudad se resiste a ser descifrada por los ojos extranjeros de Darley, visto que muchas de sus percepciones quedan exhibidas como simples, incompletas o ajenas si se confrontan con la capacidad natural de Clea o Balthazar para escudriñar su esencia misteriosa. Esta naturaleza huidiza proviene en parte de su complejidad, semejante a la de Justine, descrita por Darley como “una hija auténtica de Alejandría, es decir, ni griega, ni siria, ni egipcia, sino un híbrido, una ensambladura”.
Sin duda alguna, las relecturas de este libro maravilloso son siempre aleccionadoras y sorprendentes. Cuánta razón les asiste a los críticos cuando aseguran que Durrell ofreció a sus lectores cinco libros: cada una de las novelas, que pueden no depender una de otra, y las cuatro que, en conjunto, son una obra aparte. La primera lectura me impactó con el trabajo formal del género, la meticulosidad con que se desarrollan las cuatro historias y los abundantes recursos que puso de manifiesto Durrell para hacer cuatro libros diferentes a partir del mismo argumento. En la novela autobiográfica El libro negro, publicada en 1938, el escritor describe nítidamente el secreto de su oficio: “un ataque, con los puños desnudos, a la literatura”.
En una segunda lectura, después de haber dejado reposar los libros unos diez años, mi interés se centró en los personajes y cómo en cada libro se agregaban pinceladas que no modificaban el retrato original sino sólo lo hacían más complejo. Personajes como Melissa, la prostituta griega enamorada de Darley y quien mejor describe la relación amorosa del escritor con Justine; Clea, enigmática y sabia; Balthazar, más enterado que un narrador omnipresente; Nessim, poderoso y débil al mismo tiempo. Incluso personajes secundarios como el barbero Mnemjian, el sirviente Hamid, Pombal, Leila, Scobie, Naruz y Capodistria tienen un encanto irresistible.
Balthazar es quizá mi novela preferida de las cuatro, por la enorme riqueza del lenguaje con que Durrel dotó a su personaje, lo cual es, con todo, una afirmación osada, pero siempre me pareció que Balthazar, el personaje que da nombre a la segunda novela, más que médico, pues tal en su oficio en la historia, es más semejante a los druidas galos, poseedor de una sabiduría casi mágica que le permite ser condescendiente con los actos más siniestros o más sublimes de los humanos y dueño también de una serenidad que trasciende las emociones que insuflan vida a los personajes con los que convive y que, sin embargo, forman parte irremplazable de su propia vida; emociones que él explica puntualmente: “la etiología del amor y la locura son idénticas, sólo es cuestión de grado”, porque, al final, parece flotar siempre sobre los personajes la ambición febril por explicar intelectual o emotivamente el amor.
Herr Professor Dr. Kissinger
Leo con morboso interés que el Premio Nobel (¡válgame Dios!) Henry Kissinger, herr proffesor, tuvo una gala de honor en, cito en inglés: “New York’s most glamorous dining room in Manhattan’s St. Regis Hotel” (Daily Beast, 4 de junio), con motivo de sus 90 años. La crème de la crème estuvo representada: los Clinton, los MaCain, los D’Estaing, los De la Renta, los Rockefeller, los Baker, los Petraeus, los Powell, los Rumsfeld y, but of course, una salpimimentada de clases dominantes del Tercer Mundo, no demasiada, nomás lo suficiente para dar al affaire un sabor continental.
No crea el lector que soy un resentido social ni que escribo desde el rencor de quienes no fueron convocados al sarao, no. Nomás seré políticamente incorrecto con una estampa que nadie mencionó al rendir homenaje al nonagenario autor de la sangrienta teoría del dominó: su participación en el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende. En el 2008 el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de Georgetown (NSA), publicó las transcripciones de telefonemas entre Nixon, presidente; Kissinger, asesor de seguridad nacional; Rogers, secretario de Estado y Helms, director de la CIA, que confirman que en 1973 el gobierno de Estados Unidos organizó y estuvo tras el golpe militar de Pinochet, tal como organizó y estuvo tras los asesinatos de Madero y Pino Suárez en 1913. Nixon murió hace 19 años, Rogers hace 12 y Helms en 2010. Pero don Henry sigue vivito y coleando a los 90. ¿Pisará la cárcel por acciones que hubiesen tenido cabida en el tribunal de Núremberg? Apueste usted a que no.
Poco después de la asunción de Allende en 1973, este feroz retoño de Metternich gritaba a Helms: “¡No permitiremos que Chile se vaya por el drenaje!”
Dice el NSA: “Después de que Nixon habló personalmente con Rogers, Kissinger grabó una conversación en la que el Secretario de Estado estuvo de acuerdo en que, ‘como tú dices, deberíamos decidir a sangre fría qué hacer y después llevarlo a cabo’; mas aconsejó proceder ‘con prudencia para que no nos salga el tiro por la culata’. El secretario Rogers consideró que ‘después de lo que hemos dicho acerca de las elecciones, si la primera vez que un comunista gana los E.U. intentan impedir el proceso constitucional, nos vamos a ver muy mal’”.
Las transcripciones revelan que apenas nueve semanas antes del golpe de Pinochet y la CIA, el 4 de julio de 1973, Nixon llamó a Kissinger y le dijo: “Creo que el tipo chileno ése podría estar en problemas”. “Sí”, respondió Kissinger. “Definitivamente está en dificultades”. Nixon, dice el NSA, procedió a culpar al director de la CIA y al antiguo embajador en Chile, Edward Korry, por no haber impedido la asunción de Allende tres años antes. “La regaron”, dijo el Presidente.
Demos dar gracias a la diosa Walpurga o a nuestra deidad teutona favorita, de que herr professor Kissinger, a imagen y semejanza de los represores de izquierda y derecha con los que seguramente no estaría dispuesto a convivir, haya grabado secretamente sus conversaciones telefónicas como la que tuvo el 16 de septiembre de 1973 con su jefe Nixon. Es posible que tenga efectos eméticos en algunos lectores, por lo que se recomienda precaución:
(Saludos respetuosos. Nixon pregunta si hay novedades.)
K. No. Nada de importancia. El asunto chileno se está consolidando. Claro que los periódicos están desgarrándose porque un gobierno pro-comunista fue derrocado.
N. Vaya, vaya. Qué cosas.
K. Digo, en vez de celebrar. En la administración de Eisenhower seríamos héroes.
N. Bueno, no lo hicimos –como sabes- no aparecimos en esto.
K. No lo hicimos. Quiero decir los ayudamos ______ generamos condiciones tan amplias como fue posible (¿?).
N. Así es. Y así es como se va a jugar. Pero escúchame, en lo que toca a la gente, déjame decir que no se van a tragar ninguna mierda de los liberales en esta.
K. De ninguna manera.
N. Saben que es un gobierno pro-comunista y eso es lo que es.
K. Exactamente. Y pro-Castro.
N. Bueno, lo principal fue… Olvidémonos de lo pro-comunista. Fue un gobierno totalmente anti estadounidense.
K. Ferozmente.
N. Y los fondos de que dispusiste. Vi el memorándum que giraste acerca de la plática confidencial _________ para una política de reembolsos para expropiaciones y cooperación con los Estados Unidos y por romper relaciones con Castro. Bien; diablos, ese es un gran aliciente si lo piensan. No, de ninguna manera te fijes en las columnas y en los desgarres sobre eso.
K. Oh. No me molesta. Sólo se lo informo a usted.
N. Sí. Me lo informas porque es típico de la mierda a la que nos enfrentamos.
K. Y la increíblemente sucia hipocresía…
N. Eso lo sabemos.
K. De esa gente. Cuando se trata de Sudáfrica, si no los derrocamos arman un escándalo.
N. Sí. Tienes razón.
Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.
5/6/13
Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com
¡Qué cosas suceden con el apagón!
- Las cero horas del martes 28 de mayo marcaron el inicio del apagón analógico en Tijuana.
Por Claudia Benassini
Las cero horas del martes 28 de mayo marcaron el inicio del apagón analógico en Tijuana. Desde meses atrás, la prensa se ocupaba esporádicamente del tema. El trayecto para la instalación de los decodificadores; el costo de la migración; los preparativos de los sistemas de televisión de paga para digitalizar sus señales y las posiciones sobre el proceso por parte de los consejeros de la Comisión Federal sobre Telecomunicaciones (Cofete). De hecho, a principios de marzo la prensa dio cuenta del cambio de fecha del apagón, prevista para el 16 de abril, a falta de evidencias de que el 90% de los hogares tijuanenses contaran con decodificadores para recibir la señal digital.
Unas semanas más tarde, nos enteramos de que un grupo de televidentes había iniciado un proceso de amparo contra el apagón: dos semanas antes de la suspensión de la señal analógica el despacho Krasovsky y Asociados informaba que un aproximado de 130 mil televidentes no contaban con el decodificador para recibir la señal digital. Cabe añadir que toda esta información se publicaba en las secciones financieras de los periódicos que cuentan con un número limitado de lectores dados los temas que incluye. Asimismo, radio y televisión conferían pequeños espacios dedicados al tema en secciones similares a las de la prensa. En suma, entre principios de enero y el 28 de mayo la información sobre el apagón analógico fue muy limitada.
Unas horas después de iniciado comenzaron también las quejas, la mayoría apoyadas en los imprevistos no contemplados para acordar la fecha del inicio. La más sonada provino de diversos actores que recordaron que Baja California está ahora en campañas electorales y que un número importante de televidentes podría quedarse sin acceder a los spots de los diferentes partidos. Como si los spots fueran el elemento determinante en la decisión del voto, Gerardo Ruiz Esparza –secretario de Comunicaciones y Transportes- transmitió a la Cofetel la petición de postergar el apagón analógico hasta que concluyeran las elecciones en Baja California. Los consejeros del Instituto Federal Electoral se asomaron tímidamente a los medios para esgrimir argumentos similares al ya descrito. Y el presidente Peña Nieto ordenó la instalación de una mesa para atender las quejas, sin que hasta ahora conozcamos sus resultados.
Pero también se alzaron los detractores de los poderes fácticos. Detrás de esta solicitud estaba la mano de Televisa. En tanto que la medida era contraria a sus intereses, tras el argumento de las elecciones estaba la mano del consorcio, al que –al menos en este momento- no convenía la entrada de la televisión digital. En este sentido, el viernes 31 de mayo, una nota publicada en La Crónica de hoy daba cuenta de las declaraciones de Javier Tejado Dondé, director de información de Televisa. De acuerdo con sus declaraciones, la Cofetel –particularmente el consejero presidente Mony de Swann- era el único causante de que el apagón no se hubiera llevado a cabo. Televisa, añade Tejado, está lista desde hace tres años para el apagón analógico.
El mismo 31 por la tarde el pleno de la Cofetel acordó posponer el apagón analógico en Tijuana hasta después de los comicios del 7 de julio. Los críticos de siempre no aplaudieron la decisión en el contexto electoral: más bien se confirmó el triunfo de Televisa que, retrasando la llegada de la televisión digital, ganaba tiempo además de que los televidentes tijuanenses continuarían accediendo a su oferta programática. Desde luego, llamó la atención el acuerdo del pleno de la Cofetel, toda vez que desde que se iniciaron las protestas Mony de Swann había mantenido una posición: “El apagón va, sí o sí”. Cabe añadir que durante el fin de semana, a través de su cuenta de Twitter el titular de la Cofetel sostuvo largas conversaciones con sus seguidores. A través de esta red social mantuvo su posición favorable al apagón y reconoció que los argumentos del IFE serían los únicos obstáculos aparentes.
En este contexto, el lunes 7 de julio Reforma publicó una nota firmada por Carla Martínez, que presenta las opiniones de Aleida Calleja, presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM y experto en el tema. Ambos tienen dos argumentos en común. Primero, las televisoras –sobre todo Televisa- se oponen al apagón analógico porque la transición a la señal digital supondrá más competencia: recordemos que la recién aprobada Ley Federal de Telecomunicaciones autoriza la licitación a particulares de dos cadenas nacionales de televisión digital. Segundo, tendrán que devolver las frecuencias designadas para transmisiones analógicas y les permitirá retener menos espectro. “La retención del espectro se convierte en algo estratégico por que lo tienen los actuales operadores y en la medida en que no lo tengan los otros, se limita la posibilidad de que haya mayor competencia”, sostiene Sosa Plata. El mismo lunes la columna Telecomunicando de Irene Levy –presidenta de Observatel- publicada en El Universal abona en el mismo sentido. Además de que a la competencia de las nuevas cadenas de televisión digital añade el importante flujo de televisión a través de Internet, que día con día amplía sus redes y sus ofertas programáticas.
En resumidas cuentas, dos son los principales argumentos sobre el atraso del apagón analógico. El primero se relaciona con la importancia de la televisión en las campañas electorales que en este momento se llevan a cabo en Baja California. El segundo –con más seguidores- se apoya en las estrategias dilatorias de las televisoras para retrasar la medida buscando su beneficio. Una mirada reflexiva a todos los argumentos muestra que, a pesar de no estar relacionadas, ambas posiciones sostienen argumentos razonables. Mucho más razonables que las declaraciones de Tejado Dondé ya comentadas. Sin embargo, hay un tercer aspecto en el que se han detenido muy poco los analistas: la posición del televidente. El miércoles 29 de mayo, a través de su corresponsal en Tijuana, El Universal ofreció a sus lectores algunos testimonios de quienes se quedaron sin señal a partir de las primeras horas del 28 de mayo. Algunos corrieron a comprar decodificadores en tianguis sobre ruedas y tiendas de aparatos electrónicos. Otros, los de menos recursos, lamentaron la medida: únicamente tenían acceso al canal 3 de México cuando sus programas favoritos se transmiten por canales locales.
En este contexto, se mantienen los amparos contra el apagón analógico cuya meta es revertir la propuesta. Pero esta decisión tiene más que ver con los derechos del televidente a acceder a la programación de su preferencia, o a contar con un decodificador cuando no se tienen los recursos para adquirirlo. Dicho de otra manera, las medidas para aplazar el apagón analógico tendrían un sustento electoral, además del beneficio que representa para las televisoras. ¿Y el televidente? Pocos analistas se ocupan de él –entre ellos Sosa Plata- y menos aún lo incorporan como un importante eslabón en la cadena de producción-transmisión de televisión. Cierto que, como argumenta Levy, la llegada de la televisión digital multiplicará la oferta programática por este medio y/o por Internet. ¿Serán de su interés los nuevos contenidos o continuarán los viejos hábitos de la programación de siempre ahora transmitida a través de señales digitales? En otras palabras, en las largas discusiones sobre el aplazamiento del apagón analógico se presentan argumentos que favorecen la situación actual de las televisoras, sobre todo Televisa. Al menos una parte de estos análisis corre por cuenta de quienes –por distintas razones- tienen una mínima o nula exposición al medio. Quizá por ello no reflexionan sobre lo que significa quedarse sin señal para una persona que encuentra en la televisión una fuente de entretenimiento en casa o en algunas actividades laborales.
Sin duda alguna es inevitable que México entre a la televisión digital con todas sus implicaciones. Desde las tecnológicas como no contar con los dispositivos para acceder a sus señales hasta el incremento de la oferta programática vía las televisoras actuales, el incremento de la competencia y el crecimiento de la televisión por Internet. Seguramente habrá mejoría en la calidad de los contenidos, en la variedad de esta oferta e incluso veremos nuevos géneros televisivos. Pero no será fácil para el televidente adaptarse a los cambios de un momento a otro. Argumentos que no están presentes en los análisis sobre la migración digital y que cobran dimensión cuando los contextualizamos en los televidentes promedio. Después de todo, sigue siendo válido el argumento del sociólogo británico Roger Silversone: los medios no son aceptados de manera inmediata y espontánea; es necesario domesticarlos. Y siempre son los medios los que se adaptan a las audiencias, no al revés.