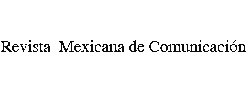La crónica que a Monsiváis le consta
En sus propias palabras
Él es un cronista de nuestro tiempo que lo mismo le da publicar en una revista marginal de Tijuana o del Distrito Federal que en la revista Nexos. Su capacidad de observación y reproducción crítica de la realidad van más allá de su don de ubicuidad. Por tanto su obra es prolífica. Particularmente en el género de la crónica él ya ha marcado un estilo: es irreverente, su sarcasmo contra políticos lo nutre de la sarta de declaraciones que hacen éstos; sus crónicas de los movimientos sociales en México rozan el perfil del documento histórico-narrativo y son un recuento de reclamos de la sociedad civil contra el autoritarismo. Él es un cronista de los fenómenos de la cultura popular y del atosigador avasallamiento de las industrias culturales.
Un viernes de junio de 1992 un amplio grupo de jóvenes periodistas llega desde antes de las ocho de la mañana a un aula del periódico El Financiero para ganar el mejor lugar y escuchar a Carlos Monsiváis. Algunos comentan si de veras llegará, sabedores de la fobia del expositor a las poses y formas académicas. A los asistentes a su exposición no les importa esperar.
Por fin llega y los jóvenes periodistas lo abordan con preguntas apenas se sienta al escritorio. Con semblante de desvelo confiesa haberse acostado a las cuatro de la mañana por leer los clásicos para enfrentarse a quienes no los leen y todavía buscan la fórmula mágica para escribir crónicas. Sugiere mejor dar un repaso a la historia de este género que cuenta lo que es hoy América Latina. Y todos escuchan un verbo que fluye rico en semblanzas, delicioso en su riqueza literaria y en su prosa coloquial, nutrido de remembranzas y sus característicos chispazos de humor que desborda carcajadas y comentarios.
En realidad, escuchar a Carlos Monsiváis es como leerlo: en su voz se transparenta su estilo cuando hace una crónica de la crónica, tal y como a él le consta:
Pasos iniciales
La crónica tiene sus orígenes en el siglo XVI con Bernal Díaz. Luego vive un apagamiento en los siglos XVII y XVIII, cuando la retórica y la falta de vínculos expresivos la llevan casi a la extinción. Pero resurge en las primeras décadas del siglo XIX, fundamentalmente con el trabajo del reportero, del articulista, del teorizante, del ensayista, del cronista. José Joaquín Fernández de Lizardi usa la crónica básicamente como lo seguirán haciendo en las décadas siguientes: como un método de verificación de los procesos sociales, como un relato periodístico que da cuenta de una sociedad que surge, que la anima al ir describiendo tipos, situaciones, caracteres, formas verbales y usos lingüísticos.
Con los liberales, en el periodo 1850-1880, la crónica alcanza un gran nivel documental: la idea es ser testigos de la historia, contar lo que se vive, porque en ese marco se está creando una nación. En la República Restaurada ya surge otro tipo de crónica mucho menos vinculada con la Historia (con mayúscula), el ejemplo a la mano sería Memorias de mis tiempos, de Guillermo Prieto, que es la evocación de un pasado personal que se mezcla con el pasado de la nación que emerge. Altamirano, Guillermo Prieto y Francisco Zarco intentarán ver a la Sociedad con mayúscula. Altamirano es el primero que lo hace en la revista El Renacimiento. Lo que le sorprende es la escasez temática de personajes; con frecuencia se queja de que un cronista tiene que describir cada semana a una sociedad inmóvil, muy confinada, con límites expresivos y de desarrollo muy visibles; los jóvenes petimetres, las tandas y el teatro son sus temas centrales; la vida de la ciudad es el hervidero del país y aun así el cronista tiene un campo de acción muy limitado.
Luego surgen diversos cronistas como Ángel del Campo, Micrós, un personaje muy acerbo, que mira con desconfianza, con vehemencia irónica, a la sociedad; y otro sería el modelo de lo que después se desarrollará profusamente: Facundo José Tomás de Cuellar, en su serie de La linterna mágica. Es el primero en entrar a la crónica de costumbres con un sello de nuevo periodismo. “Baile de Cochino”, por ejemplo, es la historia de un baile que se va convirtiendo en el tema de la sociedad de la capital pequeña, de cómo se prepara y se disponen a ir diversos representantes de los segmentos sociales; cómo se va creando esta tensión en torno al baile, cuáles son las ilusiones que se hacen en torno a los romances, las búsquedas de negocios; es una crónica perfecta, en momentos alucinada, porque todo confluye en ese gran momento del baile que es, por un lado, el esplendor de un grupo social; por otro, el cumplimiento de las esperanzas y la exaltación de las frustraciones. Facundo arma este panorama social con una enorme astucia literaria.
Hay que mencionar que esto se publicaba por capítulos en las revistas y que los principales lectores eran los que se sentían de algún modo los protagonistas; así no había una diferencia tan marcada entre lector y protagonista de la historia; era una sociedad única, sin fisuras, monótona, negada a cualquier pluralismo. Por ello la crónica era, al mismo tiempo, el espejo donde se contemplaban: la vivificación, la contradicción y la posibilidad de un punto de vista irónico respecto de la vida social. Con La linterna mágica, la crónica del siglo XIX llega a su punto más alto en cuanto a visión periodística. Ciertamente no tiene la fuerza ni la profundidad de los escritos de Prieto, pero tampoco es ya él un protagonista de la historia: es un testigo, un recopilador, un notario de la sociedad.
Rumbo al siglo XX
En el Porfiriato, la crónica adopta el tono de la autocomplacencia en términos generales. Se describen las veladas inolvidables en la zona de la exclusividad capitalina. Prácticamente no hay crónica fuera de la Ciudad de México porque la sociedad de Veracruz, o de Guadalajara, o de Puebla, o de Monterrey se sienten muy a disgusto consigo mismas y no atienden a su desarrollo porque la noción de provincia es entonces muy exterminadora, muy tajante.
La Revolución posibilita la creación de una gran crónica. De hecho, mucho de lo que se conoce como Novela de la Revolución es virtualmente crónica. Los cuentos de Rafael F. Muñoz y las novelas de Nelly Campobello, por ejemplo, lo son. Desde luego, para mi gusto, el mejor libro de crónica del siglo XX es El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán, que conjuga todos los elementos: tiene la intensidad y la densidad histórica del reportaje, tiene la recreación literaria; entre los acontecimientos narrados y la publicación pasan 13 años, en los cuales Guzmán trabaja, pule, revisa y corrige incesantemente los textos. Se trata de un autor que tiene todo el tiempo a su disposición: no está limitado o mutilado por la prisa y además entiende que la conjunción de historia y literatura puede ser en sí misma un género extraordinario. Guzmán tiene también la ventaja de haber vivido en un momento de plenitud vital extraordinaria, donde abundan los personajes límite que sólo una revolución puede producir: como Rodolfo Fierro, que es capaz de asesinar personalmente a 300 prisioneros con tal de jugar a la escaramuza con la vida humana; o de hombres como Pancho Villa, Eufemio Zapata, Emiliano Zapata, Eulalio Gutiérrez y Antonio Díaz Soto y Gama. No hay en el libro un solo capítulo que no sea en sí mismo una extraordinaria crónica. Pienso que El águila y la serpiente marca el gran sentido de lo que es en rigor la crónica histórica.
En el otro gran libro de Guzmán, La sombra del caudillo, también hay elementos de crónica vistos como novela, pero sin duda son descripciones de acontecimientos reales. Y es que Guzmán compacta situaciones, unifica varios personajes en un solo, reúne dos distintos momentos históricos, pero al margen de eso hay una fuerte carga cronicadora.
La Novela de la Revolución es a tal punto importante que durante una etapa la crónica sólo se concibe en esa medida histórica y lo que se le contrapone es, por un lado, una crónica social del desarrollo de la burguesía nueva que ya mezcla el porfirismo con la revolución, en la cual Salvador Novo sería el ejemplo más extraordinario; y una crónica nostálgica, de evocación del México perdido, cuya constancia a lo largo del siglo hace pensar que existió una fortaleza llamada México y hubiese todavía la posibilidad de cronicar su desaparición. Hoy deben salir tres o cuatro crónicas en los periódicos hablando del México que se fue, como salieron hace 50 o 100 años. La idea de la evocación es en sí misma una trampa porque lo que está marcando incluso a despecho de la intención del cronista, es la inmediatez y la inevitabilidad del progreso.
Grandes autores
En el siglo XX yo distinguiría a varios cronistas centrales: Federico Gamboa, en su diario, hace una gran crónica de costumbres; es un hombre astuto, moralmente lamentable, un conservador que puede llegar fácilmente a niveles de abyección; el segundo gran ejemplo es Martín Luis Guzmán, con un reconocimiento a esa crónica portentosa que es México insurgente, de John Reed; el tercero es José Vasconcelos, autor de Ulises criollo, La tormenta, El desastre y El proconsulado, que son grandes crónicas históricas; el cuarto es Salvador Novo: todo lo que se ha recopilado como La vida en México son columnas periodísticas que él hacía; La nueva grandeza mexicana es el intento desmesurado de cantar las loas de la ciudad que se expande, de la ciudad que fusiona etapas históricas y mezcla clases sociales. Es muy clara la semejanza que hay entre Nueva grandeza mexicana y el mural Un domingo en la Alameda, de Diego Rivera, que es la gran síntesis histórica de una versión mitológica. Después incluiría a Elena Poniatowska, que me parece absolutamente extraordinaria en La noche de Tlatelolco, Fuerte es el silencio y Tinísima, que de hecho es una crónica novelada. Otro momento deslumbrante es la obra de Ricardo Garibay, especialmente en Las glorias del gran Púas, que es una descripción vertiginosa de unos días de trato con Rubén Olivares, donde capta el habla tan desenfadada y autoincriminatoria del remolino vivencial de Olivares. En diversas crónicas de Garibay encuentro una calidad literaria que mucho depende de un excelente oído para captar los matices del habla y de una capacidad de crear atmósferas con base en una literatura prosística.
Una prueba de fuego para el género de la crónica es la lectura en voz alta, pues así se nota el ritmo de las caídas y repeticiones, la falta de musicalidad o la aspereza. Y si se lee en voz alta un pasaje de Garibay, entenderán hasta qué punto es un maestro del tono, del ritmo. Después está Vicente Leñero, que construye más formalmente su crónica. Luego de esta generación aparecen numerosos cronistas que están ya desarrollando un momento muy importante, sobre todo atendiendo a la importancia que cobra este género en todo el país.
Periodismo fragmentado
Hasta aquí la afluencia de ese verbo tan reminescente como ameno. Y la mayor parte de los oyentes no quieren dejar en su libreta ninguna pregunta sin responder. Las manos se alzan una tras otra y se da paso así a una entrevista colectiva en donde Monsiváis expone su visión de la crónica del México contemporáneo y sus consideraciones sobre el ejercicio periodístico nuestro.
Para el autor de Entrada libre y Escenas de pudor y liviandad, la crónica que no sea descriptiva no existe. Una crónica que sea puramente descriptiva tampoco. “Un género literario –advierte– necesita describir pero necesita también equilibrar la descripción con otras maneras de atender el asunto, bien puede ser la interpolación moralista, o la interpretación ensayística instantánea, hay muchas maneras”.
—¿Qué distingue a la prensa actual?
—Ahora, los periódicos de hoy están muy mal escritos en comparación con El Imparcial, de 1913, El Universal y El Excelsior, de 1920, Revista de revistas, de 1975, o con Tiempo, de 1940. Hay un tono muy cortado, se carece de naturalidad prosística, hay una sordera que es producto de la falta de la frecuentación de la poesía, existe una serie de límites periodísticos relativos a la falta de maña, ausencia de recursos, sobredependencia de la entrevista, problemas muy serios de puntuación. A pesar de ello, el reportaje vive un momento extraordinario, aunque no alcanza, ni de lejos, el nivel prosístico que tuvo en los años veinte o treinta. Lo valioso es, sin duda, la capacidad de investigación y una profusión informativa inéditas. En cuanto a la crónica, creo que hay también una sobredependencia del habla urbana que en momentos le acecha demasiado. Se presenta también una sobredependencia de las situaciones liberadas por la disminución o desaparición de la censura, lo que la vuelve muchas veces obvia, pero éstas son limitaciones del género vinculadas con un proceso general de cambio de sensibilidad y con una disminución del valor social otorgado a la escritura.
—¿Cómo saber si una crónica vale la pena?
—Si quien la escribe es capaz de recrear en su ritmo narrativo lo que ha visto, si hace un verdadero espejo prosístico de una situación, donde se dé un concierto de las emociones: los falsos entusiasmos, los condicionamientos, los rituales instantáneos; si puede darlo todo eso con rapidez y calidad literaria, vale la pena. De lo contrario todo se vuelve muy obvio.
—¿Cómo valora la crónica de los giras del Presidente?
—Eso no es crónica
—¿Entonces?
—Esas son obituarios del periodismo crítico. Eso me parece lamentable y no intenta ser crónica. Eso es lo peor que se está haciendo en el periodismo:
Sonrió con esa sonrisa cálida que le conocemos tanto y les dijo:
—¿Cómo la han pasado?
Sorprendidos ante la agudeza del Presidente, respondieron:
—Pues no esperábamos, Señor Presidente, que nos preguntara algo tan extraordinario, ¿cómo la hemos pasado?
Entre uno y otro se frotaron sus trajes nuevos y vieron sus rolex con inquietud.
—Hombre, Señor Presidente, la hemos pasado bien…
—¡Luchando por México, eh!
Y el Señor Presidente fue dejando una estela de simpatía y de solidaridad en todos los presentes.
Eso es para llorar: es crónica de corte, una crónica adulona, sensiblera, de falso impulso prosístico. Eso no me interesa nada.
—¿A qué obedece el auge de la crónica?
—Obedece a una clase política casi muerta y a una sociedad muy viva que obliga a su consignación diaria. Ahora, eso no quiere decir que el nivel sea óptimo, sobre todo porque no hay recursos económicos. Una crónica o un reportaje necesitan muchísimos más recursos de los que ahora se dispone. En Estados Unidos, para hacer una crónica importante, la revista o el periódico dan dinero al autor durante tres, cinco o seis meses. En un periodismo tan fragmentado como el mexicano esto no se aplica.
No hay una industria periodística consolidada en México que permita el desarrollo de la crónica o el reportaje; apenas permite mínimos recursos de investigación, pero estamos en el principio.
—Pero el estado de la industria periodística era el mismo cuando hubo un auge de la crónica en el siglo XIX.
—No, para nada era el mismo. Para empezar se leía más periódico proporcionalmente hablando. Las publicaciones han ganado público demográficamente, pero lo han perdido en términos proporcionales. El Imparcial tiraría unos 15 mil ejemplares, cifra que equivaldría a casi un millón hoy en día.
—¿Cuáles son los elementos que impiden que nuestra industria periodística se consolide?
—En tres palabras: dinero, corrupción y falta de público.
Una primera versión del texto anterior se publicó en RMC Núm. 25, septiembre de 1992.