¿Cómo está Oswaldo?: Protocolos fallidos y neglicencias militares
- Historia de la tragedia de la Familia Barragán en Petlalcingo, Puebla.
- Una granada de uso militar dejó gravemente herido a Oswaldo, de 11 años.
- Su localidad es usada para prácticas militares del Quinto Regimiento de la 25 Zona Militar
- «Las fuerzas castrenses no tuvieron un manejo responsable del control y uso de proyectiles, además de otras cargas de fuego», asegura Dalia Patiño.
“Apenas hablamos con el niño pero no decimos nada de lo que pasó para que no se ponga más triste; él siempre pregunta por el Terry (su perro) y por sus chivos, le gustaban muchos los animales. Me dijo que cuándo le llevaba su tío un carro, también dice que ya le empiezan a dar de comer, quiere que ahora que regrese del hospital le haga su mole poblano y su pozole, es lo que más le gusta comer…”
Por Dalia Patiño González
Por no conocer el peligro que implicaba tener una granada en sus manos, tras olerla, sacudir y arrojarla por no generarle mayor interés, Oswaldo ha perdido el brazo, la pierna derecha y uno de sus testículos. Además tiene heridas por las esquirlas y una serie de secuelas tanto físicas como psicológicas, que aún lo mantienen en estado grave, pues el riesgo de perder su extremidad izquierda está latente.
Pocas cosas han cambiado en Petlalcingo desde el pasado 19 de julio de 2011. Ese día, Oswaldo Zamora Barragán, un niño de 11 años, fue trasladado de emergencia desde este municipio ubicado al sur del estado de Puebla al Hospital del Niño Poblano, en la capital de la entidad. Había sufrido lesiones clasificadas como mortales por el estallido de una granada de 40 milímetros de uso militar.
El Ídolo: Tierra caliente
Petlalcingo es un municipio de tierra caliente. Un paisaje árido de montes y llanos donde los cactus se erigen como vigías que atisban a quien se acerca a esta zona situada en la Mixteca Baja, una de las regiones más pobres del país.

Español: Localización de El Rosario Micaltepec, Petlalcingo. Puebla, México. (Photo credit: Wikipedia)
Ahí, en la localidad de El ídolo, vivía Oswaldo Zamora Barragán. Su mayor interés era jugar con su perro Terry, llevar a pastar a sus cabras los fines de semana e ir a la escuela primaria situada a pocos metros de su casa. Ahí también vivían su hermano Fernando de 13 años, sus abuelos y su madre, Paula Barragán.
Ese 19 de julio, a mediodía, Oswaldo se encontraba en el llano de “Los cocos”, una extensión de tierra perteneciente a la comunidad de San Isidro, Petlalcingo, ubicada a un kilómetro de la casa de Oswaldo.
Ahí, desde hace casi un año, los militares del Quinto Regimiento de la 25 Zona Militar tenían presencia para su adiestramiento con prácticas de fuego real. Dichas acciones contaban con el consentimiento del entonces presidente municipal, Juan Carlos Vergara Tapia, y de los miembros de la oficina de Bienes Comunales, encargados de rentar estos terrenos para que los habitantes puedan llevar a pastar a sus animales, o bien para que elementos del Ejército Mexicano realicen sus prácticas.
Vecinos de El ídolo refieren que ocasionalmente los encargados de los bienes comunales anunciaban con perifoneo la presencia de militares a fin de alertar a la población. Sin embargo en el último entrenamiento la gente sólo supo de la presencia militar por el sonido de las detonaciones. Cuando Oswaldo llevó a pastar a sus animales ya había pasado un mes y para la gente, al igual que para el niño, ya no había riesgo.
El área donde el regimiento instaló su campamento nunca fue cercada ni se colocaron alertas sobre espacios específicos para el tiroteo. Mucho menos se instruyó a la población qué hacer en caso de encontrarse con objetos de uso militar, como cartuchos, casquillos o incluso granadas.
Protocolos fallidos y negligencia
A pesar de que elementos de las Fuerzas Armadas siguen protocolos para sus adiestramientos, que incluyen 23 días de entrenamiento y prescripciones específicas sobre la ejecución de los fuegos, los cierto es que, por lo menos en este caso, las fuerzas castrenses no tuvieron un manejo responsable del control y uso de proyectiles, además de otras cargas de fuego.
De acuerdo con el Reglamento para la Instrucción y Maniobras en los Regimientos de Artillería (Tomo I, ediciones del Estado Mayor Presidencial, México) en las prácticas de ejecución de fuego debe existir un capitán, encargado de observar y supervisar, emitir las órdenes y designar a los Jefes de Sección, quienes vigilarán los detalles de las maniobras y la ejecución de sus disposiciones.
Asimismo, estará presente un Jefe de Pieza, que reconocerá las cargas y los proyectiles que entregan los proveedores. Su función es primordial porque es quien advierte que el arma está lista para tirar, es decir, supervisa que las provisiones estén bien colocadas antes de que se ejecute el disparo y es directamente el responsable de algún accidente si el arma no está adecuadamente cargada.
En cuanto al suministro de municiones, el reglamento dicta un esquema de abastecimiento a cargo de los elementos de batería, esta tarea le corresponde al talabartero, quien conduce los armones de las municiones al área conocida como escalón de combate, donde las municiones son reemplazas tras su consumo, bajo la supervisión también de un sargento.
Esta normatividad militar para la ejecución de tiros con fuego real deja abiertas muchas interrogantes sobre las medidas de seguridad y vigilancia que debió tener el regimiento de la 25 Zona Militar que entrenó en el predio “Los cocos”.
La propia población del municipio da cuenta de la falta de pericia para el manejo de tiros y explosivos, lo que fue una constante en Petlalcingo.
“Mucha gente aquí se ha encontrado con balas, pero ahora no las muestran por miedo. Un día yo me encontré unos casquillos, cerca de la orilla de la carretera, por donde los militares instalaron su campamento, la verdad yo no culpo al niño de haber agarrado la granada, si uno como grande luego le dicen no hagas eso y lo hacemos, pues una criatura más. Esa vez yo los recogí, la verdad ya estaban usadas las balotas, pero pues me llamaron la atención y guardé los tiros en una bolsita, eran como 6, pero un día haciendo un viaje aquí cerca, me pararon los militares, y pues que me las encuentran cuando me registraron. Me dijeron que por qué las tenía, les dije que las había hallado donde ellos, y ya pues al final me dejaron ir, pero pues sí me asusté y todo por andar agarrándolas”, relató un taxista del pueblo, que prefirió omitir su nombre.
“No, los militares no tenían horario para tirar, a veces era temprano como a las 11:00, pero otras veces era como a las 2 de la tarde, a la hora que muchos estamos en el campo, porque aquí no hay trabajo, de eso nos ayudamos (…) Y es que muchos escuchaban los tiros, además de que al principio cuando instalaron sus campamentos, la gente se encontraba cajas completas de tiros sin usar, y la mayoría eran niños, hasta decían, quien sabe si de noche caminarán los soldados y se les caerán.
“Yo les decía a mis hijos que no agarraran nada de eso, pero en el caso de mi sobrino, pues seguramente él no supo que era una granada, porque aquí nada de eso vemos, si acaso un rifle viejo que andan cargando por ahí, pero nada más”, relata en entrevista Eleazar Barragán Soperánez, tía de Oswaldo Zamora y vecina de El Ídolo.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de Información 700122011 de la Secretaría de Enlace de la Secretaría de la Defensa Nacional, el municipio de Petlalcingo renta a la 25 zona militar un área de 875 hectáreas para adiestramiento y prácticas de tiro con fuego real; este espacio forma parte de las 2 mil 322 hectáreas que utilizan las fuerzas castrenses en el resto del estado de Puebla, algunas de ellas otorgadas en comodato y otras más, como en Petlalcingo, sin una figura jurídica clara para su otorgamiento.
Actualmente los municipios en Puebla donde existen hectáreas que se prestan para bases de entrenamiento militar suman 10, éstos son:
- Santa Martha Yancuitlalpan con 120 hectáreas
- Jalapasco con 667
- Acultzingo con 180
- Petlancingo con 875
- Atecomoni en Teziutlán con 75
- Huiloxtoc en Zacatlán con 32
- Itzoteno en Tepeyahualco con 360 hectáreas en comodato
- Tecomatlán con 13 hectáreas más en comodato
- Guadalupe Victoria, en el municipio de Coxcatlán ha otorgado sólo 5 mil metros cuadrados.
Después del 19 de julio, los vecinos de El ídolo se unieron para exigir al presidente municipal que no permitiera más la instalación de campamentos de entrenamiento militar cerca de sus comunidades.
Fue hasta septiembre de este mismo año cuando los militares regresaron, pero ya no para entrenar sino para realizar servicios comunitarios como consultas médicas, entrega de despensas, registro de armas y compostura de electrodomésticos.
“Sí, vinieron después, como una semana nada más y luego se fueron, sólo que ahora para hacer labor social, pero pues porqué no hicieron eso antes, muchas personas dicen que no podemos negarles los permisos a los federales porque son gobierno, pero bueno, nosotros no estamos en contra de que vengan al pueblo a hacer labor social, pero no para prácticas, no para dejar eso (granadas), no tuvieron cuidado”, refiere una comerciante, habitante de Petlalcingo.
Quejas ante la CNDH se incrementan
En lo que va de este 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erogado la cantidad de 174 mil 674 pesos con 40 centavos por indemnización a civiles afectados con daños físicos o psicológicos, causados por la negligencia del ejército o el mal uso de armas o explosivos.
Así lo refiere la propia dependencia secretaría federal en su respuesta a la solicitud 700180411. Sin embargo no detalla en qué estado y a quién se han entregado estos recursos; no obstante refiere que en los años 2009 y 2010 no ha gastado ni un solo peso por estos conceptos.
En contraste, llama la atención el incremento en el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la Defensa Nacional, en las que por cierto, no se encuentra la queja que fue absorbida de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Puebla por el caso de Oswaldo Zamora Barragán, con el número de expediente 6869-2011-I.
De acuerdo con los a los registros que la CNDH tiene en su página oficial, tan sólo en el 2010, de las 87 recomendaciones que emitió en ese año, el 23% fueron para la Secretaría de la Defensa Nacional que registró un total de 20 recomendaciones, destacando el mes de septiembre y diciembre con los números más altos, 3 y 4 respectivamente.
Mientras, en el 2011 hasta el mes de agosto la CNDH ha formulado 16 recomendaciones para la Sedena, de un total de 52, lo que equivale 31% de las emisiones de este organismo en lo que va del año.
El incremento también se puede observar si se comparan los números de acuerdo al corte realizado en el mes de agosto; en 2010 la Secretaría de la Defensa sólo tenía 9 recomendaciones, mientras que para este 2011 ya suman 16, destacando el mes de junio pues de las 11 emitidas en ese mes, casi la mitad (5) son para la Sedena.
Entre las causales resaltan como recurrentes, la privación de la vida, intimidación, abuso excesivo de la fuerza y transgresión a los derechos de los migrantes.
Manejo mediático y aislamiento
Tras el estallido de la granada, la historia de Oswaldo lo sigue colocando en desventaja, no sólo por la negligencia o el descuido de militares, sino por el manejo que le han dado al caso las fuerzas castrenses y las propias autoridades gubernamentales de Puebla.
La principal exigencia de sus familiares aún no se concreta. A más de tres meses de lo acontecido, las investigaciones no avanzan, no hay culpables y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún no asume su responsabilidad en el caso de manera explícita, ni tampoco se ha comprometido formalmente a la manutención o indemnización que le corresponde al niño.
Aún más, el menor permanece casi en el aislamiento porque no se le permite recibir visitas, incluso de sus propios familiares, salvo sus padres.
Así, en la cama 51 del área de Pediatría Quirúrgica del Hospital General Militar en la ciudad de México, Oswaldo permanece internado, centra su atención en el televisor que tiene enfrente.
Ahí se encuentra acompañado la mayor parte del tiempo de su madre Paula Barragán o su papá Bernardo Zamora Aguilar, quien tuvo que regresar de Estados Unidos tras viajar como ilegal. Ellos lo cuidan y consuelan.
A Oswaldo no le gusta el programa que se transmite y le pide a su madre le cambie a las caricaturas, ella acede a complacer a su hijo.
Paula Barragán está nerviosa ante la presencia de esta reportera, advierte que tiene prohibido hablar con extraños y deja ver su temor al puntualizar que su hijo está recibiendo la atención médica necesaria, sin que les cobren nada.
―¿Cómo está Oswaldo? ―se le pregunta.
― El niño está grave, ya ve que de su pierna no se puede componer. Pero no podemos hablar, no se puede porque se enojan. ― Responde nerviosa mientras observa por ambos lados que nadie se dé cuenta de lo que hace. Se escucha la voz del pequeño que pregunta quién es. La madre entra al cuarto y vuelve a salir, su papá no está en ese momento―.
― Es que mire, uno qué más quisiera, pero pues ahorita lo están atendiendo bien, él sigue grave y no nos dicen para cuándo va a salir.
–¿Le tienen prohibido hablar con alguien?
–Pues… ―Vuelve a mirar y asiente con la cabeza.
–¿Los han apoyado, además de la atención al niño, con comida y donde dormir?
–Sí, sí nos dan.
–¿Dónde?
–Aquí mismo.
Una enfermera sale del cuarto de enfrente y con voz estricta cuestiona que estamos haciendo, mientras observa con desconfianza. La reportera responde que sólo vino a entregar un dinero a la señora y que enseguida se irá. La enfermera se va pero al final del pasillo nos mantiene vigiladas mientras levanta la bocina de un teléfono―.
–¿Los tratan bien?
–Sí, pero mejor ya no hay que hablar, ya ve usted, se vayan a dar cuenta y se van a enojar y es que no podemos hablar con nadie, no sea que vaya a haber un problema.
–¿Han tenido problemas por hablar con alguien?
–Sí, le digo que ya se enojaron la semana pasada, vino alguien y quien sabe cómo se dieron cuenta y luego luego vinieron los doctores con los soldados y lo sacaron, entonces mejor no…
El 18 de agosto, día en el que Oswaldo Zamora cumplió 11 años, su tía Amparo Barragán publicó una carta en El Heraldo de Puebla, en la que expone al escrutinio público la indignación de la familia ante el manejo de los hechos y las declaraciones de las autoridades del estado, específicamente del secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, quien sin pruebas, aseguró que la granada que le explotó al menor podría ser un petardo. Posteriormente, una vez que se verificó que efectivamente se trató de una granada, declaró que el artefacto podría pertenecer al crimen organizado y no del ejército, pese a las evidencias del reciente entrenamiento militar en el lugar de los hechos.
Asimismo, Amparo Barragán, maestra de preescolar y la única en su familia que estudió, denunció la actuación del Procurador General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, quien ha obstaculizado la atracción del caso al ámbito del fuero federal para su investigación y delimitación de responsabilidades en los hechos.
Aquí parte de lo expuesto por Amparo Barragán en el desplegado publicado el 18 de agosto:
“…a medida que pasa el tiempo asimilamos y nos damos cuenta de la magnitud de los hechos y de cómo se nos ha tratado de manipular y sorprender (…) que las autoridades estatales no tienen porque entorpecer los trabajos, con declaraciones contradictorias y absurdas entre ellos, desvirtuando los hechos, de que si fue un petardo, de que si fue de la delincuencia organizada, etc., tratando de ridiculizar la magnitud de lo acontecido y a cómo vamos, no dudo que exista en lo futuro alguna declaración ridícula que diga que los hechos acontecieron en el patio de nuestra humilde morada o que hasta que algún familiar le dio el artefacto, o que lo teníamos guardado, o que hasta que nosotros seamos criminales, desvirtuándonos ante la opinión pública, y de que, de víctimas; pasemos a ser victimarios, con sus declaraciones Señores Funcionarios no ayudan (…) por lo que tampoco se nos tiene porque amedrentar a través de los medios de comunicación de que el niño no recibirá beneficio alguno (…)” (SIC)
La carta también da cuenta de la manipulación que sufrió el menor cuando le fue tomada la primera declaración por parte del Ministerio Público del Fuero Común del área Metropolitana Sur, en el Hospital del Niño Poblano, donde permanecía internado, al no permitir o facilitar la presencia de un asesor jurídico, lo que derivó a juicio de sus familiares, en la incorrecta interpretación de la información solicitada al menor.
De igual forma, la tía del niño denunció la presión que sufrían los padres de Oswaldo por parte de personal del nosocomio, pues les solicitaron en diversas ocasiones copias de su IFE, además de firmas en documentos, de los cuales desconocían el uso que se les daría en un futuro.
Denunció además la presencia de militares, representantes de la Sedena, quienes intentaron persuadir a los padres de Oswaldo para firmar una carta de indemnización por una cantidad que no superaba los 40 mil pesos.
El propio padre del menor, Bernardo Zamora Aguilar, relató a Álvaro Ramírez, reportero del periódico Digital, que el jueves 21 de julio, estando en el Hospital del Niño Poblano (HNP) militares asistieron para, con “una disculpa”, solicitarle que videograbara un agradecimiento al Ejército Mexicano por la ayuda prestada a su hijo, a fin de exonerar a los efectivos de cualquier responsabilidad.
En contraparte, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle Rosas ―nieto del médico militar y general del mismo nombre, Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla (1969-1972)―, acudió el mismo día en que se publicó la carta al Hospital a visitar a Oswaldo para regalarle una casa con valor de 232 mil pesos, que en realidad fue una donación del director regional de Casas Geo, Gabriel Gómez Castañares, ubicada en el Fraccionamiento Pueblo Nuevo del municipio de San Francisco Ocotlán, donde Oswaldo no conoce a nadie ni mucho menos tiene familiares, un municipio que se encuentra a cinco horas de su lugar de origen.
El “regalo” del gobernador fue ampliamente difundido por los medios de comunicación locales, sobre todo por aquellos con los que el mandatario mantiene acuerdos de publicidad, la noticia se utilizó entonces como balanza en los medios, ante la queja pública que hizo la tía de Oswaldo.
Pero de acuerdo al Registro Público de la Propiedad de San Andrés Cholula, donde se asientan las propiedades del municipio de San Francisco Ocotlán, aún no se encuentra registrada ninguna casa a nombre de Oswaldo Zamora Barragán en lo que va de este 2011.
Aunado a esto, la propia madre del menor, Paula Barragán, reconoció en entrevista que ellos no tienen ningún papel de la supuesta casa que les dio el gobierno, ni siquiera saben dónde se ubica.
Así, el 19 de agosto, tan sólo un día después de que se publicara la carta, Oswaldo Zamora fue trasladado de inmediato del Hospital del Niño Poblano, en la capital del estado, al Hospital General Militar en el Distrito Federal, donde sus tíos, hermano y abuelos difícilmente lo pueden visitar, pues carecen de recursos económicos para los traslados y estancias.
Del aislamiento del pequeño su tía Eleazar Barragán también da cuenta: “Sabemos que está delicado de salud, mis hermanas me informan de cómo está, de hecho Oswaldo ha hablado con nosotros por teléfono, pero poquito, y es que no podemos ir a verlo porque no tenemos dinero para trasladarnos, además de que no nos dejan verlo, mis hermanas y mis papás han ido pero no pueden pasar porque tiene prohibidas las visitas, sólo pasa su mamá y su papá, dicen que porque no vayamos a contaminar las heridas del niño”.
Desdichas compartidas
Paralela a la tragedia que aún vive el pastorcito, como ya conocen a Oswaldo Zamora, también se encuentra la de su familia.
La comunidad del Ídolo en Petlalcingo mantiene sus grados de pobreza acentuados en sus calles terrosas, sus humildes viviendas y su gente dedicada al campo y al pastoreo, acostumbrada al cacicazgo de quienes por una década han mantenido el poder en el pueblo, los hermanos Vergara Tapia.
Ahí sigue viviendo el único hermano de Oswaldo, Fernando Zamora Barragán, de 13 años, que siempre prefirió la escuela y escuchar música que pastorear a los chivos.
Los meses han pasado y la ausencia de sus padres y hermano además de sus abuelos, mantiene a Fernando en un estado constante de tristeza, su vida también ha cambiado, aunque realice casi la misma rutina, levantarse temprano, ir a la telesecundaria, regresar y hacer sus tareas.
A Fernando sus padres le dieron la elección de vivir con cualquiera de sus tíos en el tiempo que ellos están fuera cuidando a su hermano; él prefirió a su tía Eleazar Barragán, quien tiene su casa muy cerca del lugar donde vivió con sus abuelos, a quienes sólo ve los domingos, pues debido a un tratamiento de hemodiálisis, su abuela se ha visto en la necesidad de permanecer en la capital poblana toda la semana, acompañada de su esposo y otra de sus hijas para recibir las sesiones dos o tres veces por semana.
“Su hermano también se deprime a veces, y es que de repente ya no ve a su mamá ni a su hermano, tampoco a los abuelos y pues es difícil para él. Se pone triste, más porque ya no los ve, él tiene que estar aquí en la escuela, y sí se pone triste, se pone a llorar, hay días que no mas viene de la escuela, se enreda en una cobija y se tira a la cama y ahí se queda, yo creo que el niño también necesita ayuda, pero pues qué le digo, qué palabras, capaz que me pongo a llorar con él, pero pues tratamos de que esté bien aquí, por lo menos convive con sus primos y se distrae, pero sí, extraña mucho a su mamá y a su hermanito”, relata la tía del menor, Eleazar Barragán.
Ahora Fernando está entusiasmado por primera vez en meses, espera que en el puente de Todo Santos puedan llevarlo a México para estar con sus papás y su hermano, a quienes sólo ha visto una vez desde el mes de agosto.
El viaje dependerá del dinero que sus padres tengan para pagar su traslado, además del tiempo de su tía Amparo para que pueda acompañarlo.
Al hermano de Oswaldo tampoco le han cumplido las autoridades, no le han brindado el apoyo económico (beca) ni psicológico que la propia presidenta del DIF nacional, Margarita Zavala de Calderón, prometió a sus padres el jueves 21 de julio, cuando personalmente acudió al nosocomio en Puebla a visitar al menor.
Ese día, sus padres pidieron que el compromiso de apoyarlos para darles becas a sus hijos, así como las prótesis necesarias para Oswaldo, quedara asentado en papel, “porque a las palabras se las lleva el viento”, dijeron, pero así fue.
“Mi sobrino está estudiando, y no hay dinero para él, su papá ya ve que estaba de mojado en el otro lado (EU) y se tuvo que venir para cuidar a Oswaldo y pues que hace allá (DF), no trabaja, mientras el niño que está aquí pues de qué vive, nosotros como sea nos repartimos la poca comida, pagamos su pasaje para que vaya a la escuela, pero tiene otros gastos, para sus zapatos.
Hace 15 días le pregunté a mi hermana Amparo por la beca que le iban a dar al niño, dónde está, pero no hay nada, me dijo que no le han dado nada de lo prometido”, asegura Eleazar Barragán.
Tribunales civiles en lugar de militares
En una decisión considerada como “inédita”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó el 12 de julio de este año, tan sólo una semana antes de lo ocurrido al “pastor de Petlalcingo”, que los militares que cometan agresiones, delitos o violaciones en contra de los derechos humanos, podrán ser juzgados en tribunales civiles y no necesariamente por leyes militares, lo que implica restarles la protección que tenían a través de su fuero marcial.
El fallo, documentado por medios de comunicación de la capital del país, se apegó a la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de Radilla Pacheco durante la llamada ‘Guerra Sucia’, y en la que exhortó al Estado mexicano a privilegiar la defensa y protección de los derechos de los civiles, desechando el argumento establecido en el artículo 57, fracción segunda, del Código de Justicia Militar, que establece que “todos los delitos cometidos por soldados en ejercicio de sus funciones deben ser procesados por el fuero militar, sin importar si hay civiles involucrados”, esto a juicio de la CIDH contradice los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Hasta el momento la Sedena no respondido a la solicitud de información 700181311 para conocer el seguimiento en las investigaciones del caso del niño Oswaldo Zamora, tampoco existe una sentencia por parte de un juez del fuero común en Puebla para delimitar responsables. El proceso legal se mantiene en hermetismo y aún no hay avances.
Presentaron "Repensar el periodismo" de Omar Raúl Martínez
- El libro está dedicado a los estudiantes de comunicación y periodismo.
- Comentaron Fátima Christlieb, Raúl Trejo Delarbre, Dolly Espíndola y Virgilio Caballero.
- «Repensar el periodismo aspira a incentivar una mirada que tienda a la autoconstrucción ética y técnica del periodismo desde la dinámica individual», dijo el autor.
Una primera versión apareció originalmente en el boletín Cuajimalpa Va
Con una mesa de invitados destacados en el ámbito de las ciencias de la comunicación, el pasado 14 de marzo en la Casa de Tiempo de la UAM, se presentó el libro “Repensar el periodismo” del maestro Omar Raúl Martínez con la presencia de Virgilio Caballero, Fátima Fernández Christlieb, Raúl Trejo Delabre, Dolly Espínola, el doctor Eduardo Peñaloza y el autor, quien es académico de la UAM Cuajimalpa, presidente de la Fundación Manuel Buendía y director de la Revista Mexicana de Comunicación.
La obra fue editada por la Unidad Cuajimalpa de la UAM y es una herramienta de reflexión, análisis, crítica y autocrítica del periodismo en nuestro país, además de ser un instrumento didáctico para la práctica periodística en especial en el género del reportaje, de acuerdo con lo que expresó el doctor Eduardo Peñaloza, jefe del Departamento de Comunicación de la Unidad.
En su intervención, el doctor Raúl Trejo Delabre, describió al libro “Repensar el periodismo” como una obra bien documentada dividida en cuatro capítulos cuyo hilo conductor es el periodismo como actividad socialmente significativa. El investigador titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, valoró la obra de Omar Raúl Martínez, pues su propuesta de los “sombreros” del periodismo expresada en el capítulo tres, “es muy útil para llevarlo a las escuelas”.
Dijo también que la obra es “un compendio de la búsqueda de Omar Raúl por el periodismo” y sostuvo que el tema fundamental del libro radica en la formación de periodistas con responsabilidad social y su formación universitaria.
Para la doctora Fátima Fernández Christlieb, catedrática de la UNAM, dijo en la presentación de “Repensar el Periodismo” que la lectura de este libro le había generado una pregunta importante: ¿Con qué se van a encontrar mis alumnos en esta obra? La respuesta –explicó– es que se trata de un libro que en sus capítulos uno, dos y cuatro, los dejarán con el ánimo levantado y, además, “van a encontrar pistas para entrarle a varios temas, sugerencias y didácticas claras”. En el capítulo dos –continuó la doctora Fernández Christlieb–, los estudiantes encontrarán una propuesta divertida que les permitirá entender la concreción de un periodista completo. En el capítulo cuatro, el recurso de la autoentrevista suscita cruces reflexivos “para no dejar huecos y en donde se tocan asuntos de fondo como la ética y la responsabilidad social del periodismo”.
Sin embargo, para la académica, el capítulo tres presenta un conflicto, porque se describe un escenario en torno a las escuelas de periodismo y, en su planteamiento, “el panorama es peor del descrito por Omar Raúl”. Para finalizar, la doctora Fátima Fernández Christlieb señaló que el libro “es de una riqueza bárbara. No es un libro más: es una obra hecha por una persona que se empeña en que la vida colectiva sea mejor”, finalizó.
El periodista Virgilio Caballero dijo estar orgulloso y sentir un gran honor al presentar el libro del maestro Omar Raúl Martínez, pues “comparto con él –dijo– “la pelea de un ejercicio democrático para nuestra profesión”.
“La obra es mucho más que un libro para estudiantes. Presenta, además de la preocupación por los alumnos, una visión del periodismo que nos permite repensar el ejercicio periodístico que trasciende lomeramente académico”, dijo el maestro Caballero. En su intervención destacó que Omar Raúl Martínez piensa en una actividad periodística de alta calidad, como una necesidad de la sociedad, y a partir de ello, presenta algunas pautas técnicas y experiencias periodísticas de gran utilidad.
Para Virgilio Caballero, “Repensar el Periodismo” es una crítica profunda al “pésimo periodismo que se hace en nuestro país, enfermo de declaracionitis, amarillista, sin investigación”. Lo gravé –resaltó el maestro Caballero– es que el periodista es un “desmemoriado que transmite hechos y acontecimientos fuera de contexto, incumplen las tareas sustanciales en favor de la sociedad, y esa es la crítica que hace Omar Raúl Martínez en su obra”.
Finalmente, Virgilio Caballero destacó el valor primordial del libro del maestro Omar Raúl Martínez, que al igual que el gran periodista Manuel Buendía, llama a “rebelarse contra la mediocridad” y explicó: “Lo que plantea el autor es que no se puede ejercer un periodismo verdadero sin valores éticos”.
En su oportunidad, la maestra Dolly Espínola, profesora investigadora del Departamento de Ciencias de la Comunicación, agradeció al autor por escribir un libro que será útil para las nuevas generaciones de comunicadores y en especial para los estudiantes de la Unidad Cuajimalpa: “El libro es un ejercicio pedagógico sobre el análisis y el periodismo que genera construcción de ciudadanía y democracia. Invitoa todos los estudiantes a leerlo”.
El acto de presentación de “Repensar el Periodismo” de Omar Raúl Martínez concluyó con un agradecimiento a los presentadores; pero sobre todo agradeció a la Unidad Cuajimalpa de la UAM y su Departamento de Comunicación del cual forma parte, así como el apoyo de la Fundación Manuel Buendía,por sacar a la luz un proyecto largamente acariciado.
El agradecimiento final y más importante es para los estudiantes, quienes –dijo el autor– “han sido mi brújula y mi incentivo”. Lo anterior porque, según Omar Raúl Martínez, esta obra fue resultado de su encuentro en las aulas con los jóvenes universitarios, así como del diálogo profesional. “Estoy cierto que este libro refleja que en el ámbito académico del periodismo podemos hacer mucho más por las nuevas generaciones de periodistas donde tengo fincada la esperanza”, finalizó.
—
Repensar el periodismo actual
Por Ozami Zarco
En palabras de Raúl Martínez su obra tiene la intención de incitar la transformación del periodismo actual:
“Pretende aportar elementos para revisar o críticar el periodismo y, de manera paralela, escrutar y analizar lo que podemos hacer en el ámbito periodístico en lo personal”, comentó.
El autor habló sobre el significado del concepto “Repensar”:
“Y es que ´repensar´ es volver la mirada en nosotros, en lo que hacemos, en lo que vivimos, pero ante todo supone desmenuzar el sentido de nuestras acciones, nuestras observaciones y nuestros conceptos”, explicó.
En su alocución, tras manifestar su desacuerdo con las palabras de Manuel Buendía, citadas por el autor de “Repensar el Periodismo”, que refieren un panorama de frutración y desempleo para los estudiantes universitarios en ese rubro, preciso:
“La UNAM hace una encuesta entre egresados cada año. La más reciente que data del año 2000, refiere que del número total de sus egresados de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas, trabajaba el 67%. Esta es una buena cifra. De esos que trabajaban, el 86% lo hacía en tareas relacionadas con lo que estudió. De esos que si trabajan, el 11% ganaba de 1 a 2 salarios mínimos; el 28% de 2 a 4 salarios mínimos, y el resto ganaba más de 4 salarios mínimos, lo cual no está del todo mal”, dijo.
Por su parte, Fátima Fernández Christlieb citó un trabajo de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social para destacar la sobreabundancia de escuelas de comunicación en México:
“No son 320 sino 1006 escuelas de comunicación en México. En Brasil con 195.4 millones de habitantes hay 361 escuelas; los países andinos, todos juntos, con una población total de 126.4 millones tienen 150 escuelas; y en México con 112.3 millones tenemos 1006 escuelas, realmente es un exceso de escuelas de comunicación”, comentó.
Para Virgilio Caballero lo esencial de la obra “Repensar el peruiodismo” es el abordaje del reportaje como género cumbre del periodismo:
“Lo que hace Omar Raúl es criticar muy acertadamente, con planteamientos de fondo, sin caer en las denostaciones, el pésimo periodismo que se hace en nuestro país. No hay periodismo de investigación en México, no lo hay. El periodismo que prevalece es amarillista que basa su trabajo fundamentalmente en las fltraciones que nos llegan desde los poderes, o el periodismo que llamamos de banqueta, basado siempre en las declaraciones de la gente en el poder”, señaló.
Bitácora: Del 19 al 23 de marzo de 2012
-Benedicto XVI y SismoDF fueron trending topics en Twitter
-El nuevo iPad se calienta
-Google vs el SEO
-¿Los smartphones como bien común?
-Anonymus vs la Iglesia Católica Mexicana
Entendiendo los nuevos públicos – Reseña de "Diversidad y calidad para los medios de comunicación" de la AMEDI
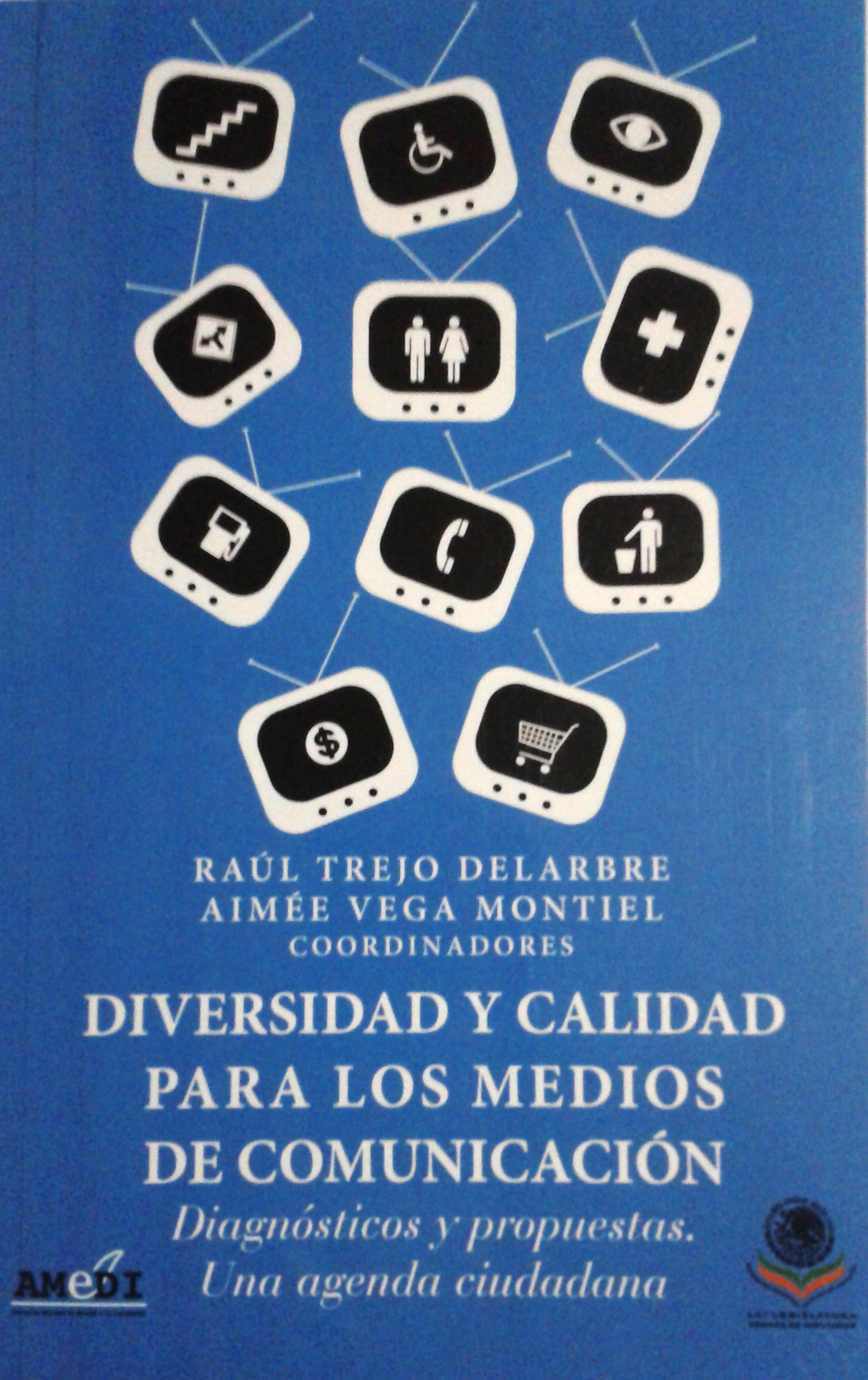 Por Jorge Tirzo
Por Jorge Tirzo
Publicado originalmente en la RMC 129
Disponible a la venta como Kindle Ebook
No sólo los medios han cambiado. La ciudadanía que los consume y produce también se ha vuelto cada vez más activa. Las protestas ante la salida de Carmen Aristegui a inicios de 2011 dieron prueba del poder que tienen actualmente los públicos gracias, en parte, a las herramientas digitales.
Fruto de dicho suceso fue el Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios de Comunicación convocado por la AMEDI en abril de 2011. Éste libro recopila las ponencias y conclusiones presentadas en dicho encuentro. Todas dan prueba de que -como asegura Aleida Calleja en el prólogo del libro- “la comunicación es de quien la trabaja”.
Trejo, Raúl y Vega Aimée (Coordinadores), Diversidad y calidad para los medios de comunicación. Diagnósticos y propuestas. Una agenda ciudadana , AMEDI, México, 2011, 393 p.p.
"La noticia ya no sólo es patrimonio del periodismo": María Elena Meneses
- 80% de las visitas a diarios digitales se da vía Google, comentó.
- «Hoy día es extraño un diario sin una edición digital» dijo la periodista.
- La conferencia formó parte del Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político organizado por la UNAM, la UAM Cuajimalpa y la Fundación Manuel Buendía.
Por Ozami Zarco
La periodista y académica expuso su punto de vista sobre la relación periodismo-tecnología.
«Gracias a la tecnología el periodista puede profundizar en su actuar diario, ahora puede no sólo escribir sino editar video y audio, así como colaborar para distintos medios» dijo.
La tecnología como paradigma
Para María Elena Meneses la tecnología se ha convertido en algo más que un simple auxiliar en nuestras labores cotidianas.
«La tecnología se ha erigido como un paradigma y como periodistas, debemos enfrentar la reconfiguración del sistema informativo» dijo.
Como ejemplo del poder de influencia de las nuevas tecnologías la periodista destacó algunos datos duros:
- 80% de las entradas a los diarios digitales se da vía Google
- La WWW alcanzó en 6 años 50 millones de usuarios
- Facebook tiene a la fecha más de 600 millones usuarios
Sobre el futuro del periodismo Meneses habló en base a las tendencias actuales del mercado.
«En el futuro a los periodistas se les pagará por clic», dijo.
El reto de los nuevos periodistas
Meneses habló sobre el auge de los diarios fuera de Europa y Norteamérica.
«Los grandes diarios ahora se localizan en Asia, donde las tiradas son impresionantes, sobre todo en Japón» comentó.
Ahora, según la investigadora del Tecnológico de Monterrey, el periodista se encuentra en un nuevo mundo.
«Debemos enfrentar la reconfiguración del sistema informativo, adaptarnos a los nuevos tiempos y recordar que la noticia ha dejado de ser la primicia del periodista» agregó.
Meneses destacó el comportamiento de la audiencia como otro obstáculo a vencer por el nuevo periodismo.
«La audiencia es promiscua, salta de un medio a otro, ya no existe una fidelidad y estamos experimentando una erosión de la autoridad donde ya no sabemos quien dijo qué, por ello opinó que el periodista es hoy día más necesario que nunca» afirmó.
El evento fue organizado por la Fundación Manuel Buendía, la UNAM y la UAM Cuajimalpa, con motivo del Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político. La próxima sesión estará a cargo de Javier Solórzano el jueves 12 de Abril en el Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPyS de la UNAM a las 5 de la tarde.
Mujer que sabe latín: Discriminación a través del lenguaje
Cuando hablamos de lenguaje hacemos referencia a todo un sistema de símbolos organizado, dinámico e indispensable para los procesos de socialización ya que se convierte en una herramienta cultural para compartir experiencias y dar sentido.
“Cuando las palabras se corrompen
y los significados se vuelven inciertos,
el sentido de nuestros actos
y de nuestras obras también es inseguro”
Octavio Paz
Por María Luisa Morales
Cuando hablamos de lenguaje hacemos referencia a todo un sistema de símbolos organizado, dinámico e indispensable para los procesos de socialización ya que se convierte en una herramienta cultural para compartir experiencias y dar sentido colectivo a la vida de la persona, por lo tanto es un medio de identidad individual y social.
El lenguaje comunica, en términos de abstracción, pensamientos y sentimientos convirtiéndose así en un traductor simultáneo de realidades. Por ello, la relación lenguaje-cultura es imprescindible para comprender mejor el significado de lo que expresamos.
Es éste entonces el que refleja y moldea los valores culturales y morales de una sociedad, pero también transmite y refuerza el enorme poder de la palabra, entendida como un complejo de asociaciones que implican matices o valores expresivos.
Es necesario entender que “El sentido de las palabras es el resultado de un doble proceso: la nominación (unión de un significante y un significado) y la evolución espontánea de los valores de sentido”.1 El lenguaje por lo tanto es considerado un proceso dinámico determinante en la historia social.
Sin embargo, el lenguaje también puede ser discriminatorio o bien, convertirse en un instrumento para discriminar al emitir y reproducir prejuicios y estereotipos. La manera más palpable de lo anterior es la propagación de frases peyorativas usadas para descalificar, tratar como inferiores o insultar a personas o grupos particulares.
Uno de estos grupos discriminados a través del lenguaje lo constituyen las mujeres cuya presencia en diferentes universos gramaticales se construye a través de estereotipos, es decir opiniones ya hechas que se imponen como un cliché a los miembros de una comunidad; y aunque parecen inofensivas dado su carácter subjetivo y emocional, dirigen sus expectativas a determinar las percepciones de los grupos sociales de generación en generación y pasan a formar parte de la identidad colectiva. Recordemos que la lengua y su uso son fundamentales en la producción y reproducción de la ideología.
En este marco de esterotipos las mujeres han sido identificadas con roles tradicionales de amas de casa, madre, maestra, enfermera, además de los correspondientes a belleza, seducción, dulzura, sumisión, abnegación, sacrificio, mientras que los hombres son colocados en roles de jefe, autoridad o cabeza de familia, es decir su imagen tiende a representar fortaleza y competitividad. Los estereotipos, como refiere el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) se convierten en agentes de discriminación ya que trata diferente a un grupo y a otro aun cuando son iguales en derechos.
Al respecto, Ma. Ángeles Calero explica “la discriminación que han sufrido tradicionalmente las mujeres en el mundo tiene múltiples manifestaciones, una de ellas es estrictamente lingüística, las lenguas son sistemas de comunicación creados por los seres humanos a su imagen y semejanza; por ello, en sociedades en las que se establece una diferencia social entre los sexos, existen divergencias estructurales y de uso entre la manera de hablar de las mujeres y la de los varones, la lengua creada por los pueblos así caracterizados recoge y transmite una manera distinta de ver a unas y a otros”. 2
Cotidianamente se hacen chistes y se externan piropos cargados de misoginia que denotan un ánimo sexista y revelan el profundo machismo que aún existe en la sociedad, refuerzan estereotipos y contribuyen a la subordinación de las mujeres.
- ¿Cómo darle a una mujer más libertad? – Ampliándole la cocina,
- ¿Cómo elegirías a las tres mujeres más tontas del mundo? Al azar.
- ¿Cuando pierden las mujeres el 95% de su inteligencia?… Cuando se quedan viudas
- ¿En qué se parecen las mujeres a las reglas aritméticas?… En que suman disgustos, restan alegrías, multiplican gastos y dividen opiniones.
En este marco se encuentran también los refranes, discursos repetidos con carácter simbólico, histórico y social que Marlene Rall define como “(…) trozos de discurso ya hecho que pueden emplearse de nuevo, a diferentes niveles de la estructuración concreta del habla”
3 que muchas veces cumplen también una función en este sentido al reducir a objeto a la mujer y o bien compararla con animales:
- Más vale querer a un perro, y no a una ingrata mujer,
- La mujer y la guitarra son de quien las toca,
- Compadre que la comadre no le anda por las caderas, no es compadre de a de veras,
- Las mujeres como las escopetas: cargadas y arrinconadas.
Expresiones como éstas, frecuentemente consideradas graciosas e inofensivas, exponen un hecho ineludible: se trata de manifestaciones presentes en el escenario cotidiano que invisibilizan, estereotipan, desvalorizan y humillan a las mujeres. En la mayoría de ellas se dibuja una aparente supremacía del hombre pues lo masculino destaca como lo central y lo femenino adquiere un carácter marginal.
Sin duda, estas prácticas discursivas envuelven toda una experiencia cultural al ser capaces de vincular lengua y cultura para conformar todo un universo simbólico que normará las percepciones y actitudes de la persona ante los fenómenos y situaciones de su entorno aunque muchas veces éstos se construyen desde juicios de carácter cotidiano que también limitan y prejuician por sustentarse en una base estereotípica.
Según diversas investigaciones sobre género gramatical “se incurre en el sexismo lingüístico cuando se emplean vocablos (sexismo léxico)
Madre. f. Hembra que ha parido. II 2. Hembra respecto de su hijo o hijos. II 3. Título que se da a ciertas religiosas. II 4. En los hospitales y casas de recogimiento, mujer a cuyo cargo está el gobierno en todo o en parte. II 5. fam. Mujer anciana del pueblo.
Padre. m. Varón o macho que ha engendrado. II 2. Varón o macho, respecto de sus hijos. II 3. V. hermano de padre. II 4. Macho en el ganado destinado a la procreación. II 5. Cabeza de una descendencia, familia o pueblo.
Alcaldesa: f. 1. Mujer que ejerce el cargo de alcalde. 2 Coloq. Mujer del alcalde.
Alcalde: m. Presidente del ayuntamiento de un pueblo o término municipal, encargado de ejecutar sus acuerdos, dictar bandos para el buen orden, salubridad y limpieza de la población, y cuidar de todo lo relativo a la Policía urbana. Es además, en su grado jerárquico, delegado del Gobierno en el orden administrativo.
Verdulero: hombre que vende verduras
Verdulera: Mujer descarada y ordinaria
Individuo: persona indeterminada
Individua: Mujer despreciable
O, se construyen oraciones (sexismo sintáctico) que debido a la forma de expresión escogida por quien habla y no a otra razón, resultan discriminatorias por razón de sexo”.4
“La insurgente clase media mexicana, en las que el 75% de las familias ya disponía de lavadoras, y no de dos patas o dos piernas, sino de metálicas”. (Vicente Fox Quezada. 7 febrero 2006)
“Es neta huele impresionantemente feo, pero ps pobrecillas L”…” Jajaja no es lo suyo la higiene, lo bueno que ya casi termino y me voy a la office”. (Carlos Talavera Leal jefe de brigada del programa Oportunidades en el municipio de Uruapan, Michoacán. 27 diciembre 2011)
En ambos casos, el lenguaje contribuye a fijar de forma permanente el papel secundario y subordinado de las mujeres mediante su invisibilización al asignar un valor inferior y peyorativo a determinados vocablos y frases cuando se refieren a este grupo social.
Sara Guadalupe Romero afirma “Cuando hablamos de mujeres, es importante destacar la falta de representaciones que tenemos en el lenguaje. Hecho que se observa en los múltiples y diferentes ámbitos en los que los usos lingüísticos las han hecho invisibles. Basta observar la resistencia al uso del femenino en la designación de las profesiones, actividades o cargos para los que se venía utilizando tradicionalmente el masculino y que en la actualidad también las desempeñan las mujeres: presidenta, parlamentaria, doctora, jefa, jueza, diputada, fiscala, alcaldesa, capitana, etc. Nada justifica mantener la invisibilidad de las mujeres. Especialmente en la esfera de lo público, bajo el paraguas de la lengua”.5
Las formas de discriminación a través del lenguaje
El lenguaje sexista se considera discriminatorio porque promueve la exclusión de género y como señala el artículo 1º del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), discriminación contra la mujer es “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Si bien el lenguaje sexista no restringe ni vulnera el acceso de las personas y los grupos a los derechos y oportunidades, su existencia contribuye a extender el estigma social donde las mujeres han sido discriminadas a lo largo de la historia a partir de sus características biológicas y fisiológicas. Desde luego, se trata de un tipo de discriminación indirecta que afecta la autoestima y dignidad de las mujeres al convertirse en ofensas cotidianas que menoscaban su integridad.
La discriminación indirecta “Consiste en actitudes y prácticas que propagan ideas, teorías o símbolos de superioridad de algún grupo o que alientan el desprecio hacia personas o grupos determinados. Aun cuando el objeto inmediato y tangible no sea anular o limitar el acceso de las personas y los grupos a los derechos y a las oportunidades, sí contribuye a recrear las condiciones sociales y culturales que legitiman su exclusión.También se considera discriminación indirecta aquella que favorece la negación de derechos y oportunidades al establecer condiciones que no puede cumplir una parte específica de la población”.
En este sentido Patrizia Violi nos recuerda que “El lenguaje no es neutro, no sólo porque quien habla deja en su discurso huellas de su propia enunciación, revelando así su presencia subjetiva, sino también porque la lengua inscribe y simboliza en el interior de su misma estructura la diferencia sexual de forma ya jerarquizada y orientada”6. La discriminación en el lenguaje trasciende así el plano de las abstracciones para pasar al de las acciones concretas y cotidianas donde las formas más comunes de ocultar, subordinar, excluir y ofender desde el ámbito lingüístico son:
- Uso del masculino como valor genérico
Los representantes del poder
Los altos funcionarios
Usuarios
- Uso de oraciones, dichos, refranes, chistes de carácter estereotipado, que desvalorizan a las mujeres con respecto al hombre.
Vieja el último
No llores, pareces niña
La mula y la mujer, a palos se han de vencer.
- Uso de palabras y adjetivos que tienen diferentes significados si corresponden a uno u otro sexo.
Zorra- Zorro
Mosquita muerta/Mosquito muerto
Mujer pública/Hombre público
- Uso de apellidos, títulos, cargos y profesiones sólo en masculino
La abogado
la gerente
la juez
- Uso de formas de cortesía a través de expresiones donde al nombrar a una mujer se hace énfasis en su estado civil
Señora de
Señora
señorita
- Uso de imágenes que muestran las cualidades femeninas ubicadas sólo como modelo de belleza u como objeto sexual, entre otras.
En conclusión podemos decir que todas estas prácticas discursivas representan, en palabras de George Lakoff y Mark Johnson metáforas que “tienen implicaciones por medio de las cuales destacan y hacen coherentes ciertos aspectos de nuestra experiencia (…) pueden crear realidades, especialmente realidades sociales. Una metáfora puede así convertirse en guía para la acción futura. Esto reforzará a su vez la capacidad de la metáfora de hacer coherente la experiencia. En este sentido, las metáforas pueden ser profecías que se cumplen”.7
Ante este panorama es necesario defender los esfuerzos que se están haciendo para propiciar una evolución del lenguaje hacia un uso no sexista, acorde con la propia evolución de la sociedad hacia cánones de igualdad entre mujeres y varones. A través del lenguaje puede reflejarse una realidad más justa para nombrar aquello que nos rodea de una manera menos ofensiva y excluyente no sólo con las mujeres, sino con otros grupos sociales vulnerables.
*Maestra en Comunicación por la UNAM.
Bibliografía
Barragán F. La construcción colectiva de la igualdad. Vol. 2 ¿Qué podemos hacer con las diferencias? Sevilla, Materiales para la formación, Vol.8. Dirección General de Planeación y Evaluación Educativa. Junta de Andalucía.
Calero Fernández, Ma. Ángeles. Sexismo lingüístico. Análisis y propuestas ante la discriminación en el lenguaje, Madrid, Narce, S.A Ediciones, 1999.
LAKOFF, Gorge y Mark Johnson. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, Col. Teorema; 1995, 286 pp.
Meseguer, Álvaro García. ¿es sexista el lenguaje? Una investigación sobre el género gramatical. Barcelona, Ediciones Paidós, 1994.
PÉREZ MARTÍNEZ, Herón. Refranero mexicano. México: Academia Mexicana de la Lengua y Fondo de Cultura Económica; 2004, 458 pp.
RALL, Marlene y Dietrich Rall. Paralelas. Estudios literarios, lingüísticos e interculturales. México: Universidad Nacional Autónoma de México; 1999, 629 pp.
Romero Belmont Sara Guadalupe. La Discriminación a través del lenguaje. Tesis de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. UNAM, 2008. p.47-48.
http//www.fmujeresprogresistas.org/lenguaje_sexista htm
1 FERNANDEZ González, Angel; et al. Introducción a la semántica p. 94-95
2 Calero Fernández, Ma. Ángeles. Sexismo lingüístico. Análisis y propuestas ante la discriminación en el lenguaje, p. 29
3 Marlene Rall, “El discurso repetido”, en Dietrich Rall y Marlene Rall. Paralelas. Estudios literarios, lingüísticos e interculturales. México: Universidad Nacional Autónoma de México; 1999, p. 242.
4Meseguer, Álvaro García. ¿es sexista el lenguaje? Una investigación sobre el género gramatical, p.23
5Romero Belmont Sara Guadalupe. La Discriminación a través del lenguaje, p. 47-48.
6 Violi Patrizia. El infinito singular, citado por López, Valero Armando y Eduardo Encabo Fernández en Competencia comunicativa, identidad de género y formación del profesorado. Revista interuniversitaria de Formación del Profesorado, no. 43, abril 2002 p. 116
7 George Lakoff y Mark. Johnson. Metáforas de la vida cotidiana. Madrid:Cátedra, Col. Teorema; 1995, p. 198.
El casco de Juan Pablo II
Juego de ojos
- La historia detrás de la foto del «Papa obrero»
- En 1979, durante la primera visita del Papa Juan Pablo II a México, una foto de él con casco dio la vuelta al mundo.
- «El casco y los lentes eran míos. Yo mandé ponérselos a Juan Pablo», revela el autor.
Por Miguel Ángel Sánchez de Armas
El miércoles 31 de enero de 1979 una fotografía dio la vuelta al mundo: tocado con un casco siderúrgico, incluidos lentes de cobalto, Karol Wojtyla se convertía en el Papa obrero. El heredero de un pescador se identificaba con los trabajadores industriales del mundo desde un puente en una ciudad del norte de México. Hay en esa foto una suerte de homenaje por partida doble a la lucha de Solidaridad: un pontífice polaco y un obrero de su iglesia.
Fue el toque maestro de la primera visita papal a México, un recorrido preñado de simbolismos que marcó un hito en la mercurial relación entre el Estado mexicano y la iglesia católica. Hay una relación causal entre la presencia de Juan Pablo II en nuestro país y la reforma constitucional de 1993 que daría un giro de 180 grados a las relaciones con el Estado vaticano.
En aquel año hubo especulaciones encontradas sobre este gesto del Papa que no estaba en el programa y que nadie esperaba. Por diversas vías supe de versiones que lo hacían una estratagema calculada, una suerte de provocación al gobierno de López Portillo desde la sede de sector empresarial más compacto, más combativo y más antipriista del país, dolido aún por el asesinato de Eugenio garza Sada, del que muchos responsabilizaban al anterior gobierno de Luis Echeverría. Otras sostenían que había sido maniobra del gobierno dirigida al conservador grupo industrial regio, operada desde la Fundidora Monterrey, siderúrgica recién rescatada por el Estado y sede de la Sección 67 del Sindicato Minero, la caballería ligera del radicalismo rojo según los mismo ideólogos que denunciaron al lopezportillismo en el caso Garza Sada.
Ahora que en unas horas se inicia la quinta visita papal a México en 33 años, puedo dar a conocer la verdadera historia de aquella fotografía: fue un hecho sí deliberado, pero sin aquellas connotaciones: el casco y los lentes eran míos. Yo mandé ponérselos a Juan Pablo.
Para los jóvenes que no saben de qué hablo, aquí dos tomas del Puente de San Luisito sobre el río Santa Catarina en Monterrey -desde entonces “puente del Papa”- al atardecer del miércoles 31 de enero de 1979:
Primero un antecedente para dar contexto: aquel invierno yo no llegaba a los 30 y era gerente de relaciones públicas de Fundidora Monterrey, primera planta siderúrgica en América al sur del Misisipi.
Llegué a la Sultana para construir un programa de relaciones públicas internas en la Fundidora, empresa octogenaria que era por una parte el símbolo de la construcción del México moderno y por otra la alegoría de la descomposición de un sector empresarial. El problema de comunicación que me encontré al interior de la industria era brutal: sindicato y directivos no se hablaban más que para mentarse la madre, y eso únicamente durante las revisiones de contrato colectivo.
El programa de trabajo que presenté era radical. Hoy le llamaríamos “recuperar la agenda”. En aquel tiempo era llenar los espacios vacíos. Se organizó un programa de acciones dirigido al grupo mayoritario, el que veía con desconfianza a la politizada dirigencia sindical pero tampoco creía en una administración a la que responsabilizaba de yerros que tenían a Fundidora al borde de la quiebra.
Con Jorge Castillo y Gregorio Sosa al frente de un equipo de jóvenes regiomontanos, echamos mano de todas las herramientas de la comunicación disponibles en la era pre redes sociales. Me inspiré en la comunicación política del cardenismo (que desde entonces estudiaba y que años después sería la materia de mi tesis doctoral): grupos de teatro, estudiantinas, orquestas, clubes deportivos, revistas musicales, concursos de carteles y de cuentos y un periódico, El Difundidor, que era más radical que las publicaciones de la Sección 67 y que enfurecía por igual a los amados líderes sindicales como a los amados líderes de cuello blanco. Todavía hoy me pregunto por qué no me despidieron los ayatolas administrativos o por qué no fui enchapopotado y emplumado por los reyes de la productividad.
Un poderoso mecanismo de comunicación fue a través de la escuela primaria “Adolfo Prieto”, sostenida por la empresa y de enorme prestigio como escuelas piloto en el país. Los alumnos pudieron conocer de cerca las condiciones laborales de sus padres y promovimos que fueran el eslabón entre el trabajo y el hogar. Por primera vez miles de trabajadores tuvieron el orgullo de que sus hijos comprendieran el sentido profundo del trabajo individual en términos de la construcción de un país.
En el contexto del sector empresarial local no éramos bien vistos. A mis homólogos de relaciones públicas se les ponían los pelos de punta cuando El Difundidor daba antes que nadie la noticia de un paro, de una huelga, de un desmán al interior de la planta. Y si a la Sección 67 la tildaban de roja y enemiga de clase, yo pronto fui cliente favorito de las columnas políticas locales por chilango, por populista y por rojillo. Ahí me acabé de convencer de que nunca brillaría en sociedad.
Y entonces se anunció la visita de Juan Pablo a México… y a la ciudad de Monterrey. Los empresarios y las autoridades eclesiásticas formaron un comité de trabajo para organizar los fastos con que se recibiría al vicario de Cristo, el heredero de Pedro el pescador. Yo, guadalupano que soy, rápidamente ofrecí toda la colaboración de Fundidora. Se imaginará el lector cuál fue la respuesta del comité y en qué tono.
Pero desde mi óptica era claro que esa visita debía tener una consecuencia directa al interior de Fundidora, y no quedarse en lo abstracto de una bendición urbi et orbi a una masa de fieles sin nombre y apellido. El reto era inducir en el imaginario colectivo la idea de que el Papa había reconocido a los trabajadores de una empresa peculiar y emblemática en todo el territorio nacional. Los que conocieron esta idea confirmaron la sospecha de que yo era un tipo medio lunático… si no es que completamente deschavetado.
Así las cosas, se supo que un grupo de obreros católicos saludaría al Papa a nombre de los trabajadores. Entre ellos estaba un jubilado de la Fundidora, don Enrique Aguinaga Saucedo. Vi una ventana de oportunidad.
Mandé por don Enrique, un hombre delgado, de pelo blanco y talante afable, que desprendía cierta luminosidad. Con sencillez y sin recovecos me platicó cómo había sido propuesto al grupo por su párroco y cómo lo habían seleccionado en el Arzobispado. También me informó que se habían establecido ciertas reglas, entre ellas la principalísima de que el grupo representaba al conjunto obrero y no a una industria en particular.
Le pregunté si iría ataviado con su ropa de trabajo (había sido, creo, fogonero). No. Todo su equipo se recogió cuando fue jubilado. Inquirí si las reglas prohibían presentarse ante el Papa con botas, chamarra y overol. No. En eso no había problema. Sugerí que le podríamos proporcionar esa indumentaria. Abrió un poco los ojos y no habló, pero era evidente que me pensaba un inocente, o un forastero ignorante de los usos y costumbres en La Maestranza, como se conocía a la planta.
Aquella tarde platicamos más de dos horas. Equipé a don Enrique con botas, chamarra de planta, pantalón y camisola de caqui, guantes de carnaza y otros objetos, y me aseguré que les cosieran, imprimieran o dibujaran el sello de la empresa lo más visible y en todos los lugares posibles. Estuvimos de acuerdo en que al presentarse ante el Santo Padre en su pensamiento sólo estaría su familia… y la Fundidora.
Y entonces le di mi casco y mis lentes (en otro texto consigno los detalles de esa parte de la conversación). Y al cabo de muchas y variadas consideraciones, don Enrique se convenció de que sería una enorme satisfacción personal y un bien social, el que en el momento preciso le colocara al Papa el casco de la Fundidora. Se fue con esa misión, cierto de que no violaría ninguna regla, pero que tampoco pediría permiso a los organizadores.
El atardecer de la visita me instalé a ver la ceremonia desde el balcón del penthouse del Condominio Acero -propiedad de la Fundidora situado enfrente del Puente San Luisito- en compañía de mis compañeros jacobinos de la empresa y del sindicato en quienes había nacido un interés sociológico y antropológico, “te juro que nada religioso” por la visita. Llegó el momento del saludo obrero. Uno a uno avanzaron los agraciados, hincándose ante el Pontífice para recibir la bendición. Don Enrique fue el último, si mal no recuerdo. Al incorporarse, no avanzó tras sus compañeros. Su mano derecha se introdujo bajo la pesada chamarra y catorce pisos arriba sentí la ola de tensión que recorrió a los miembros del estado mayor que estaban a unos metros. Apareció la mano con un paliacate. Don Enrique se quitó el casco. Con parsimonia limpió el interior mientras el Papa lo mirada con azoro, y ¡zaz!, se lo colocó sin que éste metiera las manos.
Entonces se armó la barahúnda. Un aullido de placer salió de las miles de gargantas reunidas en el lecho del río y se escuchó hasta el Santuario de Guadalupe. El maestro de ceremonias perdió totalmente el control (y olvidó sus instrucciones, je, je). Clamó, se desgañitó: “¡¡¡Un obreeero de Fuuundidora Monterreeey ha colocado su casco al Saaanto Paaadre!!!”
Así se captó la imagen del Papa obrero que recorrió el mundo. Esta es la verdadera historia del casco de Juan Pablo II. Hoy me gusta compartirla con mis alumnos de comunicación política y propaganda y pensé que a los lectores de JdO les sería de interés.
Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPAEP Puebla.
21/3/12
@sanchezdearmas
www.sanchez-dearmas.blogspot.com
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: juegodeojos@gmail.com
Crímenes de odio: Homofobia y democracia
- 705 asesinatos por odio a homosexuales ocurrieron en México entre 1995 y 2009.
- El D.F. es la entidad con mayor incidencia con 196 defunciones: Letra S.
- «En el México de hoy eres bienvenido a la pluralidad democrática siempre y cuando no seas diferente. Lejos está el día en que un insulto, un sólo insulto, contra un homosexual despierte revuelo general, que sea causa suficiente para que alguien pierda su trabajo e incluso enfrente cargos legales. ¿Suena descabellado y desproporcionado?», inquiere Rodrigo Carranza.
5 de noviembre de 2011
México entró oficialmente a la democracia con las elecciones federales del año 2000. A los ganadores se les podía ver festejar como nunca en el Ángel, incluso parecía que del cielo caían papelitos multicolores. Venían nuevos tiempos. Ya por fin el país tomaba el rumbo correcto hacia una sociedad plural y más justa.
Sin tanto jolgorio un par de años atrás (1998) un grupo de ciudadanos distinguidos y comprometidos (entre ellos, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis) creó una Comision Ciudadana Contra Crímenes de Odio. La intención de la Comisión era insistir para que se esclarecieran los asesinatos contra homosexuales y también hacer notar que en México había odio, un odio que mes tras mes cobraba nuevas víctimas en la más acérrima de las impunidades. Aún hoy.
En la superficie se podría pensar que la sociedad mexicana sí es más respetuosa con la comunidad homosexual. En la televisión es más común ver personajes gay, especialmente en series importadas desde E.U., series en las que se «normaliza» e integra la homosexualidad a la cotidianeidad de la sociedad (aunque también prevalecen los estereotipos homofóbicos). La aceptación parece existir no sólo en esos mundos de ficción, sino en los túneles mismos de nuestro sistema de transporte público. No es inusual ver parejas en el Metro, como tampoco lo es verlas en las plazas comerciales, tomadas de manos. ¿Realmente la sociedad mexicana es tan conservadora como lo fue en el siglo XX? Tal vez México sí se había subido al tren de la democracia no sólo mediante las urnas, sino con todos los colores del arcoiris en una sociedad más tolerante ante su innegable realidad plural. Porque eso es un hecho innegable: en México somos muchos y muy distintos los unos de los otros. De ahí la importancia del sentido democrático para el desarrollo sano y pacífico de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Como un farol en un mar de desinterés por parte de autoridades y de la sociedad en general, los artículos de «Letra S» (suplemento del periódico La Jornada sobre sexualidad) tratan el tema y abundan como pocos lo hacen. Sus investigaciones han revelado una realidad distinta a la de la supuesta pluralidad.
Cuando le pregunté a Alejandro Brito, director de la asociación civil Letra S, si la homofobia era una enfermedad, su respuesta fue clara y tajante: No, la homofobia no es una enfermedad, sino una construcción social.
¿Qué significa eso? Por lo pronto que cada año son asesinados incontables ciudadanos mexicanos como resultado de esa construcción social conocida como homofobia. «Incontables» en el sentido literal que le da el diccionario de la Real Academia Española: Que no puede contarse, muy difícil de contar, numerosísimo.
Eso es justo lo que uno encuentra cuando intenta aproximarse a un estudio serio de los asesinatos contra homosexuales motivados por el odio en México: no se han podido contabilizar de manera satisfactoria aunque se ha logrado saber que son numerosas las víctimas y, por ende, también los asesinos (quienes caminan libremente en las calles, hombro con hombro con el resto de los ciudadanos). Es difícil acceder a la información, y la información que hay no refleja todo los casos de homofobia. Las razones de ello son diversas y reflejan la naturaleza del problema de la homofobia en México.
La figura de crimen de odio es una noción proveniente de Estados Unidos. En México existe sólo en el Distrito Federal, en Coahuila y Campeche. [1] No obstante, de acuerdo con Brito, las autoridades suelen explicar los crímenes contra homosexuales con la figura de «crimen pasional».
La otra razón por la que no hay información es porque pocas familias de las víctimas tienen interés en denunciar o por dar seguimiento a las investigaciones.
Además, la información que se puede obtener no es suficiente porque los expedientes no pueden ver la luz pública a menos que el crimen haya prescrito o que haya sido resuelto. Esto último rara vez ocurre, explica Brito.
No todo está perdido, la iniciativa y el esfuerzo incansable de organizaciones civiles ha arrojado datos relevantes sobre la situación que se ha desarrollado desde 1998 en México.
Datos duros
Letra S y la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio contra Homosexuales (CCCCOH) se han dado a la tarea de informarse sobre los crímenes contra homosexuales. No ha sido una tarea fácil y sí una de mucho trabajo.
La CCCCOH optó por consultar los diarios del país para conocer sobre los casos de asesinatos debido a que era muy difícil acceder a la información oficial. [2] Esa labor ha dado resultados, pues desde hace años ha arrojado cifras sobre un fenómeno que se tenía no en el olvido, sino en el más absoluto desinterés.
De acuerdo con el Informe de Crímenes de Odio por Homofobia elaborado por Letra S, en México se cometieron 705 asesinatos entre 1995 y 2009. [3] ¿Pero en un contexto nacional en el que ha habido cincuenta mil muertos como resultado de la llamada «Guerra contra el narco» qué relevancia tienen esas cifras para la sociedad mexicana constituida por poco más de ciento diez millones de habitantes? La respuesta es clara: Tiene total relevancia.
Un Estado democrático, o al menos uno que aspira a serlo, es una maquinaria compleja en la que no se pueden descuidar temas vitales por atender otros que también lo son. Y éste no es sólo «otro» tema más, sino que debe ser un tema central en la agenda de la sociedad y de los políticos.
La geografía del odio
Los datos que existen arrojan por lo pronto que en México los asesinatos por homofobia están distribuidos de manera dispareja en el territorio nacional. En algunas entidades se han registrado pocos casos. Por ejemplo, en Puebla se registraron dos asesinatos contra homosexuales en trece años, de acuerdo con el Informe de Letra S de mayo del 2010. [4] Mientras que es en el Distrito Federal donde se presentan más casos: 196 entre 1995 y 2009. [5]
La distinción entre las distintas entidades no sólo debe referirse a la cantidad de casos, sino a la manera en que se persigue el delito en los distintos estados. De ahí que Brito señale la importancia de que haya estudios de tipo académico para comprender el fenómeno de la homofobia mejor.
Una de las líneas de investigación académica que se podría emprender sería la de la geografía del odio. La homosexualidad y la discriminación no ocurren de la misma manera en ciudades tradicionalmente conservadoras (como Querétaro) que en ciudades cosmopólitas (como la Ciudad de México). La distinción es relevante porque reflejaría que la democracia misma se vive de maneras distintas en el país. Cabe señalar que es paradójico que en el Distrito Federal haya más asesinatos y al mismo tiempo se trate de la entidad donde la comunidad LGBT (Lesbico, gay, bisexual y transgénero) ha contado con más apoyo de las autoridades.
En el año 2000 la PGJDF (Procuradoría General de Justicia del Distrito Federal) lanzó una Campaña de Prevención del delito con el objetivo de que la población LGBT tomara precauciones para no ser víctimas del delito. [6] Aún así, Brito señala que no todos los procuradores han mostrado el mismo interés y que ese tipo de campañas no se han repetido, lo cual es lamentable pues muchos asesinatos posiblemente pudieron ser prevenidos.
A diferencia de otras entidades donde los activistas han recibido amenazas, Brito comenta que no han tenido ese problema en Letra S. Tal pareciera que en la ciudad converge lo peor de la intolerancia y lo mejor de la pluralidad. Hace falta un estudio para comprender las paradojas que esta entidad presenta. Por un lado parece haber más tolerancia y visibilidad, pero por el otro parece ser que la visibilidad también propicia más ataques. Es en el Distrito Federal donde han logrado atrapar a asesinos de homosexuales. Entre ellos, Raúl Osiel Marroquín Reyes, un sádico multihomicida, a quien la policía capturó en el 2005.
El director de Letra S también destacó al procurador Joel Ortega como uno de los que más colaboró con la comunidad LGBT.
Mientras en el Distrito Federal existe una «mejor» relación con las autoridades y mayor interés por atender la situación, en otras entidades la discriminación viene precisamente de las autoridades, que sería el caso que sufrió Octavio Acuña.
Octavio fue un activista que denunció junto con su pareja la discriminación de la que fueron víctimas en un parque de Querétaro por parte de polícias el 17 de septiembre de 2004. Presentó denuncias tanto en la Comisión de Derechos Humanos local como en la Nacional. Las comisiones hicieron caso omiso. Mientras tanto, los activistas recibieron amenazas para que retiraran las denuncias. El interés público por el asunto incrementó y también las intimidaciones. El 21 de junio de 2005 Octavio fue asesinado con siete puñaladas. Atraparon al supuesto homicida pero bajo declaraciones y circunstancias dudosas que no dan certeza acerca de si realmente es el asesino o no.[7]
Avances: La pregunta en el aire
Alejandro Brito considera que tras tantos años de insisitr en el tema sí hay avances. En los medios existe una mayor conciencia sobre los crímenes contra homosexuales, lo que podría explicar que los casos que la CCCCOH encuentra en su revisión hemerográfica sean mayores que hace años. Sin que eso signifique necesariamente que haya más asesinatos. Aunque no se puede descartar que de hecho sí hayan incrementado los asesinatos. Esa es otra de las incógnitas que quedan en el aire.
No obstante, Brito muestra cierto entusiasmo ante el hecho de que en una mayor o menor medida los medios han cambiado la figura de «crimen pasional» por la de «crimen de odio». No es poca cosa, si se toma en cuenta que la figura de «crimen pasional» es con la que normalmente se suelen desechar los casos de homicidios contra homosexuales, atribuyendo el crimen a la pareja o a algún conocido de la víctima en lugar de abrir una línea de investigación que agote todas las posiblidades para dar con los verdaderos victimarios.
Tambien hay que destacar que el 9 de marzo de 2010 comenzó a funcionar en el Distrito Federal una Agencia Especializada en Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género. [8] Es un avance importante si lo contrastamos con casos de impartición de justicia como el de Octavio Acuña. El acuerdo tácito social
«¡Ahí está el puto!» fueron las palabras que Miguel Cane escuchó antes de recibir una golpiza afuera de un establecimiento comercial en febrero de 2006. Terminó en el hospital aunque libró la muerte. Su caso es relevante porque normalmente sólo se destacan los crímenes de odio que culminan en asesinato. Pero Alejandro Brito señala la importancia de abrir el espectro de la definición de crimen de odio. Es un crimen cuya naturaleza es mucho más amplia que la del asesinato. Se escucha mucho menos de las golpizas porque casi no se denuncian. Miguel Cane sí denunció. Cuando rendía su declaración en algún momento el agente en turno del Ministerio Público (MP) le preguntó si él había dicho en televisión que era homosexual. De hecho así fue, Miguel es periodista y en un programa de televisión en el que analizaba la película Brokeback Mountain comentó acerca de su preferencia sexual. La respuesta del MP fue: «¡Y luego por qué se quejan, de veras!» [9]
Queda la pregunta en el aire: ¿Qué pasó con la Agencia Especializada en ese tipo de delitos creada apenas hace un año? ¿Por qué Miguel no fue atendido por una persona capacitada como correspondía con su caso?
Y es que parece ser que el acuerdo tácito social (ilegal) consiste en que el homosexual no puede expresar su preferencia o su identidad sexual libremente. Si lo hace, se gana la agresión.
Lejos parece estar el día en que logremos una sociedad que se indigne ante las agresiones, no se diga la burla y el insulto verbal (que en realidad son graves agresiones psicológicas).
Son cientos de casos. Entre ellos está el de Octavio, quien fue discriminado en un parque y asesinado tras defender sus derechos; también está el caso de Miguel que acabó en el hospital tras reconocer su orientación sexual en televisión. Los datos con los que contamos para comprender cabalmente los crímenes de odio en México son imperfectos e incompletos. Independientemente de las deficiencias en la información y del desinterés que las autoridades han mostrado en mayor o menor medida según el caso, hoy gracias al esfuerzo y valor de organizaciones como la CCCCOH y «Letra S» hay un hecho claro y contundente: En el México de hoy eres bienvenido a la pluralidad democrática siempre y cuando no seas diferente. Lejos está el día en que un insulto, un sólo insulto, contra un homosexual despierte revuelo general, que sea causa suficiente para que alguien pierda su trabajo e incluso enfrente cargos legales. ¿Suena descabellado y desproporcionado?
No sólo asesinatos
John Galiano fue despedido de la firma Dior de manera expedita y sin tapujos por haber hecho comentarios antisemitas. La casa Dior no toleraría eso.
De acuerdo con el artículo del New York Times acerca de los comentarios racistas de John Galiano «la ley en Francia considera un crimen incitar al odio racial; la ley se ha usado en el pasado para castigar comentarios anti-Semíticos.» [10] Así pues, en otros países se toman muy en serio no sólo los crímenes de odio que culminan en homicidios, sino también las palabras de odio. Algo para recordar.
La discriminación no atenta sólo contra un individuo, sino contra la sociedad democrática en su esencia misma. ¿De qué sirve la democracia de papel si los ciudadanos no encarnan el espíritu democrático en los hechos de la convivencia social plural?
Cabe mencionar que la impunidad no caracteriza sólo los crímenes de odio en México. En su libro, Crimen sin castigo, Guillermo Zepeda Lecuona (2004) deja claro que la mayoría de los crímenes en México quedan impunes. ¿Por qué entonces hacer énfasis en los crímenes de odio? Porque son crímenes que atentan contra la esencia misma de lo que es una democracia, porque son crímenes que se cometen con una saña terrible, cuyos perpetradores son a tal grado peligrosos que no deberían estar libres en las calles, al acecho de su siguiente víctima (sea esta o no homosexual), y porque es obligación del Estado perseguir y sancionar a los agresores.
Vulnerabilidad social
Entre otras recomendaciones que la PGJDF dio en sus folletos a la comunidad LGBT para que se cuidarán en el año 2000 estaban:
- «No invites a recién conocidos a tu casa»
- «Si vas a tomar taxi (a la salida de bares), elígelo tú»
- «Que no te duerman, vigila tu bebida» [11]
Le pregunté a Brito si esas recomendaciones en particular reflejaban una tendencia en la manera en que ocurren los crímenes de odio contra homosexuales. Me explicó que muchos crímenes han ocurrido en un contexto de vulnerabilidad social.
Muchas víctimas temían que sus familias conocieran sobre su orientación sexual y eso las hacía vulnerables a delincuentes que aprovechaban su soledad para seducirla, asaltarla y, finalmente, asesinarla brutalmente. Es vital recalcar que la vulnerabilidad en la que vivían muchas de las víctimas antes de ser atacadas refleja una homofobia social (en la familia, en el trabajo, en las calles) que es la que despoja poco a poco a los individuos de las redes de apoyo con las que otras personas cuentan tradicionalmente. El crimen de odio es la culminación de esa construcción social de vulnerabilidad y, en última instancia, es responsabilidad del colectivo social y no sólo del último eslabón de la discriminación (el asesino).
Hay que destacar que los crímenes de odio no son exclusivos contra la comunidad homosexual, también los hay contra mujeres, contra indígenas, contra minorías religiosas, y raciales. El crimen de odio existe en nuestra incipiente democracia mexicana. Es en el interés de los mexicanos que se sancione para poder avanzar hacia un Estado genuinamente democrático.
Antes de concluir la entrevista, Alejandro Brito comentó que todos los días llegan nuevos casos de homofobia a «Letra S» pero por desgracia están rebasados. Ya no cuentan con la asesoría legal que tenían hace algunos años. También necesitan recursos. No es un trabajo para una asociación civil, es el trabajo que deben realizar las autoridades. «En Estados Unidos los crímenes de odio los persigue el FBI», puntualizó.
Una sociedad en la que se violan los derechos fundamentales, así se trate de un sólo individuo, en la que la ley se aplica de manera discrecional, con base en prejuicios y no en el Derecho, es una sociedad en la que nadie puede estar seguro. Nadie está a salvo.
Notas
- 1 (Alejandro Ávila Huerta. Desde Abajo. Hidalgo 9 de mayo 2011 http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=6982).
- 2 (Irma Cruz, 2000, Letra S 3 de Agosto, pg.8).
- 3 (Leonardo Bastida Aguilar, NotieSe mayo 17 de 2011 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4902)
- 4 (América Farias Ocampo, La Jornada de Oriente, 7 de mayo de 2010 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/17/puebla/jus204.php).
- 5 (Leonardo Bastida Aguilar, NotieSe mayo 17 de 2011 http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=4902).
- 6 (Irma Cruz. Letra S, 3 de Agosto 2000 pg 8).
- 7 (Fernando del Collado. Homofobia. 2007 Tusquets Editores)
- 8 (Fernando Martínez, El Universal, 8 de marzo de 2010 http://www.eluniversal.com.mx/notas/664386.html)
- 9 (Miguel Cane. Animal Político, 20 de octubre del 2011. http://www.animalpolitico.com/blogueros-ciudadano-cane/2011/10/20/la-homofobia-y-tu/)
- 10 (Matthew Saltmarsh. New York Times, 1 marzo 2011 http://www.nytimes.com/2011/03/02/fashion/02dior.html?pagewanted=all)
- 11 (Irma Cruz. Letra S, 3 de Agosto 2000 pg 8).
Muerte al cine como fotografía: todo cine es animación – Apuntes para una nueva teoría cinematográfica
- Este artículo, que forma parte de una investigación doctoral, se centra en la discusión sobre la propia naturaleza animada de la cinematografía.
- Se discute sobre la premisa falsa de que el cine es fotografía y por ende se encuentra anclado a la realidad.
- Esta concepción teórica se basa en el aparato del cinematógrafo y su característica mecánica de producción serial de fotografías.Pero, con el uso de la computadora y los medios digitales, se ha demostrado que toda cinematografía es animación.

Fotograma del cortometraje de Chris Landreth, en homenaje a Ryan Larkin uno de los pioneros de la animación.
*Por Edgar Meritano
-Hicimos una película que hablaba sobre el futuro del cine, naturalmente terminamos en el principio del cine”- Martin Scorsese.
En 2012 la película Hugo Cabret del director Martin Scorsese nos hizo recordar de una manera muy emotiva la habilidad intrínseca que el cine tiene para capturar los sueños.
La cinta se encuentra en el tope de la tecnología al servicio del cine, con una construcción de animación, modelado de escenarios y personajes 3D por computadora, imagen de registro óptico, uso de filtros fotográficos insertados por medios digitales.
Por más de 100 años ha existido una división categórica entre la animación y el cine registrado ópticamente, división que no tiene razón de ser, ni industrial ni teóricamente.
El cine es, literalmente, dado a luz gracias a los mismos principios que dieron a luz a la animación. El cine no incorpora técnicas de animación a su lógica, el cine es animación.
Si nos remontamos al origen de la cinematografía, descubrimos que el cine es posible gracias a las técnicas de animación stop motion, que Edward Muybridge desarrolló al colocar múltiples cámaras sobre un camino y sincronizarlas para captar el movimiento de un caballo.
Posteriormente, el desarrollo del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumiere, permitió la toma automática de fotografías para después ser proyectadas en la misma secuencia. Así nació el cine. Se puede aventurar y sostener que el cine es parte de la técnica de animación stop motion, una suerte de stop motion fluido.
Distintos teóricos, como André Bazin o Sigfried Krakauer, postularon que la capacidad del cine para representar la realidad provenía de su propia naturaleza fotográfica y sus propiedades documentales para captar lo que se tuviera enfrente.
No obstante, el primer soñador del cine, Georges Méliès, observa que la maravilla del cinematógrafo no radica en su anclaje con la realidad, sino en su capacidad para capturar los sueños,
Méliès creó cientos de películas, de las cuales se conservan menos de cien, y en todas ellas usó técnicas de animación integradas al cine para contar sus historias.
Considerando estos antecedentes, observamos que la separación industrial y teórica entre cine y animación es por completo irrelevante. Podemos darnos cuenta que el momento histórico que se vive hoy en la cinematografía es una evolución natural.
El uso de la computadora en el cine ha borrado el sistema ontológico e innecesario entre animación y cinematografía. Se generan imágenes con calidad fotográfica, sin usar medios fotográficos. Este hecho separa al cine, por fin, de su pesado anclaje con la realidad para darle una naturaleza integral como animación
Animación y cinematografía son sinónimos
Hay que asumir que el propio cine y su espacio se pueden construir desde antes del desarrollo del cinematógrafo. En este sentido consideramos el estudio del cine no por su raíz óptica, sino por su origen animado, por su movimiento en la dimensión temporal. Se puede, entonces, tomar como proposición que el cine no es fotografía, ni tiempo, ni realidad; el cine es movimiento.
Analizando el presente de la cinematografía se pueden descubrir cosas sobre su pasado y, de esta forma, es factible especular sobre su futuro.
Conforme el avance de la tecnología cinematográfica, particularmente el desarrollo digital, se muestra que es un error industrial, teórico y epistemológico concebir que el cine es en esencia fotografía. La teoría tradicional cinematográfica se encuentra sustentada bajo esta premisa y trata, exclusivamente, sobre la huella luminosa que deja impresa un objeto al reflejarse en el celuloide.
La teoría marca el inicio del proceso cinematográfico con la invención del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumiere, sin embargo, esta concepción es errónea.
La animación ya estudiaba el movimiento en la forma de muchos otros aparatos basados en un fundamento kinético, el Praxinoscópio, el Fentakinoscopio, el Zoetropo y los flipbooks eran capaces no solo de crear la ilusión de movimiento, sino de crear la ilusión de dirección, al tener dirección como concepción vectorial la idea de espacio viene implícita, no puede haber movimiento sin dirección ni dirección sin espacio, cada idea se encuentra subordinada al concepto que lo precede. La dirección en este caso tiene un sentido ambivalente, igual que involucra y define un espacio, el concepto de dirección implica también el de obra, el producto fílmico al ser dirigido por una persona necesariamente toma un camino y tiene un sentido así como una intención.
Esto ubica la fecha la invención de la cinematografía (que no del cinematógrafo) cerca de 1820, cuando comenzó a disertarse sobre el movimiento en la forma de los aparatos antes mencionados.
Para 1872 las fotografías de Edward Muybridge de la carrera de caballos ya implicaban toda la idea de movimiento basado en la fotografía, los hermanos Lumiere sólo perfeccionaron la técnica de registro y de proyección.
Teniendo en cuenta que, según Aristóteles un axioma es una proposición que debe necesariamente conocerse para identificar el objeto de estudio, tenemos que la teoría cinematográfica óptica, o basada en el filme y en el punto de partida histórico del cinematógrafo como invento, ha ignorado el axioma o la proposición lógica, indiscutible y demostrable, de que el cine es animación.
Si, de hecho, tomamos como válida la premisa de que el cine es y está compuesto por la consecución de imágenes y por lo tanto es animación, entonces su anclaje ontológico con la fotografía queda invalidado por los siguientes postulados:
- La cinematografía es generada por el movimiento
- Es posible obtener la idea de movimiento sin la fotografía
- Es posible crear la idea de espacio cinematográfico sin la fotografía
- Es posible crear imágenes con calidad fotográfica sin la fotografía
Tómense los postulados anteriores como una demostración clara de que el cine puede separarse de su naturaleza fotográfica, toda vez que su naturaleza primaria es la animación y, por lo tanto, la representación cinematográfica.
La realidad dependerá de cada autor o artista cinematográfico, como una construcción o mero ejercicio de su voluntad creativa, ya que puede tomar la opción de representar a la realidad o no.
Esta premisa es válida tomando en cuenta que el concreto cinematográfico no depende de la huella lumínica que un objeto deje en un soporte fotoquímico o digital, como consecuencia del reflejo de los rayos de luz sobre su superficie.
De hecho, la existencia misma de un objeto reflejante en la realidad pierde relevancia, así como el propio concepto de “toma”, que se basa en la idea de la captura luminosa por un obturador. Sería más pertinente llamarle “encuadre”.
Al carecer el objeto de las propiedades reflejantes, la idea propia de registro lumínico queda invalidada. La cámara virtual solo encuadrará y no registrará el objeto.
Por ello es que catalogó a las teorías cinematográficas ópticas (basadas en la fotografía o que conciben al cine desde el invento del cinematógrafo) como “accidentales”, en el completo sentido aristotélico, ya que son imágenes en secuencia y por ende son atribuibles y pertenecen a la animación.
De esta forma podemos decir que el cine primero fue animación y después fue fotografía (animada). La ilusión de movimiento es dada a partir de la naturaleza animada del cine, no a su naturaleza fotográfica.
La naturaleza universal del cine es animación y se encuentra implícita la generación de movimiento. Esto invalida la separación entre cine y animación.Se deja a la propiedad fotográfica del cine adscrita a los principios kinéticos de la animación como axioma.
Sabemos que el cine existe, su existencia es incluso validada y demostrada por el propio invento de cinematógrafo, no obstante, pareciera de suma importancia la cualidad fotográfica que el propio invento le imbuye al cine, sin embargo, es menester apuntar que el cinematógrafo existe porque existen los principios de animación como imágenes consecutivas, lo cual marca la diferencia esencial entre saber que el cine existe y saber porqué existe.
Las teorías cinematográficas “accidentales”, lo son, porque se detuvieron en el principio más notorio: el fotográfico. Desde este punto de vista se discutió la esencia y pertinencia de la cinematografía, no obstante, estas teorías no ascienden en su descripción hasta la causa animada de la cinematografía, simplemente se usó la característica cinematográfica como su principio de demostración, siendo este un gravísimo sesgo teórico.
La fotografía no encierra en sí misma la idea de cinematografía, es la secuencialidad de las imágenes lo que encierra el concepto. Esto deja al cinematógrafo subordinado a la idea de animación. De estos argumentos se puede concluir que la separación conceptual que existe entre cinematografía y animación no tiene razón de ser; animación y cinematografía son sinónimos.
La película existe sólo cuando es proyectada
El concepto de animación engloba al cinematográfico, volviéndose un principio universal. Es imperativo remarcar que equiparar al cine con la fotografía supone una falacia. La propia fotografía encierra en su definición la negación del movimiento.
Al congelar el movimiento en el espacio podemos entonces, bajo esta proposición, deducir que la fotografía es antikinética y se contrapone a la propia idea de cinematografía. El hecho de que a partir de la fotografía se pueda hacer cinematografía radica en el principio lógico de la consecución de imágenes fijas en una proyección, lo cual ata al principio cinematográfico al espacio cronológico o tiempo, con un principio y una finitud. De estas proposiciones deducimos que mientras la fotografía es y deja de ser en cuanto la imagen se desvanece o se destruye, se termina con el objeto congelado en el tiempo y, por ende, niega los principios kinéticos, haciendo que la dimensión cronológica sea innecesaria.
La cinematografía ocurre y transcurre toda vez que sea proyectada y en el tiempo en el que ha sido proyectada. No más, no menos. Su condición elemental es la del movimiento ocurrido en un espacio y en un tiempo determinados y finitos, a diferencia de la fotografía que no ocurre, sino que es en tanto el soporte físico exista.
La cinematografía, en adversidad a la fotografía, ocurre. El soporte físico donde se encuentre es simplemente un almacenaje de las imágenes que permite su proyección, entiéndase a este soporte como la cinta donde se encuentran las imágenes, CD, DVD, Blue Ray, dispositivo USB o cualquier otro material que lo contenga.
Mientras el dispositivo de almacenaje contenga el producto fílmico, es irrelevante cómo y dónde se encuentre, debido a que la cinematografía sólo es en cuanto ocurre. De esta forma, podemos inferir que nuestras videotecas y cinetecas no tienen películas, las películas son imposibles de tener en un sentido de apropiación.
Las cintas y los DVDs únicamente contienen información fotográfica o digital que permiten la proyección de las imágenes para que el cine ocurra cuando es proyectado y este objeto proyectado es imposible de “tener” ni de detener. Es efímero, y si bien podemos volverlo a proyectar cuantas veces queramos, la película únicamente ocurrirá tanto y en cuanto sea proyectada en una pantalla dada, no más y no menos tiempo del que dure.
Las proposiciones expuestas en estos párrafos validan la proposición evidente de que no es la fotografía la que encierra el principio de la cinematografía, sino la consecución de imágenes/animación la que permite la existencia del objeto cinematográfico y este existe toda vez que el objeto cinematográfico sea proyectado y no en ninguna otra circunstancia.
Lo expuesto en los párrafos anteriores nos deja con una interrogante: ¿Qué es entonces lo que se ha estado investigando en 100 años de cine?
Si de hecho las proposiciones básicas que han descrito a la cinematografía son falsas y se han tomado como verdad, creando silogismos y conclusiones tomadas como verdaderas, pero basadas en un principio lógico que tomó como reales principios simplemente notorios, que no encierran verdades universales sobre el fenómeno, entonces estamos ante 100 años de teoría cinematográfica falaz.
La teoría cinematográfica debe estar basada en el principio universal de que es animación y que la animación permite la experiencia cinematográfica. Si este precepto lógico es tomado en cuenta, encontraremos entonces que el cine no incorpora animaciones a su lógica de narración. El cine es animación, por ende, es un paso no solo lógico sino imperativo que use técnicas de animación en su narrativa, porque de hecho es en esencia animación.
Dado lo anterior, no resulta sorprendente tener películas como Tin Tin (Spielberg, 2011) o Hugo Cabret (Scorcese 2011). Lo que resulta sorprendente es que el cine se haya tardado 100 años en asumirse como animación.
*Doctorante en Comunicación por la UNAM, especializado en estudios cinematográficos
María Elena Meneses en el Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político: 22 de marzo del 2012
- Analizará el periodismo del siglo XXI
- La cita es en la Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPyS de la UNAM el jueves 22 de marzo del 2012 a las 5 de la tarde. Entrada Libre.
- Convocan la Fundación Manuel Buendía, UNAM y UAM Cuajimalpa.
Sobre María Elena Meneses
- Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM
- Entre sus temas de investigación destacan el Internet y la Sociedad de la Información.
- Profesora e Investigadora del Tecnológico de Monterrey
Enlaces
Sobre el seminario Manuel Buendía
En el marco del XXVIII Aniversario del fallecimiento del columnista Manuel Buendía, considerando que en los últimos treinta años se ha dado una importante transformación de quehacer informativo y de análisis de los medios de comunicación, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo de la Fundación Manuel Buendía convocan al Seminario Manuel Buendía en Periodismo Político. En este encuentro académico podrán participar estudiantes universitarios, periodistas, profesores y aquellos interesados en el tema.





















